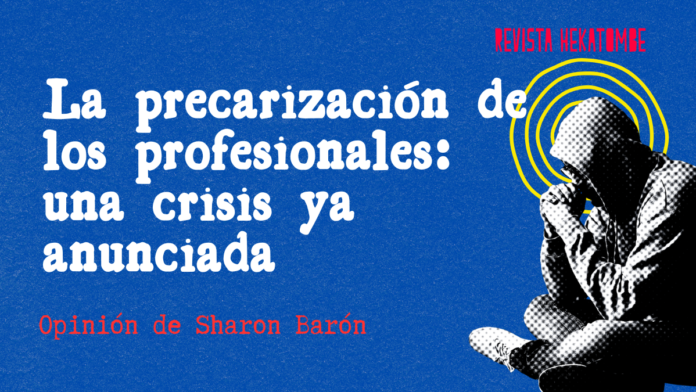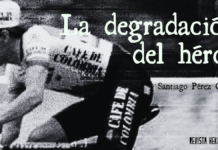El discurso de la meritocracia ha convencido a los hijos de los obreros de una verdad a medias (porque no aplica para todos, ni para la mayoría): la forma de salir de la pobreza, sin acudir a la ilegalidad, es la educación profesional. A través de un título universitario, el hijo del obrero podría acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y así garantizar un mejor futuro a sus familias. Creyendo en esa promesa, que en otros tiempos sí se realizaba, muchos empezamos a estudiar con la esperanza de que la vida no fuera tan dura para nosotros, como lo fue para nuestros padres y abuelos. Pero al graduarnos nos encontramos con el mundo real en el que las promesas se rompen y los sueños perecen ante la agresividad. Ese mundo real es el mundo laboral.
En ese mundo real, el discurso de la meritocracia se cae por su propio peso. No únicamente encontramos personas menos preparadas, menos inteligentes y menos profesionales dando ordenes a sus subalternos bien educados, sino que además encontramos un panorama de precarización laboral. La vida del profesional no resultó siendo más fácil: el trabajo consume su vida incluso cuando ya terminó la jornada laboral. También están los contratos indignos, los sueldos bajos y la enorme competencia que nos recuerda que si alguien quiere aspirar a algo mejor debe seguir formándose. Entonces, entramos en un círculo tramposo: trabajar para pagar estudios costosos y estudiar para trabajar. Todo eso sin posibilidades de mejorar realmente las condiciones de vida.
¿Pero es esto sorprendente? Argumento que esto era esperable. El sistema capitalista es un modo de producción fundamentado en las contradicciones y una de ellas es la masificación de la educación y su relación con el mundo laboral. Mientras que los discursos modernos -que son la cara amable del capitalismo con los derechos, la igualdad (toda, menos económica), la libertad y la justicia- convencían al pueblo de que la educación nos llevaría a ese futuro anhelado, el sistema requiere masas de personas desposeídas dispuestas a vender su fuerza de trabajo para que el burgués se enriquezca. Y entonces, lo que encontramos es un opuesto: uno acumula capital y con ello buena vida, mientras que muchos otros se mantienen desposeídos y viviendo para trabajar.
Lo ocurrido fue lo siguiente: no puede haber una relación directa entre la educación y el dinero que se gana, puesto que el sistema sólo funciona si hay acumulación de capital, es decir, si la riqueza construida colectivamente sólo beneficia a unos pocos, que cada vez son más pocos y con más capital acumulado. Por lo anterior, en realidad nunca hubo espacio para que más pobres ascendieran socialmente gracias al dinero. El capitalismo, en esencia, sólo funciona cuando hay muchos perjudicados y unos pocos beneficiados. Las reglas mismas del juego impiden que los de abajo puedan masivamente llegar hasta arriba. Y es esa la razón por la cual, desde el inicio, era imposible que una masificación de la educación universitaria llevara también a una masificación de la riqueza que se tradujera en mejores condiciones de vida para los profesionales.
Con esto no estoy negando que la educación universitaria haya permitido el ascenso social de algunas personas, pues ese es un hecho. Lo que estoy sosteniendo es que desde el inicio no había cama para tanta gente, por las reglas mismas del sistema. Y, por ese motivo, no es tu culpa que hayas obtenido un título para terminar ejerciendo una labor completamente diferente o que no hayas podido realizar las promesas de riqueza que te hicieron. La causa de esto es el sistema mismo, pues es imposible que, en el capitalismo, desigual económicamente por definición, muchos en masa podamos ascender.
Aunque esto parezca desalentador, no necesariamente es así. Considero que la esperanza está en darle a la educación el lugar que le corresponde: no existe en función del mundo laboral, sino en función de la humanidad. La educación no puede ser reducida a cuestiones mercantiles, sino que debe dársele la trascendencia que le corresponde: no únicamente forma trabajadores, sino que forma seres humanos y somos más que aquello en lo que trabajamos. No podemos ser reducidos a nuestro título o a nuestro cargo. Es esa reafirmación la que permite que escapemos de la lógica que nos ve como un número más o una máquina para producir.