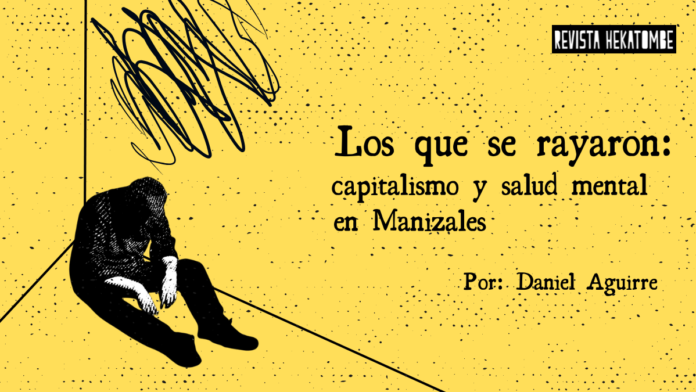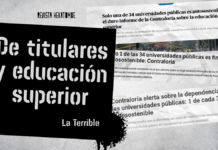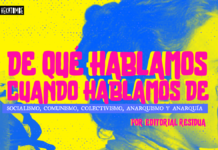Por Daniel Aguirre
«La salud mental es la nueva frontera de la lucha de clases» Mark Fisher, k-punk
“Perdido estas vos estoy yo y estamos todos.” Rodrigo D no futuro.
Estoy en uno de esos lugares limpios pero muertos. Todo huele a desinfectante y resignación. Las paredes blancas no hablan, pero uno las oye susurrar secretos de lo que han visto. Aquí el tiempo no corre, se pudre, se estanca como agua de charco. Aquí, cada pasillo parece una copia del otro, un ciclo sin salida.
Este sitio (la Clínica San Juan de Dios de Manizales) lo fundaron en los años 50. No fue por bonito ni por conveniente. Fue porque quedaba lejos del centro, al borde de la ciudad, donde nadie los viera. (Manizales es una ciudad de montaña, mediana, fría y con su neblina eterna, en el centro de Colombia). Aquí empezaba la línea que separa a los “normales” de los que ya se rayaron. Yo terminé cruzando esa línea sin darme cuenta.
Estoy acá porque el alcohol me llevó hasta el fondo de la olla y de mí mismo, y de mi relación con los demás. Yo solo quiero dejar de vivir pegado a esa sombra que me respira encima. Años enteros botados entre botellas vacías, promesas rotas y la vida difusa, como una película mal hecha.
A este lugar le llaman “sanatorio”. Suena bonito, pero es solo una forma decente de decir que aquí meten a los que están rotos.
Manizales traga entero y hace como si nada, pero detrás de sus calles empinadas y su neblina eterna, hay un silencio incómodo. Al fín y al cabo siempre nos enseñaron a guardar las apariencias. Aquí nadie habla de salud mental, pero todos conocen a alguien que se mató, se volvió adicto o se enloqueció.
Morirse por dentro es normal en esta ciudad
Estoy en la lista de la clínica como «alcohólico crónico». Bien con letra chiquita. Mi cuarto en la sección de internación para adicciones tiene paredes manchadas con parches negros de humedad. Son como mapas viejos, marcando siempre la misma desgracia, siempre la misma historia repetida. En ese lugar lúgubre y aséptico entendí que lo mío es algo lo más de común. Que pegarse a un vicio pa llenar un vacío es la forma que tenemos de afrontar los retos de la vida moderna. Este lugar está hecho para desastres andantes, como el chirrete, el bipolar, la depresiva, el esquizofrénico, el alcohólico.
Y Manizales, con sus iglesias estiradas y su falsa cordura, tiene un secreto a voces: la locura, el vicio y el suicidio son la misma bestia con tres cabezas. Esa bestia la alimentamos diariamente con resignación y silencio.
Callamos porque así nos enseñaron: a tragar el dolor sin hacerlo público. En una cultura que glorifica el aguante, mostrar fractura emocional es casi una traición al mandato de ser un “echao pa*lante». Por eso se calla. Por eso se muere.
_____
Recuerdo las caras. Rostros que eran mapas de derrotas privadas: la enfermera que trabajaba 30 horas el fin de semana para tener algún salario decente (sus ojeras moradas merecerían otro artículo), el soldado con manos temblorosas por el bazuco , la chica de call center que inhalaba tusi como si fuera oxígeno. Todos éramos espejos rotos de una sociedad que se desangra en silencio.
Yo, el de pelo decolorado y el que no iba a misa —»el mono», «el artista»— compartía terapia con obreros de construcción, trabajadores sociales, un poeta de las calles que cambiaba poesía por prendas de ropa. El estigma desaparecía cuando nos dábamos cuenta d elo obvio: el dolor no reconoce clase. En nuestras diferencias políticas o educativas, solo nos unía el pánico a nuestros propios pensamientos.
Fue en ese purgatorio donde conocí a otro Daniel. Otro más que estaba pegado a alguna otra adicción. Nunca supe cuál. Cruzamos dos frases un día. Él, ni triste ni alegre: normal. Una semana después, se ahorcó. Todos nos conmovimos, claro. Pero de ahí no pasó. Cero alboroto. Cero lágrimas.
Esa normalización me calló y me cayó remal. ¿Qué cifra esconde su nombre? ¿Qué mierda hace la ciudad con los que se van sin aviso?
Las cifras oficiales dibujan un paisaje desolador: Caldas tiene la tercera tasa más alta de suicidio femenino del país (4.0 por 100.000) y los hombres mueren a 12.9 —un 30% sobre el promedio nacional—. Entre enero y agosto de 2024, 1.942 colombianos eligieron la nada. Pero los números no capturan lo esencial: el momento exacto en que mi compañero de poesía, aquel guerrero autodidacta que sobrevivió a mil batallas callejeras, contó su intento de lanzarse de un puente con la misma naturalidad con que se habla de cambiar el corte de pelo.
«Me cansé de la rutina de intentar salir de la rutina”. Su voz no temblaba. En esta ciudad donde el esfuerzo es religión, la rendición se ha vuelto el único acto de rebeldía posible.
Las tardes en la clínica tenían una rutina demencial: terapia grupal, mandalas, sopas de letras: todo daba cuenta de la falta de recursos de la clínica lo que hacian demasiadas largas las horas mirando el reloj. Fue en esos intersticios del tiempo donde encontré refugio en las palabras. Junto al poeta —ese filósofo de las aceras que citaba a Gabriela Mistral recordando días a la intemperie y con hambre— tejímos un compañerismo basado en el gusto por la lectura.
Él había llegado allí después de que un puente en Manizales le fallara como solución. Yo, porque el alcohol ya no anestesiaba la culpa. Entre nosotros crecía un entendimiento tácito: en Colombia, la salud mental es una guerra librada en soledad. La cultura del «Pilas pues!» y el «echele berraquera»nos condena al silencio.
Byung-Chul Han, filósofo coreano, tenía razón: el neoliberalismo nos convirtió en terratenientes de nosotros mismos. Autoexplotación como virtud. Colapso como fracaso moral.
Para mí, lo más revelador no fueron las crisis de abstinencia ni las noches de insomnio, sino ver cómo las adicciones dibujan un mapa social preciso. El obrero de construcción que olía perico de lo lindo para soportar jornadas de 12 horas. La estudiante universitaria se olía dos gramos de tusi al día para rendir en una agotante carrera de medicina. El exmilitar fumaba bazuco para olvidar lo que vio y lo que le hicieron dejar de ver. Cada sustancia era un síntoma de un sistema que exige productividad infinita mientras desmantela las redes de apoyo.
Mark Fisher, teórico británico, lo diagnosticó: bajo el realismo capitalista, el sufrimiento se medicaliza, se privatiza, se convierte en patología individual. Pero en los pasillos de San Juan de Dios, la verdad era transparente: no estamos locos. Estamos cansados. Cansados de sobrevivir en lugar de vivir.
Aún sueño con el otro Daniel. Con su risa que ahora sé era un disfraz demasiado grande. Su muerte me persigue no por lo excepcional, sino por lo común: en Caldas, un joven se quita la vida cada tres días. Las campanas de la catedral no doblan por ellos. Los medios hablan de las cifras por encima.
Este silencio suicida y asesino es el verdadero crimen colectivo.
Al salir de la clínica, llevo a día de hoy 8 semanas sobrio. Pero la rehabilitación verdadera no empieza hasta que no desmontemos las mentiras que matan: que la resiliencia es virtud y no coartada del Estado ausente. Que la masculinidad tóxica es escudo y no veneno. Que las adicciones son vicios y no gritos ahogados.
Manizales seguirá perdiendo Danieles mientras no entendamos que el puente, la cuerda, la botella, no son el final del camino. Son señales de alarma en una sociedad que olvidó cómo cuidar.
En esta ciudad que madruga con bruma espesa, el amanecer solo llegará cuando dejemos de glorificar el aguante y empecemos a tender manos. Sin estigmas. Sin prisas. Como mi querido poeta que me enseñó entre versos y temblores: a veces la verdadera valentía está en decir «no puedo solo».