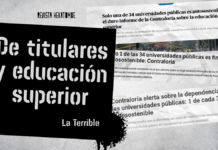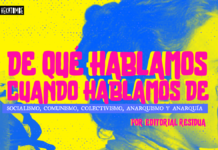Una carrera, una camiseta
El domingo 19 de octubre amaneció despejado, una mañana óptima para la carrera de 15k en la que participé junto a miles de personas. Me había inscrito por cuenta propia, sin imaginar que el simple hecho de correr se convertiría en una pequeña escena de obediencia y mercado. Días antes del certamen, la entrenadora del equipo del que hago parte me propuso correr con el grupo. Acepté, sin pensar mucho, y luego me explicó que la participación grupal implicaba llevar una manilla identificadora y usar la camiseta oficial de la carrera. Era obligatorio, si no lo hacía, descalificaban al equipo; demasiado tarde para declinar mi aceptación.
El recorrido empezaba en el norte, a la altura de la 134, y seguía por toda la carrera novena. Luego tomaba la 30 (NQS), subía el puente de la 57, pasaba detrás del Campín y volvía a subir por el puente de la 53. Más adelante dábamos un par de vueltas por el barrio La Esmeralda, tomábamos la 60 y finalmente entrábamos al parque Simón Bolívar. Correr era también recorrer la cuidad, pasar por sus capas de cemento y de historia, sentir su respiración hecha asfalto y publicidad.
Ahí lo entendí. Incluso el acto de correr, que parece libre y personal, está reglamentado, uniformado y capturado. No se puede participar sin cumplir las normas de visibilidad y pertenencia. Mientras caminaba hacia la salida, la multitud era una marea de camisetas idénticas, colores patrocinados y cuerpos que se movían al unísono. El mercado convierte incluso el movimiento —el correr, el respirar, el sudar— en mercancía; estandariza la ropa, el cuerpo, el tiempo y hasta la idea de libertad.
Walter Benjamin, en Einbahnstrasse (Calle de sentido único), ya advertía sobre esa pérdida de diferencia: “…todas las cosas, en un proceso incontenible de mezcla y contaminación, pierden su expresión esencial y lo ambiguo ocupa el lugar de lo auténtico” (pág.27). Del mismo modo, los cuerpos que corren, supuestamente libres, se vuelven intercambiables, absorbidos por el mismo logo y el mismo chip. Correr, en lugar de liberar, se convierte en un circuito de consumo.
La estética del rendimiento
Mientras hacía el recorrido, pensaba en cómo el mercado consigue uniformar hasta los gestos más simples. Hoy, con el cuerpo cansado, sigo dándole vueltas a esa sensación de haber participado en algo que no era del todo mío. Hace unos meses, una compañera de equipo me envió un reel que decía que: “si se pone de moda correr, es el primer indicio de que la ultraderecha va a regresar”. La frase me hizo reír, pero después me quedó rondando. El video afirmaba que cuando la sencillez se vuelve tendencia —uñas cortas, cabello natural, ropa deportiva— eso anuncia recesión económica. Y que cuando el running se populariza, es señal de que la política se mueve hacia la derecha, donde predominan la disciplina, la fuerza mental, y la jerarquía. Benjamin ayuda a pensar lo que hay detrás de esa intuición. El capitalismo tiene la capacidad de absorber cualquier gesto vital y transformarlo en mercancía o en espectáculo. Lo que comenzó como una práctica de cuidado termina siendo un dispositivo de control. El capitalismo no destruye lo singular; lo replica hasta vaciarlo.
Cuando una práctica individual se masifica, deja de ser libre. No porque correr “sea de derecha”, sino porque el capitalismo necesita que todas las personas corramos igual, que compitamos, que nos comparemos, que midamos nuestros pasos, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro rendimiento. El problema no está en correr, sino en la ideología de la autoexplotación que lo acompaña, en ese mandato de mejorar siempre, de corregir el cuerpo, y de dominar la mente. Esa moral del esfuerzo solitario alimenta la misma maquinaria que Benjamin veía crecer a pasos de gigante hace casi un siglo.
Cuerpos iguales, tiempos medidos
Esa moral del esfuerzo solitario no solo se piensa, también se encarna. En la carrera, los cuerpos avanzan a un mismo ritmo, sincronizados por la música, los relojes y las vallas publicitarias. Todo parecía dispuesto para que cada quien corriera dentro de una coreografía perfectamente medida. El cuerpo se convierte en superficie publicitaria y el gesto deportivo, en ritual del mercado. Benjamin escribió que la ciudad moderna es invadida por “…aquello que la naturaleza libre tiene de más amargo: las carreteras, las tierras de labor, el cielo nocturno” (28). En la Bogotá que corrí, esa invasión se tradujo en patrocinios. El espacio público quedó colonizado por las marcas, y el “correr juntas” dejó de ser un gesto comunitario para volverse una coreografía de uniformes.
Durante la carrera, las frases de siempre se repetían como eco: “Tú puedes”, “la mente manda”, “el cuerpo obedece” “si superaste a tu ex, puedes con esto”, “¿Te pido un Uber? Esas frases me generan ruido. Separan lo que nunca ha estado separado, la mente del cuerpo, voluntad del agotamiento. Prometen que todo se puede superar si se trabaja lo suficiente. Las frases de superación personal son también una mercancía, parte del mismo consumo simbólico que vende disciplina y felicidad bajo contrato. Recuerdo un grafitti de Toxicómano en la calle 41 bajando por el caño, en una esquina. Tiene el dibujo de una bolsa de basura llena con un letrero que dice “citas y frases de superación personal (tóxicas reciclables)” @toxicomanocallejero. Cada vez que lo veo pienso en eso: en la capacidad del mercado para reciclar incluso la esperanza.
Y, sin embargo, hay algo curioso en esas voces. En el camino aparecen personas que animan a desconocidos, que gritan sin que nadie les pague, que ofrecen agua, que dicen “vamos” solo por acompañar. Hay una generosidad rara ahí, una forma de afecto que no pertenece del todo al mercado, aunque el mercado se aproveche de ella. Es una solidaridad mínima, fugaz, pero que todavía resiste: ese deseo de alentar a otro cuerpo sin pedirle rendimiento o algo de vuelta.
Deporte, política y mercado
Esa solidaridad mínima que todavía resiste en medio del ruido, contrasta con el lenguaje dominante del rendimiento. El reel que me envío Cata, mi amiga, tenía razón en algo. Las tendencias corporales están ligadas a la economía y a la política. La exaltación del cuerpo fuerte, la autosuficiencia, la disciplina individual —todas esas ideas— han sido históricamente útiles para los discursos autoritarios. El problema no es el deporte, sino la lógica del rendimiento, que el capitalismo infiltra en todos los espacios: en la escuela, en el trabajo, en la vida cotidiana y, ahora, en el running. El capitalismo no solo produce mercancías, sino también formas de vida que se ajusten a ellas.
El mercado se apropia del lenguaje del bienestar y del autocuidado. Lo empaqueta y lo vende como identidad: runner, fit, maratonista. Lo que alguna vez fue una práctica vital se convierte en una carrera sin meta. Todo se mide, todo se registra, las calorías, los kilómetros, los tiempos y la energía. La promesa de libertad se transforma en una obligación de rendimiento. El cuerpo ya no corre para sentir, sino para probar que existe a través de la medición.
Correr contra el sentido
Sé que también hago parte de eso que crítico. Esa no fue la primera carrera que corrí y me gusta registrar mis recorridos, guardar las fotos, subir los tiempos a las redes. Hay algo de orgullo, de búsqueda de reconocimiento, de compartir el esfuerzo. Me doy cuenta de que esa necesidad de mostrar también pertenece a la misma lógica que intento pensar críticamente. El cuerpo corre, pero la mirada sigue siendo parte del circuito. Aun así, algo pasó en la carrera. Corrí junto a una compañera del equipo que podía ir más rápido si quería, y sin embargo decidió quedarse a mi lado. Me acompañó todo el recorrido. Ese gesto, pequeño e invisible para los organizadores, irrelevante para el cronómetro fue lo que más me conmovió. Mientras los demás gritaban “Vamos, que tú puedes”, nosotras simplemente respirábamos al mismo ritmo. Pensé que también hay contagio en resistir, que la solidaridad se encuentra en otros cuerpos, no en las frases de motivación ni en las medallas.
En ese momento, a pesar de ir en la misma dirección de todas las demás personas, sentí que estábamos corriendo contra el sentido único del mercado. No por desafiar el tiempo ni la meta, sino por romper la lógica del rendimiento con una forma de cuidado. El cuerpo de mi compañera, su paso constante a mi lado era una interrupción, un desvío, un recordatorio de que no todo se puede medir ni uniformar. Cuando cruzamos la meta, la música sonaba tan fuerte que costaba escuchar cualquier otra cosa. Me entregaron una medalla igual a las de todes junto con un suero de recuperación. Y, sin embargo, lo que me quedó no fue eso, sino la imagen de dos cuerpos distintos corriendo juntos sin importar el reloj.
Benjamin escribió que el capitalismo construye “la fachada del infierno” (80) con los símbolos de la seriedad y el progreso. Tal vez correr hoy sea hacerlo dentro de esa fachada. Pero mientras haya alguien que se detenga a esperar a otra persona, que corra sin medir su tiempo, todavía habrá un resquicio de vida que no se deja capturar. Correr, no es escapar del mercado, sino atravesarlo sabiendo que no queremos llegar a su meta. Tal vez resistir consista en eso, en seguir corriendo, pero no sola, y sin dejar que nos dicten el paso.
Referencias
Benjamin, Walter (1928). Calle de sentido único (Einbahnstraße), Ediciones Akal.