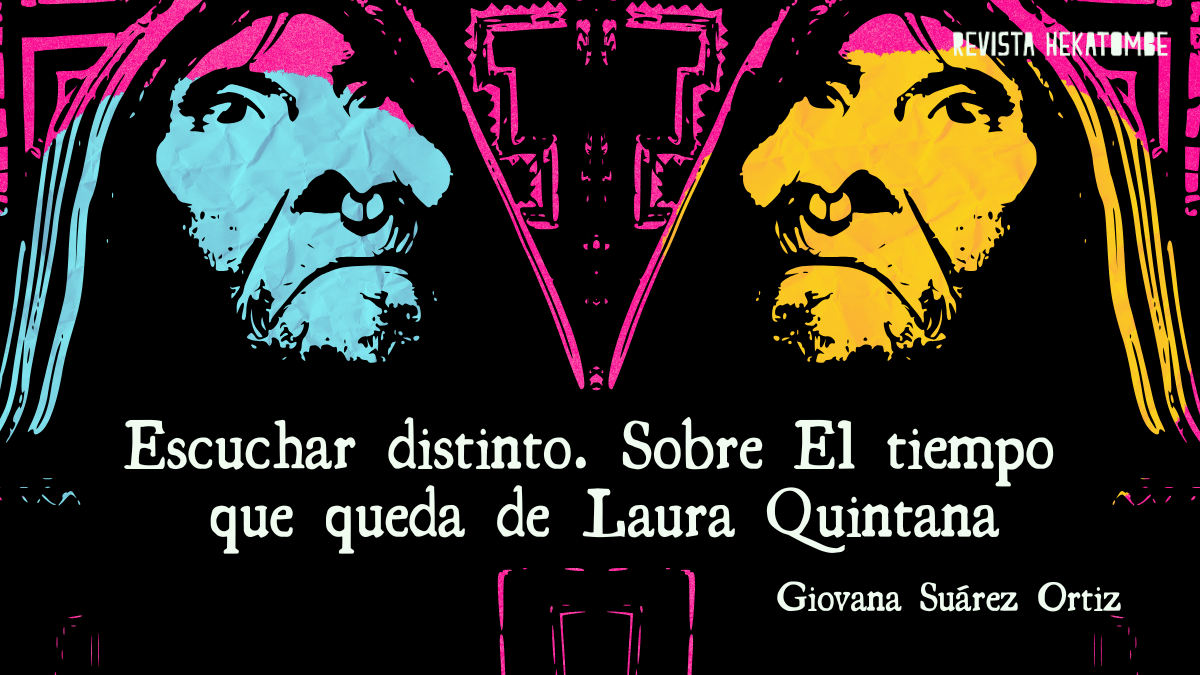“Hace años que mi cara no me sorprende, ni siquiera cuando me corto el pelo” escribe Almudena Grandes en Atlas de geografía humana. Esta frase me volvió cuando leí El tiempo que queda. Sobre envejecer en el fin del mundo, el más reciente libro de la filósofa colombiana Laura Quintana, publicado por la editorial Ariel. Porque hay un momento —invisible, lento, íntimo— en que dejamos de reconocernos del todo en el espejo. No es que no sepamos quiénes somos, es que algo se desacomoda en la mirada, un pliegue nuevo, una sombra insistente en el contorno de los ojos, manchas en la cara, y lunares que antes no estaban; el cuerpo que tarda más en reaccionar o empieza a doler sin causa aparente. ¿Cuándo empezó a pasar? ¿Qué significa envejecer cuando el mundo insiste en que el tiempo no debería notarse?
Laura escribe: “Porque el tiempo también queda, va atravesando lo que somos, componiéndose en capas, estratos que van produciendo sutiles y cada vez más visibles alteraciones. Vamos envejeciendo hasta que, de pronto, de una manera incontenible, ya no se puede negar que el cuerpo es viejo: ya no puede lo que podía, sus fuerzas disminuyen, el dolor aparece como algo cotidiano aquí y allá, aunque no sea patológico y se haga soportable” (14). Este libro no es una queja, es una apuesta a mirar la vejez —y el tránsito para llegar a ella— desde otro lugar, no como declive sin retorno, sino como una experiencia material, sensorial y política. El tiempo que queda nos invita a nombrar la vejez y el proceso para llegar a ella sin vergüenza; decirlo con la piel, con la memoria, con la voz de las madres, las abuelas, las hijas, con los cuerpos que ya no entran en la luz blanca de las vitrinas, cuerpos que duelen, que se doblan, que se ensanchan, que se transforman, sí, pero también cuerpos que se afirman, que respiran, que gozan, que todavía se estremecen.
Una de las imágenes más potentes del libro aparece temprano, cuando Laura recuerda a su hija Feliza haciendo cálculos sobre su edad: “Cuando yo tenga cincuenta, dice la niña y luego responde “una abuelita de ochenta y siete, a quien cuidaré.” (p,12) La frase, tan dulce como brutal, le impone una verdad que no se puede desviar, la muerte deja de ser una idea lejana y se convierte en un umbral que se aproxima. Sin embargo, incluso ahí, en ese horizonte que encoge el futuro, hay una potencia que no desaparece, la de hacerse cargo de ese cuerpo que se va siendo. No un cuerpo idealizado, sino uno con historia, con restos, con escarificaciones. Cuerpos como el que nombra María Paz Guerrero en Dios también es una perra: “Dios tiene 53 años arrugas dios está menopáusico, le da rabia, odia su cuerpo que se ensancha, dios ahora es una nevera con espalda ancha, dios ha perdido sus curvas, dios es temporal y el tiempo ataca su figura, dios sale a bailar con su nuevo cuerpo y su cara ajada” (p, 8). Cuerpos divinos y periféricos, que se mueven con lo que tienen, que siguen bailando.
Como ha dicho Anna Freixas en Yo, vieja, necesitamos una agenda política para la vejez que nos permita vivirla a nuestro antojo, sin mandatos rejuvenecedores ni nuevas exigencias que parezcan modernas pero que solo reproducen lo mismo de siempre rendimiento, autoexplotación y control. Una vejez —y un envejecimiento— sin espectáculo, sin nostalgia de juventud, sin simulacro de la inmortalidad. Eso es precisamente lo que Laura recupera en El tiempo que queda, no la exaltación optimista de la madurez, ni el relato derrotista del cuerpo en decadencia. Su escritura se ancla en otra temporalidad, una que reconoce la fragilidad sin rendirse, que nombra la finitud sin encerrarse en ella. Una escritura que escucha, que vuelve a mirar, que presta atención a lo que muchas veces pasa desapercibido.
Este gesto de atención a lo que envejece sin espectáculo ni simulacro de inmortalidad no se limita al cuerpo humano. El tiempo que queda también abre la pregunta por la vejez del mundo. Laura escribe: “Quizá haya todo un vínculo por pensar entre el cuidado del mundo, lo que queda de este, y la hospitalidad con respecto a lo viviente” (p,18). Esa línea no aparece como una excepción dentro del libro, sino como parte de una reflexión que pone en relación la fragilidad de los cuerpos humanos con la fragilidad de la tierra. La vejez ya no es solo asunto de piel y órganos, sino también de suelos, aguas, especies que desaparecen, ecosistemas que se deterioran. Este libro acompaña al mundo en su envejecimiento, lo escucha, lo cuida, lo abraza desde su vulnerabilidad compartida.
En el capítulo Escapando de la tierra, Laura se detiene en los millonarios que fantasean con abandonar el planeta, construir refugios fuera de él o asegurar burbujas a salvo del colapso que han ayudado a generar. No se trata solo de una huida del desastre, sino también de una negación del cuerpo, del tiempo y de la historia. Ese impulso por escapar del envejecimiento y del deterioro es también es una apuesta por el control total, una lógica de extracción sin límite, donde tanto la tierra como el cuerpo humano son entendidos como recursos a agotar. Pero el libro propone otra pregunta ¿y si en lugar de huir se tratara de quedarse? De oír lo que queda, lo que aún late, lo que no se deja capturar. Escuchar no como renuncia, sino como forma de presencia. Volver al cuerpo que percibe, al lenguaje que demora, a los vínculos que sostienen. Envejecer, entonces, como forma de atención, de arraigo, de resistencia. Como una manera de quedarse y de escuchar distinto.
Virginia Woolf escribió: “No son las catástrofes, los asesinatos, las muertes, las enfermedades las que nos matan, es la manera como los demás miran y ríen y suben las escalerillas del bus.” Esa violencia chiquita, la que no grita, la que se cuela en las miradas y los comentarios, también envejece. Laura lo formula con claridad: “La diferencia que uno siente en su cuerpo, por ejemplo, de los treinta a los cincuenta no es necesariamente tan fuerte si uno goza de buena salud y condiciones de vida favorables. Pero la diferencia sí se hace visible en el juicio que los más jóvenes tienden a producir sobre los rastros que va dejando el paso del tiempo” (p, 43). Esa mirada, que pesa más que el peso de los años, es la que este libro se atreve a devolver. El tiempo que queda no pide permiso para hablar desde lo que incomoda; no se protege con adornos ni se instala en la queja. No busca indulgencia ni redención. Ofrece una lectura que no le teme al desgaste, que no separa lo político de lo íntimo, que insiste en el deseo, en la rabia, en las preguntas. Y también propone otra relación con el tiempo no solo el que nos cambia, sino el que compartimos con otros cuerpos y territorios. Porque vivir de manera más justa más habitable, exige dejar de pelear con el reloj y con el espejo. Como dice Laura: “vivir de manera más sostenible requiera asumir de otra forma cómo el tiempo se inscribe en nuestros cuerpos y en los territorios que habitamos” (p,18)
Este libro no se termina cuando se cierra. Se queda vibrando, latiendo, preguntando. El tiempo que queda abre un espacio para pensar la escucha como práctica política, los afectos como lugar de resistencia, el envejecimiento como posibilidad de transformación. ¿Qué pasaría si pudiéramos caminar el tiempo que nos queda con menos culpa y más conciencia?, ¿si fuéramos capaces de habitar la vejez no como una derrota, sino como una forma de atención radical?, ¿si dejáramos de exigirle a nuestros cuerpos que no cambien, que no duelan, que no recuerden? Este ensayo —que piensa con filósofas, imágenes, luciérnagas, madres, hijas, amigas— no es un libro reservado para especialistas ni una reflexión abstracta sobre el tiempo. Es una invitación a leer con el cuerpo, con las memorias, con las preguntas propias. A detenerse, a prestar atención, a decir lo que muchas veces se silencia.
El tiempo que queda llega en un momento que exige otras formas de vida y de vínculo, cuando se nos agota el planeta, el aliento, la ficción del control. En tiempos donde se venera la juventud eterna y se descartan los cuerpos que ya no rinden como antes, este libro nos propone una pausa, una grieta luminosa, una forma de quedarse. De escuchar distinto. De mirar sin adornos, de envejecer sin esconderse. Y también, de imaginar —desde los cuerpos que cambian y los territorios que se agrietan— un porvenir que no sea solo resistencia, sino también cuidado, compañía y deseo.
Leer este libro no es solo un acto intelectual. Es una experiencia encarnada, situada, profundamente política. Por eso, vale la pena demorar la lectura, dejarse incomodar, preguntarse. Y, sobre todo, dejar que algo quede.
Bibliografía
Freixas, A. (2020). Yo, vieja. Apuntes de supervivencia para seres libres. Capitán Swing.
Grandes, A. (1998). Atlas de geografía humana. Tusquets.
Guerrero, M. P. (2019). Dios también es una perra. Cajón de Sastre. Quintana, L. (2025). El tiempo que queda. Sobre envejecer en el fin del mundo. Ariel