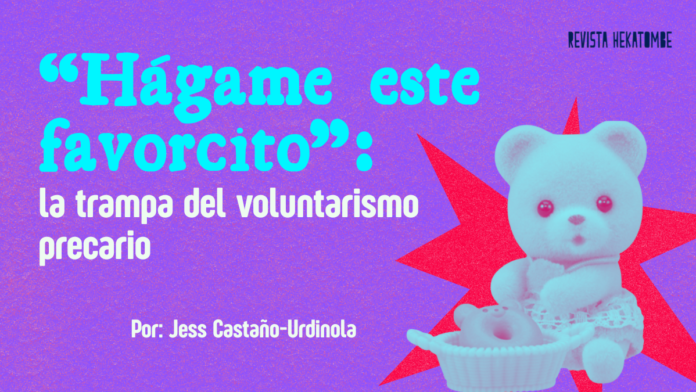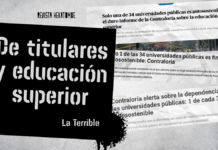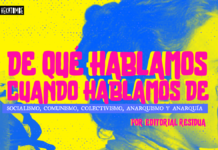Hace poco volví a leerme “Bueno para nada”, una entrada de blog de Mark Fisher, a quien tanto queremos en esta revista, del año 2014 en la que escribió sobre su depresión, sobre la necesaria crítica a la responsabilización del sujeto frente a sus condiciones y sobre la urgencia de “convertir la desafección privatizada en ira politizada”. Gracias Fishersito porque nos acompañas en los momentos donde lo que nos queda es colectivizar la tristeza.
Volver a estas ideas permite problematizar la imposición de sentirnos inútiles en medio de un sistema que te impone la miseria y al mismo tiempo la culpabilización de vivir en ella, pero también nos permite encontrar otras aristas para pensar nuestra propia vida. Por ejemplo, en el último tiempo me he empeliculado sobre el cansancio, la enfermedad y el permanente malestar en los activismos políticos, y aquí Fisher vuelve a tener toda la vigencia.
Quienes hemos estado durante muchos años en algún tipo de lucha política reconocemos que nos hemos sentido quemadas muchas veces. La fatiga constante, el desasosiego, las defensas por el piso y la batería social en la mierda son solo algunas de sus manifestaciones. Sin embargo, nos han enseñado que, si queremos una transformación real de nuestras condiciones de existencia, hay que aguantarlo, y eso implica nunca detenerse.
El proceso de intentar que un pedacito de mundo cambie nos implica estudiar mucho, masear los temas todo lo posible e intentar lograr la mayor profundidad posible en las comprensiones que nos llevarán a actuar con mayor incidencia política, y esto nos permite consolidar cierto saber. Hasta ahí, todo bien todo bonito solo Nacional. El problema es que en este sistema de mierda la gente quiere aprovecharse de todo, mercantilizarlo e instrumentalizarlo.
Volvamos al Fishersito. En “Bueno para nada” el autor recupera la noción de David Smail de voluntarismo mágico que este terapeuta usó en su libro “Los orígenes de la infelicidad” para explicar la ficción impuesta de lo que las que crecimos en los noventa cantamos adolescentemente cada que podemos: sé lo que quieras ser, hoy sé una barbie girl. Fisher lo resume en que “es la contracara de la depresión, cuya convicción subyacente es que somos los únicos responsables de nuestra propia miseria y que, por lo tanto, la merecemos”.
Así, este tipo de voluntarismo nos hace creer que todo es posible en la viña del señor y que si nuestras condiciones no cambian es porque no nos da la gana. Esta noción me parece inspiradora para entender nuestra época, pero le pondría otro adjetivo para hablar de los activismos: el voluntarismo es también precario. Así, ser activistas en medio de tiempos profundamente desiguales, hiperproductivistas y explotadores nos impone la ficción de que todo puede ser transformado si damos más de lo posible y esto me parece tramposo.
Habría varias razones para dar cuenta de esta trampa, pero quiero detenerme en dos. La primera tiene que ver con llevar nuestro cuerpo al límite, con el ánimo de ser omnipresentes y omnipotentes, cayendo en una dinámica que replica el productivismo mercantil en la acción política, lo que deja a su paso un costo que nos cuesta reparar, que es nuestra propia salud física y mental que a veces nos lleva a abandonar procesos donde luego nadie nos extraña o nos pregunta cómo estamos.
Lo segundo es que mucha gente que no hace parte de procesos sociales se aprovecha de nuestra gran intención de querer cambiarlo todo para pedirnos una serie de favorcitos gratuitos. Si usted es activista, ¿cuántas veces una institución le ha pedido que trabaje voluntariamente porque supuestamente no tienen recursos para pagarle? ¿Cuántas convocatorias ha visto donde organismos multilaterales, ONG y fundaciones con mucha luka abren plazas de voluntariado que se venden como una gran oportunidad de mejorar su hoja de vida? ¿Cuántxs profesorxs de las universidades aprovechan que sus estudiantes son “voluntariosxs” y les explotan para ganar réditos académicos individuales?
Creo que a ambas caras de esta moneda hay que decirles ¡basta! No puede ser que los espacios que tienen lks para pagar algo nos exijan que lo hagamos gratuitamente. Tampoco puede seguir sucediendo que se nos vaya la vida luchando para caber dentro de la imagen de las buenas activistas que todo lo hacen, que lo hacen rápido y bien para poder satisfacer las necesidades de todo el mundo. No podemos seguir sosteniendo una idea de acción política basada en la autoexplotación y el voluntarismo precario que nos hace ponernos a eterna disposición de otrxs porque siempre hay que hacer el favorcito.
Hay excepciones y límites cuando el trabajo voluntario que se nos pide tiene una clara intencionalidad, sentido y efecto transformador, pero además que con quien lo hacemos realmente no puede pagarlo ni financiarlo de ninguna manera. Es hermoso cuando entre procesos colectivos hay trueques, intercambios, espacios de apoyo mutuo, solidaridad y colaboración. Cuando es la institucionalidad la que quiere instrumentalizar lo que hacemos, no regale nada, sea una buena para nada.
Mientras sigamos regalando nuestro trabajo a quienes solo lo usan para lavar su cara, se está dejando de contratar de alguien que se ha formado mucho tiempo para hacerlo bien y seguiremos alimentando el tiempo precarizante que aniquila lo posible mientras nos roba la vida por todos los frentes. Sigamos poniendo en la conversación la conciencia de clase y hagamos algo con esta profunda tristeza que nos atraviesa. Como dice Fisher: “todo esto puede hacerse, y una vez que ocurra, ¿quién sabe qué es posible?”.
Referencias
Fisher, M. (2014). “Bueno para nada”. Recuperado de https://www.revistaadynata.com/post/bueno-para-nada-mark-fisher
Smail, D. (2015). The origins of unhappiness. A new understanding of personal distress. Routledge.