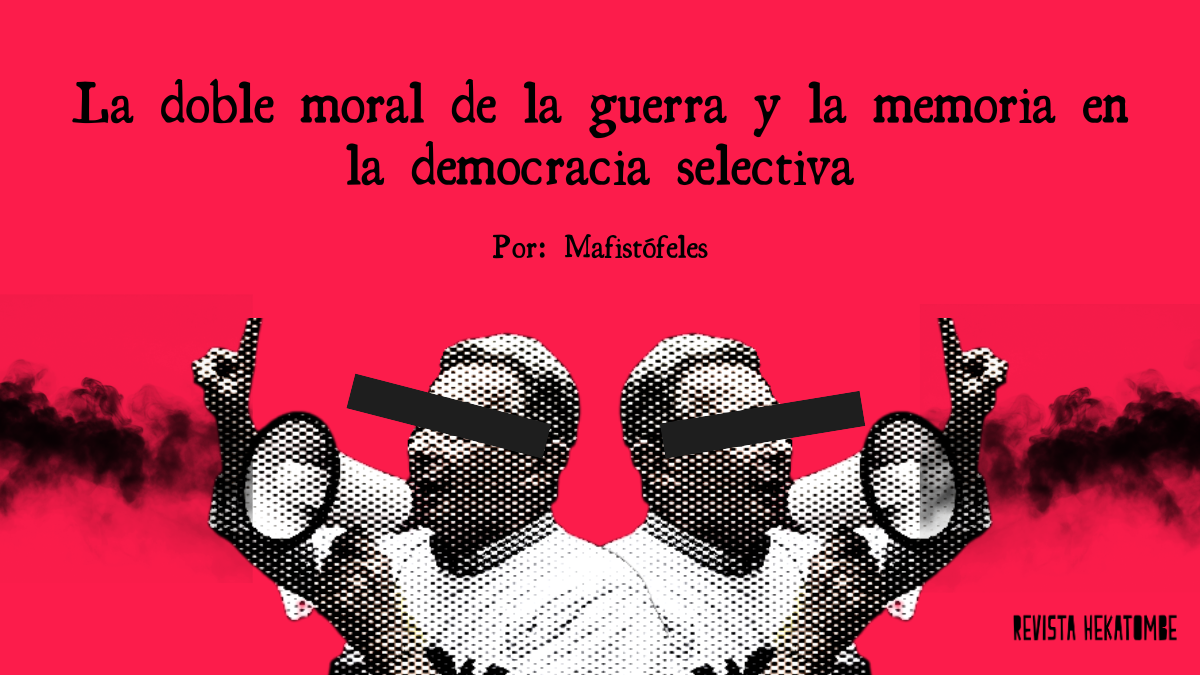Colombia es un país en el que el olvido no es un accidente, sino una política activa. El mismo país que en 2003 vio ingresar a Salvatore Mancuso, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, al Congreso de la República para hablar de justicia y paz, hoy se escandaliza porque el presidente Petro se sube a una tarima pública en Medellín, en junio de 2025, acompañado de jefes criminales para proponer caminos de rendición, justicia restaurativa y fin de la violencia urbana. Se trata de dos hechos no comparables en esencia, pero profundamente relacionados en su tratamiento mediático e institucional. Lo que los une no es su similitud, sino la hipocresía selectiva de las élites que siempre han usado la guerra como mecanismo para sostener su poder. Lo que entonces se leyó como acto de “reconciliación” hoy se caricaturiza como “apología al delito”. ¿Qué cambió?
En 2003, bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, se consolidó la política de Santa Fe de Ralito, donde se formalizó el proceso de desmovilización con las AUC. Este proceso fue maquillado como una apuesta por la paz, pero en realidad se trató de una estrategia de reciclaje del paramilitarismo. La presencia de Mancuso en el Congreso no fue un hecho espontáneo, sino una expresión institucionalizada de la impunidad: los victimarios fueron escuchados con honores, mientras las víctimas gritaban desde los balcones del olvido. Fue también durante esas audiencias cuando Lilia Solano, con foto en mano de Manuel Cepeda Vargas, asesinado por el paramilitarismo con participación estatal, hizo una intervención que la historia no debería olvidar. La misma historia que la prensa hoy silencia mientras descontextualiza lo que ocurrió en Medellín con Petro.
Y es que el país no ha querido asumir el paramilitarismo como una herida abierta. Las Convivir, legalizadas durante el primer gobierno de Uribe como gobernador de Antioquia, fueron el embrión institucional del terror armado legalizado. Hoy, Uribe enfrenta un proceso penal por presunta manipulación de testigos y vínculos con el paramilitarismo, un hecho que no puede quedar en la nota al pie de página del conflicto. No se trata solo de su responsabilidad penal, sino del legado de impunidad que dejó una política de seguridad que convirtió a los civiles en objetivos militares, al campesinado en botín de guerra, y a la verdad en enemigo del Estado.
Al respecto es imposible hablar de paramilitarismo en Colombia sin hablar de Uribe, no solo como figura pública, sino como articulador de una doctrina de seguridad que institucionalizó el terror, protegió a sus aliados armados y desfiguró el concepto mismo de enemigo interno. Su responsabilidad no es anecdótica: es estructural.
Desde ese lugar, resulta ofensivo que figuras como Federico Gutiérrez o Sergio Fajardo se rasguen las vestiduras por una tarima en Medellín mientras guardan silencio —cuando no complicidad— frente a la historia reciente del paramilitarismo urbano y rural. Lo que Petro hizo en Medellín puede ser discutido, e incluso criticado por su forma o contexto, pero hacerlo sin mencionar el teatro de horror que fue Santa Fe de Ralito o la ley de Justicia y Paz, es actuar con la amnesia conveniente de quienes no quieren recordar que “nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea”.
El problema no es la voluntad de paz, sino con quién y cómo se hace. En este punto, Petro —como cualquier mandatario— está en la tensión constante entre el pragmatismo del poder y las demandas históricas de transformación. Su deber no es congraciarse con el empresariado antioqueño ni con los líderes criminales reciclados en nuevos uniformes, sino con las víctimas y los territorios. La diferencia está en el propósito: no es lo mismo pactar para perpetuar un orden desigual, que hacerlo para desmontarlo.
Aquí es donde entra el pensamiento crítico. Colombia ha sido un país de expertos en interpretar su conflicto armado, en redactar informes y hacer memoriales, pero aún tiene una enorme deuda en transformarlo. Y transformar significa, sobre todo, escuchar a las víctimas, desmantelar las estructuras de poder criminal (legales o ilegales) y asumir que la guerra no fue un accidente, sino una estrategia de clase.
Por eso, volver a la escena de la tarima en Medellín no es solo útil, sino urgente. En una sociedad que administra su indignación con criterio de clase y conveniencia política, ese episodio funciona como un espejo. Hoy el país asiste a la cuenta regresiva del juicio contra Álvaro Uribe Vélez, centrado en la manipulación de testigos, pero sería ingenuo pensar que ese es el único crimen en cuestión. Aunque el proceso judicial esté acotado, el juicio moral y político que nos debemos como sociedad no puede ignorar que el paramilitarismo fue —y en muchos casos sigue siendo— una política de Estado camuflada en legalidad. Nombrar esa verdad no es revancha: es condición mínima para la justicia.
La paz no es un evento simbólico ni una fotografía electoral. Es una confrontación directa contra quienes han vivido de la muerte, de los contratos de seguridad, de la tierra robada, del silencio armado. Por eso, la doble moral de las élites duele más que el discurso beligerante: porque hablan de moral cuando lo que defienden es su orden, su acumulación, su inmunidad.
Este no es un elogio a Petro. Es una defensa de la memoria y de la posibilidad de que el país se mire en el espejo roto de su historia sin temor a reconocer que el paramilitarismo no fue solo una desviación, sino una política estructural. Si de verdad se quiere paz, no basta con bajar a los jóvenes de las comunas de las armas: hay que subir a juicio a quienes los armaron desde el escritorio.
Así, el debate no debe centrarse en quién se sube a la tarima, sino en quiénes siguen definiendo las reglas del juego. Porque si algo nos ha enseñado esta democracia «alta», es que la legalidad no siempre es sinónimo de legitimidad, y que, en Colombia, muchas veces, el crimen ha sido la forma más eficaz de gobernar. La pregunta que queda, entonces, no es si Petro se equivocó en la tarima. La pregunta es si como sociedad seguiremos permitiendo que la indignación sea un privilegio administrado por los culpables.
Referencias
Lean a Marx…