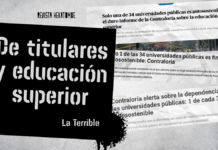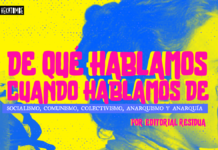Si para este año usted tiene como propósito realizar su tesis o Trabajo de Grado con una comunidad, este texto puede aportarle algunos elementos para que encuentre una luz al final del túnel en esa difícil tarea que inicia.
Soy egresada de universidad pública, allí escuchábamos a las y los profes hablar de Fals Borda, algo leíamos (porque dejémonos de purismos académicos, en el pregrado fuimos vagxs y cabeci-cerradxs. Vivíamos prevenidos con los discursos que no iban en la misma vía del manual ortodoxo de como creíamos que debía ser el mundo), cuando se hablaba de trabajos de campo aparecía como escenario metodológico mayoritario el paradigma socio- crítico, la educación popular, la etnografía y claro la Investigación Acción Participativa; porque buscábamos hacer de nuestros procesos estudiantiles una forma de participar en comunidad.
No niego las buenas intenciones que como estudiantes nos unían a las comunidades, los anhelos de conocer más allá de nuestras narices las realidades y contextos de Colombia, trastocarnos con las vivencias y dejar de esos aprendizajes huellas memoriales.
Actualmente trabajo como docente en una zona rural, bastante alejada de lo que pueda denominarse “casco urbano” (que para ser honesta de urbano tiene poco) y me resulta paradójicamente muy molesta la visita de las entidades académicas. De esa experiencia, enumero a continuación algunas recomendaciones de lo que he vivido y percibido, si en su propósito esta trabajar en territorios rurales:
1. El tiempo: sé que los procesos académicos se enmarcan en un tiempo, tiene fechas de entregas y límites para realizar verificables, pero el tiempo de la rutina académica no resulta similar a las realidades del campo. Usted puede generar los productos pero tenga en cuenta que debe retribuir a la comunidad lo que ella le está aportando. No es posible el descaro académico que en un fin de semana o máximo quince días considera que entendió la complejidad de los territorios rurales, lugares donde sus pobladores llevan vidas enteras intentando entenderla y transformarla.
2. La humildad: si algo han producido mis prevenciones con las instituciones que asisten a las veredas, es la falta de humildad que caracteriza algunos “intelectuales”, la gente en el campo no vive de cartones, vive en cartones. Necesitamos acciones concretas, bajemos la cabeza para escuchar y comprender mínimamente lo que nos está diciendo el entorno. Olvidarnos de la arrogancia que cree que con una observación se entendieron tensiones y poner a disposición colectiva nuestros mínimos saberes, abriéndonos a los múltiples que se pueden aprender, eso deconstruye los mitos académicos y nos potencia como seres humanos.
3. Las jerarquías: desde la visión de quien llega a conocer, todo es nuevo, todo está por observar. Desde los que allí viven también, los visitantes traen consigo un montón de expectativas, qué tal serán, qué harán estos días… surgen un sinfín de incertidumbres entre actores. Desde el mundo académico siempre se necesita delimitar para no recaer en un trabajo desbordado, por ende se priorizan voces, se esquematizan preguntas, se vuelven reiterativas. En ese panorama resulta maluco desde el territorio que para muchos nuestras voces no cuentan, porque no encajamos en el marco de sus esquemas, porque nuestras experiencias no les resultan subjetivamente operativas para “sus” trabajos investigativos (quedan en el plano individual no como un aporte colectivo), o porque nuestra opinión en otros asuntos no tiene la relevancia necesaria, de ese modo no existe peor sesgo que producir lo que creemos y queremos y para ello manipulamos las voces de las comunidades, en últimas no creamos saberes sino que tergiversamos con teoría las voces de la Colombia profunda, para que en el papel queden las percepciones y subjetividades del investigador que poco trascendió.
4. De objetos a sujetos de investigación: resulta bastante incomoda la curiosidad investigativa de las instituciones que llegan, la observación resulta como si fuéramos un zoológico que vive en manadas, el plan zafarí en muchos casos. Entonces las preguntas para romper hielo son qué comen, cómo viven… ¿es en serio?, se desconoce que somos seres humanos con una carga emotiva profunda o simplemente el academicismo consumió la sensibilidad. En tales casos solo pienso, de seguro todos ellos tuvieron abuelxs campesinos y aun así creen que entran a otro mundo, que somos otro planeta, que esto no es la misma Colombia, aquí también se entona el himno nacional es la consigna y aunque no lo crean se ve el partido de la selección igualito que ustedes.
5. No exigir lo que usted no estaría dispuesto a hacer: me parece controversial que desde una óptica aislada de las comunidades se generen percepciones sobre el deber ser. Sin embargo, es necesario entender que la realidad tiene tensiones y son ellas mismas las que van dándole sentido al trabajo colectivo. No me cabe en la cabeza que el academicismo juzgue a las y los jóvenes por salir de sus zonas rurales y que ellos no “regresen a trabajar por el territorio”, nosotros mismos como jóvenes quisimos migrar, buscamos conocer y aprender de los diferentes espacios, ¿por qué vamos a castrar de tal deseo a los demás? Otro caso frecuente es cuestionar porqué la mujer no está empoderada y por ende su ausencia en escenarios políticos. No se necesita ser un gran intelectual para comprender que en Colombia pese a todas las peleas que se gestan aun nuestra participación es compleja y se nos impone a la fuerza una supuesta superioridad masculina, o cuál era el tema de debate con los Acuerdos de Paz tras el plebiscito (la ideología de género), no estuvo el semestre pasado la Universidad Pedagógica Nacional denunciando en pleno campus acosos a estudiantes. Entonces cómo esperamos que otros espacios si avancen. Somos una sola Colombia, política y culturalmente debemos avanzar todxs, ello implica que si queremos en nuestras observaciones juzgar un territorio miremos hacia adentro y seamos capaces de militar y transformar en nuestro entorno.
Estoy segura que todo lo anterior tiene miles de producciones escritas, muchas más bonitas que como lo estoy diciendo, tal vez lo que más malestar genere es el cambiarme de papel, de estar en la barrera investigativa a ser un sujeto de investigación, que vive cotidianamente esos sinsabores (de manera autocrítica reflexiono mi proceso), pero espero estos elementos los tengan en cuenta para limar el malestar generado desde los territorios tras las visitas de académicos y podamos resarcir las prevenciones producidas.
De cuestionar mínimamente los consejos realizados, que por acá bienvenidos susmercedes.
___________________________________________________
Por: Aleja Vargas. Amiga de la casa hekatombe.