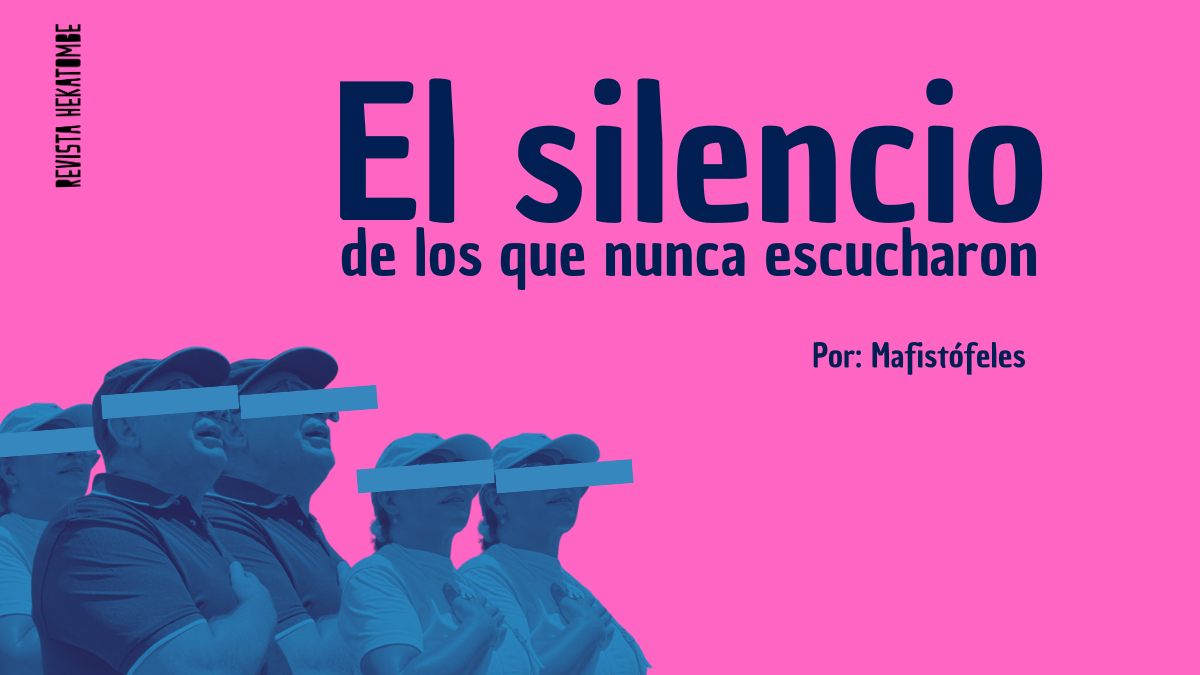En tiempos de crisis política, los sectores dominantes no solo reorganizan su poder económico o militar: también reconfiguran la memoria colectiva para blindar su hegemonía. En Colombia, la apropiación simbólica de la figura de Jorge Eliécer Gaitán y su histórica “marcha del silencio” por parte de sectores de derecha es una estrategia deliberada: utilizar el lenguaje de las víctimas, los derechos humanos y la reconciliación para presentarse como perseguidos, cuando históricamente han sido gestores y beneficiarios del sistema de exclusión y violencia.
Esta manipulación no es solo revisionismo histórico; es una herramienta de control simbólico. Como señala el materialismo histórico, la historia es un campo de disputa entre clases sociales, donde quien domina el relato prepara el terreno para reproducir su poder. Hoy asistimos a una batalla por el significado del pasado. Y ese pasado, en Colombia, no se recuerda: se reutiliza. Se moldea, se instrumentaliza, se vacía de contenido para convertirlo en pancarta electoral.
La reciente marcha del silencio promovida por la derecha no fue una manifestación de duelo ni un gesto de reconciliación. Fue una operación simbólica para legitimar una narrativa de victimización falsa y consolidar una imagen de “resistencia” frente a un gobierno que no responde directamente a sus intereses. No marcharon por la paz, ni por las víctimas, ni por la justicia: marcharon para señalar enemigos, lavarse las manos y reposicionarse como los únicos “capaces” de gobernar.
La marcha del silencio original tiene una historia profunda. Surgió en un país desgarrado por la violencia bipartidista, las masacres contra trabajadores y un Estado represivo. Fue un acto político desde abajo, un grito silenciado por el miedo, pero lleno de dignidad. No fue neutra ni decorativa: fue popular, profundamente política y esperanzadora.
Lo que se vio esta vez fue una puesta en escena. Un intento de apropiarse de gestos colectivos con historia para vaciarlos de contenido. Marcharon por el control simbólico, no por las víctimas. Por sus privilegios, no por la justicia. Este fenómeno ha sido analizado por múltiples estudios sobre memoria colectiva: cuando las élites sienten que pierden el control del relato, se disfrazan de víctimas. Y si el pueblo deja de creerles, intentan hablar en su nombre.
El mensaje implícito de esta marcha es claro: personalizar el conflicto, culpar al gobierno actual, ocultar los problemas estructurales. Es una forma de proteger privilegios sin asumir responsabilidad alguna. Lo que les incomoda no es la violencia; es no poder dominar el relato de la nación como antes.
El pasado es su disfraz favorito. Cambian nombres, colores y consignas, pero el objetivo es el mismo: simular que siempre estuvieron del lado correcto de la historia. El peligro radica en que esa simulación sea efectiva. Porque cuando el dolor se convierte en espectáculo, el siguiente paso es el autoritarismo disfrazado de sentido común.
El problema no es que marchen. El problema es que se apropian de símbolos cargados de historia y los convierten en armas simbólicas para recuperar el poder sin examinar su papel en el sufrimiento colectivo. Esta vez, el silencio no fue por la vida: fue amenaza. Fue estrategia para volver a imponer su orden sin responder por el daño causado.
Hoy Colombia vive un momento distinto. Las instituciones ya no están completamente controladas por los de siempre. Y eso incomoda. Por eso marchan “en silencio”: porque no toleran que existan otras voces, otros proyectos, otras memorias. Están acostumbrados a mandar, no a escuchar. A dar órdenes, no a dialogar.
Pero la historia no les pertenece. Si algo nos enseña la memoria, es que debe ser usada como herramienta crítica, no como mercancía política. No podemos permitir que los gestos de lucha se conviertan en marketing de odio, ni que la palabra “paz” se utilice para justificar silencios cómplices.
Recordar no es solo un deber ético: es una forma de resistencia. Porque incluso después del silencio, la verdad siempre regresa.
Referencias
Butler, J. (2004). Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Paidós
Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH. (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores
Marx, K., & Engels, F. (1975). La ideología alemana. Editorial Grijalbo
Molano, A. (2007). Los años del tropel: Crónicas de la violencia. El Áncora Editores