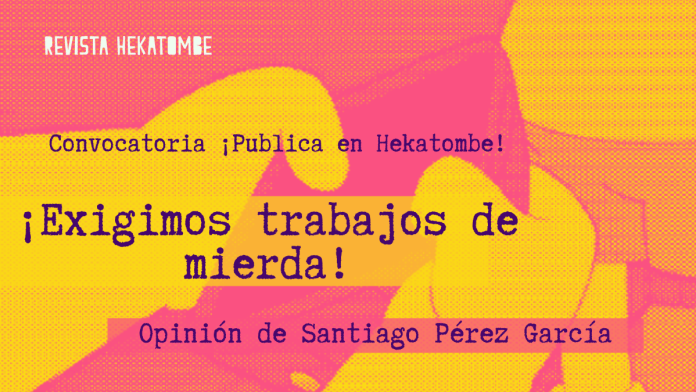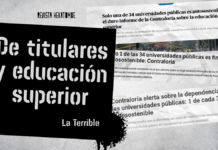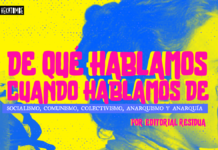“Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas (…) Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo (…) ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? (…) ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?».
Una de las frases más famosas de la narrativa posmoderna, pertenece al personaje Tyler Durden de la obra “El Club de la Pelea”, escrita por Chuck Palahniuk. Dicha máxima expone: “Tenemos trabajos que odiamos, para comprar mierda que no necesitamos”. Una fuerte crítica a la maquinaria capitalista que reduce a los individuos a meros entes deseantes y que ha establecido una de las diatribas esenciales de los discursos antisistema. Lo propio plantea de manera irónica, el monólogo del personaje Renton de la película Trainspotting, adaptada de la obra homónima de Irvine Welsh: “Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas (…) Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo (…) ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? (…) ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?».
Realizar un trabajo con claras o nubladas repercusiones sociales, al que continuamente se estará legitimando como necesario para la especie y con el cual inexorablemente se pertenece al juego del capitalismo. Pero ¿Es esta en realidad la condición de un país feudal como Colombia?
Tanto Renton como Tyler manifiestan una necesidad latente de marginación. Estar al lado del sistema, como una postura crítica que denuncia la esclavización orgánica y emocional a la máquina capitalista. Pero ¿Podría enunciarse que dichas expresiones reflejan el sentir del habitante promedio colombiano? ¿Es correcto asumir que la condición laboral de éste país es tan estable que genera hastío? Estas dos interrogantes, ponen en cuestionamiento el supuesto contexto neoliberal de primer mundo, que quieren vendernos en nuestro país. Vivir para comprar es como una representación de libertad. Realizar un trabajo con claras o nubladas repercusiones sociales, al que continuamente se estará legitimando como necesario para la especie y con el cual inexorablemente se pertenece al juego del capitalismo. Pero ¿Es esta en realidad la condición de un país feudal como Colombia? ¿Seremos víctimas por pertenecer o adolecer de dicha lógica mercantilista asociada a la producción laboral?
En 2013, el profesor David Graeber, causó cierto revuelo con un artículo difundido bajo el título: “Sobre el Fenómeno de los Trabajos de Mierda”, texto que a la postre vendría a consolidarse en un extenso estudio bajo una nominación similar: Trabajos de Mierda: Una Teoría. En dicho ejercicio argumentativo, el Profe Graeber, define y ejemplifica, de manera clara, lo que es un “trabajo de mierda” y cómo las sociedades industrializadas de primer mundo, se ven avocadas a dicho fenómeno. En su voz nos comenta: “Un trabajo de mierda es empleo tan carente de sentido, tan innecesario o tan pernicioso que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, a pesar de que, como parte de las condiciones de empleo, dicho trabajador se siente obligado fingir que no es así” (Graeber 37).
Históricamente se ha percibido que el Estado no suple un derecho tan fundamental, como lo es el del trabajo, de una manera clara y eficiente.
A partir de esta definición, citada de su libro, vemos como el germen de la ingeniería burocrática (Expresión tomada del crítico inglés Mark Fisher), hace su aparición. Las largas jerarquías laborales estructuran una serie de funciones que se establecen como una posible puesta en el vacío, o si se antoja, como algo completamente inútil. Bajo esta premisa, se desarrolla el estudio. Pero es precisamente este fundamento el que, como contexto colombiano, debería cuestionarnos. ¿Son estos trabajos burocráticos inútiles una realidad para cualquier ciudadano de a pie o profesional promedio del país? Podríamos enunciar, con gran temor a equivocarnos, que NO. La ingeniería burocrática colombiana es elitista y excluyente. Históricamente se ha percibido que el Estado no suple un derecho tan fundamental, como lo es el del trabajo, de una manera clara y eficiente. Lo cual nos da respuesta a uno de nuestros interrogantes, padecemos el capitalismo por adolecer de los mecanismos que nos vinculen a él.
La expresión de Tyler Durden se desvirtúa en nuestra realidad local. No tenemos trabajos que odiar, para comprar cosas innecesarias, porque a duras penas se sobrevive. La condición del colombiano es la del buen esclavo. Aquel individuo que con uñas y dientes desea pertenecer, ¿a qué? A un sistema imperfecto que siempre buscará su invisibilización con el firme propósito de la producción. Tal y cómo nos lo expone Mark Fisher en su obra Realismo Capitalista ¿No hay alternativa?: “Una crítica moral del capitalismo que ponga el énfasis en el sufrimiento que acarrea únicamente reforzaría el dominio del realismo capitalista. Con facilidad, pueden presentarse la pobreza, el hambre y la guerra como algo inevitable de la realidad, y la esperanza de que se acaben estas formas de sufrimiento, como un modo de utopismo ingenuo” (Fisher 41-42).
“Una crítica moral del capitalismo que ponga el énfasis en el sufrimiento que acarrea únicamente reforzaría el dominio del realismo capitalista. Con facilidad, pueden presentarse la pobreza, el hambre y la guerra como algo inevitable de la realidad, y la esperanza de que se acaben estas formas de sufrimiento, como un modo de utopismo ingenuo”
Si bien las palabras de Fisher procuran hacer una radiografía de la realidad mundial, en Colombia, es sólo echar un vistazo a la historia en los últimos doscientos años, para darnos cuenta, que la inequidad social, nos la han vendido como un estado de normalización. La tan famosa expresión, “el que es pobre, es pobre porque quiere”, ha erigido en la mente de los colombianos un estado de aceptación sin precedentes. Los grandes cuestionamientos, de si mi trabajo es útil o no a la sociedad, pierden toda validez. En nuestro contexto, percibimos la más vulgar burocracia y favoritismo como un ideal a seguir, o simplemente, como un triunfo social, académico e intelectual.
“rozamos sin cesar el tema del proletariado, pero no lo asumimos nunca políticamente, lo que tenemos es un proletariado ciego y mistificado, definido por la naturaleza inmediata de sus necesidades y su alienación total en manos de sus amos (…) el proletario es aún un hombre que tiene hambre”
Al colombiano lo que realmente lo mueve es el hambre. Ponerse la camiseta, independientemente de sus derechos y dignidad. Como alguna vez diría un siniestro dirigente: “A Colombia la está matando la pereza”. No es fácil imaginar a un Tyler Durden desempleado y persistente en sus delirios de abolición del sistema. Una buena temporada en Colombia, sometido a marginación y hambre, lo harían un buen esclavo. El ideal capitalista, es una ilusión para nuestro pueblo. Obnubilados con influencers mediocres, futbolistas, artistas de medio pelo y una clase dirigente que más se acerca a una logia mafiosa, soñamos con tener el roce social adecuado para que nos suene la flauta. Llenar nuestras arcas para odiar y rechazar, para decirle al otro que nunca llegará a ser lo suficiente y que por ello merece su pobreza. Como lo establecería Roland Barthes en su libro mitologías a razón de Chaplin: “rozamos sin cesar el tema del proletariado, pero no lo asumimos nunca políticamente, lo que tenemos es un proletariado ciego y mistificado, definido por la naturaleza inmediata de sus necesidades y su alienación total en manos de sus amos (…) el proletario es aún un hombre que tiene hambre” (Barthes 44).
REFERENCIAS
BARTHES, Roland (2003). Mitologías. Argentina, editorial Siglo XXI
FISHER, Mark (2016). Realismo Capitalista ¿No hay alternativa? Argentina, editorial Caja Negra
GRAEBER, David (2018). Trabajos de Mierda una Teoría. Bogotá, editorial Ariel
Por Santiago Pérez García. De la ciudad de Medellín. Docente. Su Instagram es: santiagoperezgarcia80. También escribió Cyberpunk bananero.