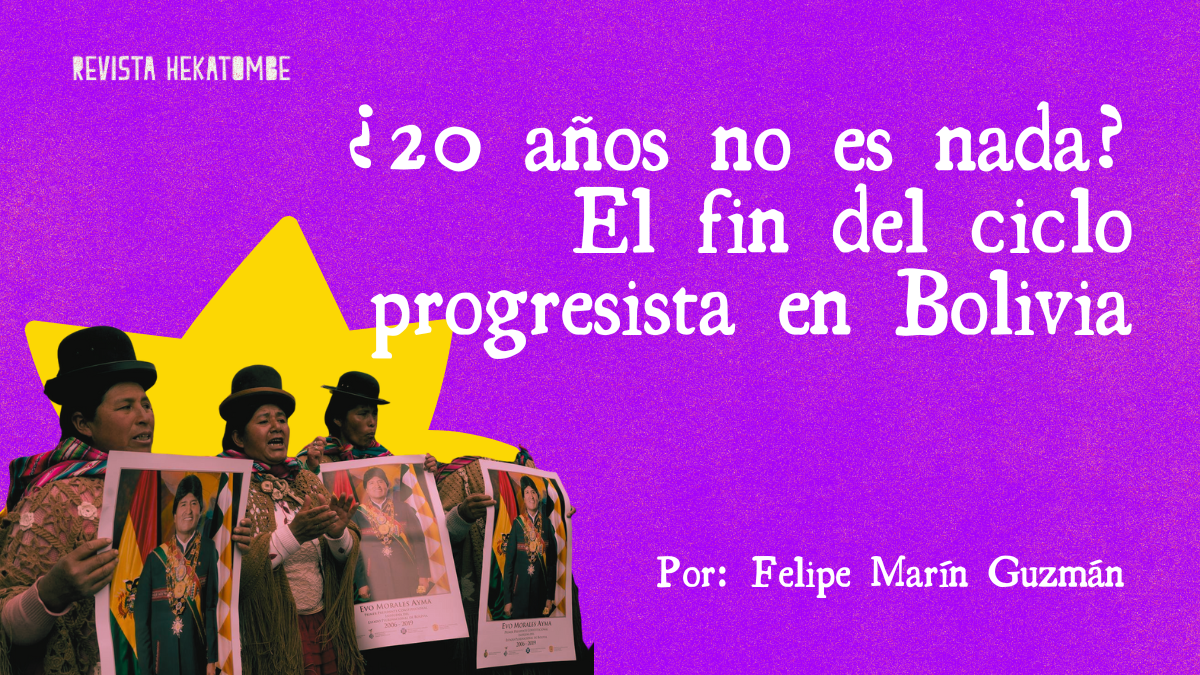El ciclo político que inició con el triunfo del primer presidente indígena de la historia de Bolivia parece estar llegando a su fin. Tras 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), interrumpidos brevemente por un golpe de Estado en 2019, la derecha está de vuelta y con su regreso pone en jaque a uno de los procesos más emblemáticos del progresismo latinoamericano. Este texto busca contextualizar y analizar algunos de los factores que llevaron a este desenlace.
Un contexto necesario
La histórica y contundente victoria electoral de Evo Morales en 2005 no puede entenderse al margen del periodo de movilizaciones populares y levantamientos de masas que tuvieron lugar en Bolivia entre 2000 y 2004. Las llamadas guerras del agua y del gas, y las marchas cocaleras y campesinas, sumadas a las profundas tradiciones organizativas sindicales, campesinas e indígenas arraigadas en Bolivia, permitieron deponer al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y allanaron el camino a Morales hacia la presidencia. En las elecciones de diciembre de 2005, el MAS alcanzó una mayoría inédita que hizo innecesaria la segunda vuelta.
Al calor del triunfo electoral, Forrest Hylton publicó un artículo en la New Left Review que señalaba como un peligro las carencias organizativas del MAS: “El propio MAS no es tanto un partido en el sentido convencional del término como una coalición de facciones personalistas, entre las que la de Morales ejerce una supremacía indiscutible” (p. 1). Años después, Morales admitía en una entrevista con Jordi Évole que le preocupaba el personalismo del proceso boliviano, ya que en América Latina el movimiento político solía girar en torno a una persona.
Pese a estas limitaciones, el gobierno del MAS se afianzó, porque implementó cambios significativos en la vida de los bolivianos. Morales y García Linera nacionalizaron el sector de hidrocarburos en contraposición a grandes megamonopolios imperialistas como Repsol o Shell, mientras los pendones rojos en las instalaciones petroleras se convirtieron en un símbolo de transformación: “Nacionalizado, propiedad de los bolivianos”. El gobierno también entregó 11,7 millones de hectáreas de tierras para fortalecer la propiedad comunitaria. La Constituyente impulsada por el gobierno declaró al Estado plurinacional y comunitario, prohibió el latifundio y lo puso como garante de derechos básicos para la población.
El sostenido crecimiento económico durante los años del MAS y la reducción significativa de la pobreza llevaron a muchos analistas a hablar del “milagro boliviano”. Mientras gobiernos progresistas como los de Venezuela y Argentina enfrentaban crisis económicas por razones distintas, Bolivia mantenía un desempeño sólido.
En política exterior, la administración boliviana se alineó con los gobiernos alternativos del primer ciclo progresista, especialmente con Venezuela y Cuba, e integró al país al ALBA-TCP y a otros instrumentos de unidad regional como UNASUR y CELAC. El Estado boliviano también ha sido una voz firme contra el genocidio que el sionismo fascista comete contra el pueblo palestino. Por estas razones —y por la pugna geopolítica por el “triángulo del litio”— se produjo el golpe de Estado de 2019.
El gobierno de facto fue confrontado por movilizaciones populares que, pese a la represión, presionaron por la convocatoria a elecciones inmediatas, devolviendo la presidencia a quien Morales había señalado como sucesor y continuador del proyecto: Luis Arce, exministro de Economía y Finanzas, reconocido como el arquitecto de los años de auge y bonanza de la economía boliviana
La pugna
Justamente por esas elevadas expectativas, comenzó a agrietarse la gobernabilidad de Arce y Choquehuanca. El ciclo de exportación de gas comenzó a decaer debido a la disparidad en el ritmo entre exploración y explotación de los campos existentes. Esta dinámica lesionó el flujo de divisas, la posibilidad de las políticas de redistribución provocó una inflación que llegó al 25%, disminución de reservas y escasez de bienes básicos, evidenciando la dependencia del proyecto progresista del extractivismo. En este contexto, la derecha aprovechó para golpear a Arce, y sectores cercanos a Morales se movilizaron reclamando al gobierno que no descargara la crisis sobre las personas humildes.
Desde finales de 2021, Morales y Arce pasaron de las recriminaciones mutuas a una disputa abierta por el control del MAS, erosionando el bloque popular y dividiendo al movimiento en evistas y arcistas. Arce movió el poder judicial para impedir la candidatura de Morales y judicializar a sus colaboradores; Morales respondió movilizando con más dureza a la base campesina y cocalera de la zona del trópico. La disputa no solo se mueve en un registro ideológico también incluye la pugna por la reelección: Arce buscaba mantenerse en el poder, mientras Morales asumía que solo él podía reconducir el proceso. Ahora lo único que ha quedado claro es que la derecha fue quien capitalizó políticamente la situación.
El desenlace: vuelve la derecha
Con este telón de fondo llegaron las elecciones de agosto, el espacio político del MAS atomizó su comportamiento en tres tácticas, ninguna de las cuales funcionó: la candidatura del ministro arcista Eduardo del Castillo nunca despegó ni dejó de ser un plan improvisado que se activó cuando las aspiraciones de Arce se hicieron inviables por su mala gestión económica y el desgaste del enfrentamiento con Morales, y obtuvo apenas un 3,1 % de los votos. La táctica de Morales de votar nulo, si bien registró un apoyo importante de 1.252.000 votos, no consiguió poner en cuestión el conjunto del sistema ni la legitimidad de las elecciones. La candidatura de Andrónico Rodríguez, que se presentaba como un intento de superación de la puja entre Arce y Morales, que obtuvo un 8,22 %.
Estas apuestas fallidas nos dejan una segunda vuelta de la que el progresismo y las izquierdas estarán completamente ausentes; una debacle de la influencia territorial del MAS en los departamentos serranos que históricamente había controlado; y una elección que solo puede conducir al pasado, entre Rodrigo Paz Pereira —hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que inició la transición al neoliberalismo en el país— y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, colaborador del dictador Hugo Banzer y presidente entre 2001 y 2002, justamente el periodo en que empezó a intensificarse el conflicto social que llevó, a la postre, al primer gobierno de Morales. Todo un salto hacia atrás celebrado por las derechas de todo el mundo. El programa de los candidatos enfrentados coincide, con mayor o menor intensidad, en efectuar recortes, reformar la Constitución Plurinacional de 2009 e implementar un programa afín a las exigencias austericidas del FMI.
En 2020, el holgado triunfo de Arce tras el golpe de Áñez inauguró para el resto de América Latina lo que se veía como un resurgimiento del ciclo progresista: Chile en 2021, Colombia y Brasil en 2022 así lo confirmaron. Hoy, desde una Colombia que está a punto de terminar el primer gobierno progresista de su historia, y que se encuentra ya inmersa en una campaña electoral sobre la cual aún hay muchas incertidumbres, nos preguntamos por los significados y lecciones que nos deja esta vuelta de tuerca en el proceso boliviano.
La respuesta más rápida y socorrida es que dividirse es morir. Y esta conclusión, aunque cierta, deja por fuera, a mi juicio, otros dos aspectos muy importantes: en primer lugar, que cuando el progresismo gestiona la economía y la sociedad como lo haría la derecha —es decir, cuando se modera, acepta el estado de cosas sin más y renuncia a cambiar la vida de la gente de manera fundamental—, desilusiona y con ello pierde toda viabilidad política. En segundo lugar, que el liderazgo personalista y caudillista que quiere encarnar en un individuo el movimiento de la historia es útil para ganar algunas elecciones, pero no para hacer que los proyectos permanezcan en el tiempo, se enraícen en el corazón de las personas y puedan constituir un auténtico bloque histórico.
Veremos si, como amargamente vaticinó el ex vicepresidente García Linera, lo que le espera al proceso boliviano es un declive sin gloria o si, tras estos 20 años, las raíces profundas de la lucha y la organización popular logran hacer florecer una nueva alternativa que ponga en primer lugar la dignificación de los pueblos, las clases trabajadoras y las personas oprimidas de Bolivia.