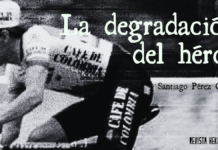Tras la lectura del fallo contra Uribe, se han escrito opiniones y análisis valiosos sobre el sentido del mismo, sin embargo, existe una postura con la que difiero: la que llama a no celebrar todavía la condena contra el expresidente. El argumento es razonable, la decisión aún está sujeta a más instancias, y el desenlace puede no ser el deseado. También hay otro argumento referido a la prisión domiciliaria, el que cuestiona precisamente su carácter domiciliario, así como el lugar mismo en el que se pagaría la pena, una de sus haciendas, en tanto expresión franca del poder terrateniente en el país.
Si bien lo anterior es cierto, este análisis me lleva a recordar las reflexiones de Nietzsche y Bateman sobre lo jovial y el festejo. En la Gaya Ciencia, en el numeral 333 «¿Qué significa conocer?» el filósofo alemán señalaba:
«¡No reírse, no lamentarse ni insultar, sino entender!», dijo Spinoza con esa sencillez sublime que lo caracteriza. Pero, ¿qué es en el fondo ese entender sino la forma misma en que se nos hacen perceptibles a la vez las otras tres cosas, un resultado de esos impulsos distintos y contradictorios que son los deseos de burlarse, de deplorar y de denigrar? Antes de que fuera posible un acto de conocimiento, fue preciso que cada uno de esos impulsos manifestara previamente su opinión parcial sobre el objeto o el acontecimiento en cuestión; después se produjo el conflicto entre esas opiniones parciales y de ahí surgió un estado intermedio, un apaciguamiento, una concesión mutua entre los tres impulsos, una especie de equidad y de pacto entre ellos».
El apartado es claro: ¿Por qué extraer acciones y emociones como la risa, el lamento, el insulto del ejercicio de analizar, de entender, aún cuando son parte del mismo? Más adelante, Nietzsche explica que al final solo tenemos «conciencia» de este apaciguamiento y dejamos de lado los impulsos iniciales. A este pensamiento, se suman otros en los que el autor cuestiona la seriedad del filósofo o del científico para dar validez a sus reflexiones. Entonces, el acto de conocer es y debe ser serio y pesado. No caben los impulsos, o la alegría, la indignación, o por qué no, la celebración.
El 28 de julio y el 1 de agosto son fechas excepcionales no solo en la historia sino en la memoria popular, son fechas para la celebración. El análisis reposado puede derivar en el escepticismo sobre el resultado del proceso, pero en el campo simbólico de la política se trata de un acontecimiento con un mensaje público a reivindicar: el poder real, económico, político, no es inquebrantable. Lo decía el senador Iván Cepeda en sus redes sociales el 30 de julio: «El expresidente ya fue condenado en primera instancia. Eso ya quedó en la historia y nada lo borra. Lo saben».
La preocupación sobre el resultado parece retirar de la operación la felicidad luego de años de indignación y rabia por la impunidad. Es importante retomar aquellos impulsos a los que refiere Nietzsche en el examen de los hechos. Es importante la jovialidad, la celebración, porque son la marca simbólica, es el refuerzo emocional que derivará en consigna, en reflexión y en movilización, de ser necesario. En la disputa del sentido frente a los sectores del poder real, se trata de una victoria, inestable por supuesto, de la fuerza de la vida sobre las lógicas inmunitarias, conservadoras y de muerte de los que son expresión justamente el uribismo y la extrema derecha.
Como bien se sabe, la pena no está vinculada al bloque metro y el paramilitarismo, a los asesinatos extrajudiciales, a la persecución política de los contradictores, ni mucho menos a la actividad política y administrativa que buscó atacar lo público del Estado. Pero con todo, como operación de un sector del poder judicial, es un evento político fundamental que es útil para demostrar la fragilidad de la hegemonía uribista, y de toda hegemonía. Es una bandera a defender, y un mecanismo para ganar terreno, precisamente, sobre los sectores que expresan lo frívolo, y el ataque a lo vital.
Por eso, en un sancocho conceptual extraño, tiene (algo de sentido) recordar también a Jaime Bateman, comandante histórico del M-19, en la entrevista dada hace cuatro décadas a Alfredo Molano: «Hay que bailar, hermano, hay que bailar. Hay que bailar y hay que cantar a la vida, y no solo a la muerte, ni cantar a las derrotas. Hay que cantar a la vida, porque si se vive en función de la muerte, uno ya está muerto».
En esta y otras entrevistas, Bateman llamaba a una reflexión emocionada, en la que el juicio de los hechos era conjugado a la actividad, a la afectividad, y a la capacidad de conmoverse y conmover al otro. No se trataba de un examen optimista e incluso vacío sobre las situaciones, sino de una actitud jovial para actuar en política, desde la política viva y desde la vitalidad de la acción.
Por eso cabe reivindicar la actitud jovial. Por eso hay que cantar a las victorias, y cantar a la vida cuando hay triunfo sobre la política de la muerte.