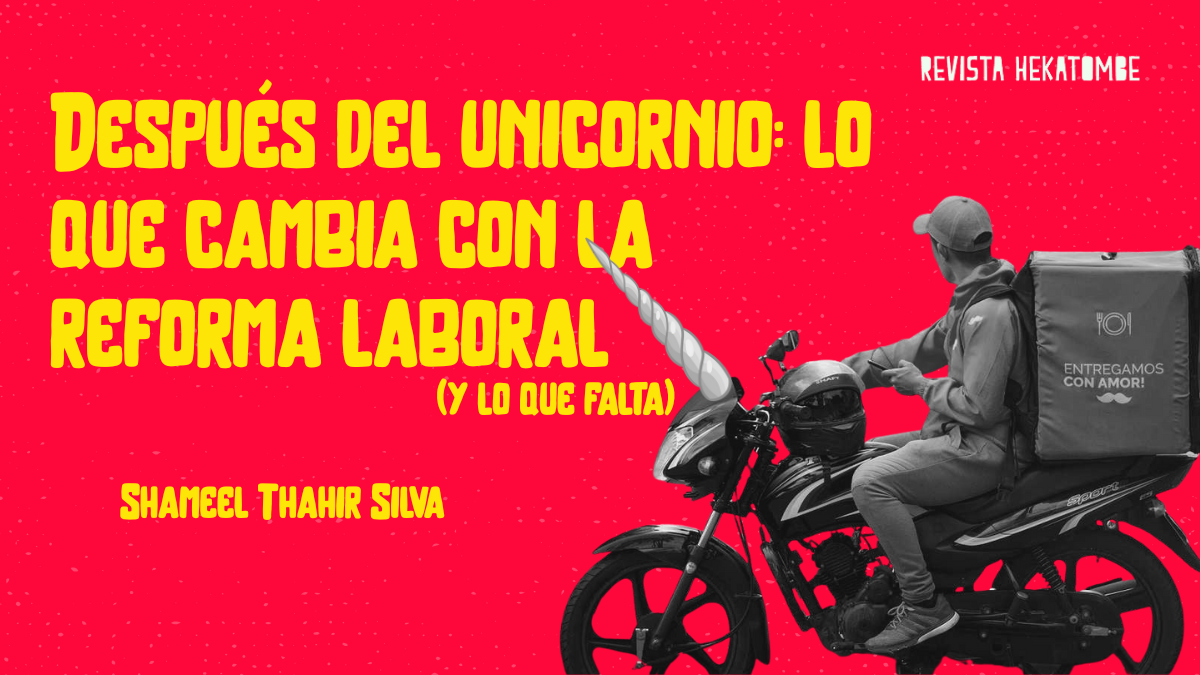La tercera entrega detalla el capítulo de plataformas de la reforma laboral colombiana (arts. 24–30) y plantea el reto mayor: pasar del papel a la garantía efectiva de derechos en la economía digital.
Cómo se gestó el capítulo de plataformas
Tras más de seis meses de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales —con 3.000 propuestas recogidas en todo el país, unas 50 de gremios como Alianza In— el gobierno incorporó un capítulo específico sobre trabajo en plataformas. Como explicó la asesora Mery Laura Perdomo, buena parte de la propuesta gremial no buscaba formalización ni empleo, sino bajar costos laborales: una tesis ya desmentida por reformas previas.
Seis llaves regulatorias
- Definiciones precisas
Se delimitan trabajador digital, plataforma, usuario y empresa operadora. Se desmonta la ficción del “usuario independiente” que prestaría un servicio sin relación de trabajo. - Primacía de la realidad
Se reconocen dos modalidades (dependiente-subordinado e independiente-autónomo), pero si hay subordinación fáctica, se declara relación laboral sin importar el rótulo contractual. - Seguridad social obligatoria
Las plataformas pagan 60 % de salud y pensión y 100 % de riesgos laborales para todos los trabajadores; la base de cotización es 40 % de los ingresos reales, para reducir evasión y subregistro. - Registro nacional de trabajadores
Bajo supervisión del MinTrabajo con apoyo del MinTIC, habilita trazabilidad, inspección y acceso efectivo a la protección social. - Transparencia algorítmica y revisión humana. Las plataformas deben informar criterios de asignación, evaluación y sanción, y garantizar revisión humana de decisiones automatizadas que afecten condiciones laborales.
- No exclusividad, descanso y no discriminación. Se prohíben cláusulas que impidan trabajar en otras plataformas; se garantiza el derecho al descanso y la no discriminación (personal, ideológica o sindical) en los términos de uso.
El viraje político: frente a la propuesta de Alianza In —derechos segmentados por ingreso, cobertura parcial de riesgos y adhesión unilateral a términos corporativos— la ley impone garantías universales y reconoce el vínculo laboral real.
Del papel al derecho: cómo hacerla cumplir
- Auditoría algorítmica independiente: acceso regulado a datos y código para verificar sesgos, sanciones y cálculos de tarifa.
- Inspección laboral geolocalizada: equipos con competencias en datos, IA y seguridad vial.
- Mecanismos expeditos de queja y reparación: por bloqueos y deudas; debida diligencia en pagos en efectivo.
- Sanciones proporcionales y publicidad de incumplimientos para desincentivar prácticas abusivas.
- Coordinación regional: estándares mínimos en la Comunidad Andina y Mercosur para evitar “competencia regulatoria” a la baja.
- Datos abiertos agregados sobre siniestralidad, ingresos y tiempos muertos para informar política pública.
¿Qué está en juego?
Rappi condensa las tensiones de la economía digital latinoamericana: innovación y capital de riesgo conviven con precariedad y captura. Su valorización (US$6.400 millones en 2024) descansa menos en utilidades presentes que en la expectativa de dominancia futura. La reforma colombiana no resuelve todo, pero establece un piso: relación laboral donde la haya, aportes obligatorios, transparencia algorítmica, registro y límites a la exclusividad.
El desafío ahora es político-técnico: construir capacidad estatal para auditar algoritmos, inspeccionar trabajo en calle y sancionar. El resto depende de la presión social, la coordinación regional y la organización de quienes pedalean la ciudad. Porque el futuro del trabajo digital también definirá el futuro democrático de nuestras sociedades.
Diez años después, Rappi ya no es “una app de domicilios”: es un laboratorio de poder. Con la nueva ley, Colombia marca el paso regional hacia una economía digital con reglas y derechos. Falta lo más difícil: que las cumplan.
Primera entrega: De startup a superapp: la red de poder detrás de Rappi
Segunda entrega: El supervisor invisible: vida y resistencia bajo el algoritmo