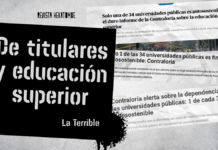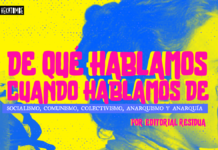Aunque la discusión sobre el racismo nunca había adquirido en anteriores campañas presidenciales tal visibilidad pública, ha sido un tema que desde hace décadas cuenta con numerosos estudios científicos en el país
En el marco de la actual contienda electoral, sobre todo luego del nombramiento de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial por el Pacto Histórico, se ha generado una discusión sobre la existencia y las características del racismo en Colombia. En las redes sociales han circulado mensajes, videos y memes que evidencian la virulencia de algunos estereotipos raciales, como, por ejemplo, la asociación de Francia Márquez con King Kong o que aducen que una mujer negra tiene su adecuado lugar como empleada doméstica, limpiando, cocinando y lavando ropa, lo que hace impensable que ella aspire a gobernar a los colombianos. Estos mensajes reproducen viejos estereotipos racistas que animalizan al negro, equiparándolo con simios, y que le atribuyen una natural incapacidad intelectual o inadecuación moral, asignándole la posición de servir y ser gobernado por otros.
Aunque la discusión sobre el racismo nunca había adquirido en anteriores campañas presidenciales tal visibilidad pública, ha sido un tema que desde hace décadas cuenta con numerosos estudios científicos en el país, y que ha sido objeto de debate entre académicos, así como de su reconocimiento por parte del Estado colombiano con leyes, como por ejemplo, la Ley 1482 de 2011 contra los actos de racismo y la discriminación.
Como parte de los académicos que han estado trabajando sobre el tema,[1] me parece pertinente subrayar algunos aspectos que salen a flote sobre las particularidades del racismo en Colombia, derivados del análisis de los materiales y pronunciamientos que han circulado en las últimas semanas en medios y redes sociales.
Discriminación racial, racismo, estereotipos raciales
Los estereotipos raciales asumen que las razas existen, que son innatas y explican lo que es una persona o población. Los estereotipos raciales hacen parte, pues, del pensamiento racial que tiene sus orígenes en el colonialismo europeo.
Para avanzar en la comprensión de lo que está en juego con la actual discusión en Colombia es relevante señalar que se presenta una confusión entre la discriminación racial y el racismo. Quiero empezar por señalar las diferencias entre estas dos categorías en relación con otras claves, como la de estereotipos raciales. Los mensajes, videos o memes que han circulado en las redes sociales que mencionaba antes, reproducen una serie de estereotipos raciales, esto es, unas imágenes caricaturizantes de una persona o población subsumiéndola en una inferioridad atribuida a su pertenencia a una raza. Los estereotipos raciales asumen que las razas existen, que son innatas y explican lo que es una persona o población. Los estereotipos raciales hacen parte, pues, del pensamiento racial que tiene sus orígenes en el colonialismo europeo. Pero no han desparecido con este, sino que se han sedimentado durante siglos de tal forma en nuestros imaginarios colectivos que hoy definen, con sutil contundencia, nuestras emociones y nociones sin que siquiera lo notemos.
La discriminación racial es una práctica de rechazo o agresión a la que es sometida una persona debido a los estereotipos raciales que reproduce la persona que discrimina. Así, la discriminación racial es una relación de poder que se ejerce, en situaciones concretas, e involucra a individuos específicos. La discriminación racial actualiza, en la experiencia inmediata de los individuos, los estereotipos raciales enmarcados en una relación de poder.
La discriminación racial actualiza, en la experiencia inmediata de los individuos, los estereotipos raciales enmarcados en una relación de poder.
Ahora bien, no toda discriminación es discriminación racial. También hay discriminaciones en nombre del género, de la orientación sexual, de clase, del lugar o en cualquier otra coordenada desde la que se configure la normalidad. Aunque en las situaciones concretas las prácticas de discriminación responden a la confluencia de varias de estas marcaciones, en términos analíticos es importante no confundir discriminación racial con otros tipos de discriminaciones ni, mucho menos, equipararla con discriminación en general.
el racismo es una dimensión constitutiva de la desigualdad social.
En este marco, quiero señalar que la discriminación racial es una de las maneras como se expresa el racismo, por lo que es equivocado reducir el racismo a la discriminación racial. Ante todo, el racismo es una dimensión constitutiva de la desigualdad social. No es la única, por supuesto. Clase, género y lugar también confluyen en la configuración de la desigualdad social. El racismo supone los efectos, intencionados o no, de relaciones institucionalizadas que garantizan y reproducen la jerarquización racializada de la sociedad, en la cual unos cuerpos, poblaciones y geografías racializadas como inferiores han sido objeto de exclusión, precarización y muerte, mientras que otros cuerpos, poblaciones y geografías, que suelen no aparecer marcadas racialmente, han usufructuado y se han beneficiado económica y simbólicamente de este ordenamiento social. El racismo produce el sometimiento y empobrecimiento de unas existencias, al tiempo que contribuye al enriquecimiento y privilegios de otras. El racismo mata a unos, a los sujetos racializados.
El racismo produce el sometimiento y empobrecimiento de unas existencias, al tiempo que contribuye al enriquecimiento y privilegios de otras. El racismo mata a unos, a los sujetos racializados.
Aunque se encuentra complejamente encadenado, el racismo tiene distintas escalas y alcances, desde el sistema mundo, hasta las formaciones nacionales, regionales y locales. También presenta sus particularidades dependiendo de los momentos y lugares. No son iguales el racismo al calor de la expansión colonial de finales del siglo XIX y principios del XX, con la consagración científica del pensamiento racial, que los racismos en el mundo actual donde se ha demostrado la inexistencia biológica de las razas y donde las luchas anti-racistas han adquirido mayor visibilidad. En un momento determinando del pasado o en la actualidad, el racismo tampoco ha sido igual en todos los países.
desde el plano de lo concreto, no existe un único racismo, sino racismos histórica y socialmente situados.
El racismo antes del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos (desde la década de 1960) o en la Sudáfrica del apartheid pertenecen a un racismo explícitamente segregacionista. Sin embargo, esta no ha sido esta la única modalidad del racismo, ni siquiera la más extendida. En los Estados Unidos de hoy sigue existiendo el racismo, aunque se haya transformado en sus expresiones asociadas a la legislación segregacionista. Que en Brasil, España, Italia o Colombia no opere el racismo de la manera que lo hace en los Estados Unidos no significa que en estos países no exista el racismo. Tampoco quiere decir que estos racismos sean menos nefastos o marginales en la configuración de la desigualdad social en cada uno de los países. Por tanto, desde el plano de lo concreto, no existe un único racismo, sino racismos histórica y socialmente situados.
Colombia, como trataré de plantear más adelante, pertenece a este tipo de racismos, a los racismos en desmentida.
Una de las grandes diferencias en la existencia del racismo se refiere precisamente a que mientras en unos países se niega con tozudez o trivializa su existencia, en otros no se esquiva su existencia con elaborados eufemismos o desplazamientos analíticos. Siguiendo en esto al análisis de Stuart Hall sobre Jamaica, podemos identificar unos racismos en desmentida que contrastan con los racismos en evidencia. Tomado del psicoanálisis, desmentida refiere a una negación que vuelve como una constitutiva presencia fantasmática, una formación sintomática que se impone como una poderosa clausura. Colombia, como trataré de plantear más adelante, pertenece a este tipo de racismos, a los racismos en desmentida.
Todo racismo produce sujetos racializados, tanto aquellos sujetos inferiorizados que suelen ser marcados racialmente, como sus sujetos del privilegio racial que a menudo banalizan las experiencias y efectos del racismo, que se pueden imaginar impunemente más allá o sin ninguna articulación con el sistema del que se han beneficiado. En este plano, el racismo más que un sistema coherente de reflexividades, opera como un heterogéneo y contradictorio ensamblaje de emocionalidades.
La disputa electoral
Después de esta apretada digresión teórica, volvamos a la disputa electoral actual en Colombia. En primer lugar, en contraste con la historia reciente,[2] la discusión sobre el racismo y la circulación de estereotipos raciales ha adquirido un protagonismo sin precedentes.
En Colombia, dicen con gran seguridad estos personajes, todos somos mestizos y con hablar de racismo lo único que se busca es atizar el odio racial, la “guerra de razas”, lo cual es una obvia insensatez política que redundara en un nuevo ciclo de violencia.
Frente al racismo en particular, es fácil identificar mensajes en las redes o artículos de opinión que esgrimen de manera tajante que el racismo no existe en Colombia, que eso es un “cuento” o una “ideología” importada de los Estados Unidos “colada” en la agenda por Francia Márquez. Algunos, incluso, van más allá, al asociar este “cuento” del racismo con una agenda de la izquierda (nueva izquierda o marxismo cultural, como también la llaman), definida en otras latitudes y bajo los intereses del perverso comunismo, del Foro de São Paulo, que por supuesto nada tiene que ver con la realidad colombiana. En Colombia, dicen con gran seguridad estos personajes, todos somos mestizos y con hablar de racismo lo único que se busca es atizar el odio racial, la “guerra de razas”, lo cual es una obvia insensatez política que redundara en un nuevo ciclo de violencia.
Es bien curioso cómo estos planteamientos reproducen, probablemente sin que sus proponentes se den por enterados, algunos asuntos que han sido ampliamente estudiados sobre los racismos en América Latina. La narrativa del mestizaje o la de la democracia racial, cardinales en algunos procesos de formación nacional, han operado desde el siglo pasado como reiterativas coartadas para desconocer la existencia del racismo en los países latinoamericanos.
Como ha sido demostrado en numerosas investigaciones, el imaginario de que todos somos mestizos ergo no hay racismo, es una autocomplaciente falacia.
Como ha sido demostrado en numerosas investigaciones, el imaginario de que todos somos mestizos ergo no hay racismo, es una autocomplaciente falacia. La narrativa del mestizaje supone no cualquier mestizaje, sino uno que se articula desde una hipervaloración de la blanquidad y lo europeo. Esta narrativa coexiste con los estereotipos raciales más viscerales y con un desprecio de la barbarie y el atraso atribuido a las improntas amerindias o a las africanías. En México o Perú, por ejemplo, la celebratoria de la monumentalidad de las civilizaciones indígenas del pasado confluye con la marginación vergonzante de los indígenas realmente existentes en el presente.
El endosarles a los estadounidenses el racismo, del cual los países latinoamericanos se encontrarían exentos, tampoco es un planteamiento nada novedoso. Ese terso y claro contraste entre unos Estados Unidos racistas y un nosotros latinoamericano donde esto no tiene lugar, ha sido problematizado en cientos de investigaciones y es tan del sentido común en los estudios críticos del racismo que sorprende la candidez de la certeza con la que algunas figuras lo esgrimen. Como lo mencioné antes, no existe un único racismo sino múltiples racismos, y el hecho de que en Colombia el racismo sea distinto del de los Estados Unidos no significa de ninguna manera que no exista racismo. Uno esperaría que figuras públicas con cierta visibilidad (o que aspiran a ella) se tomaran el trabajo de consultar la literatura al respecto derivada de numerosos estudios científicos antes de publicar mensajes en redes o artículos de opinión decretando, sin mayor fundamento que su interpretación subjetiva, que el racismo en Colombia no existe, que no es un asunto que tenga que ver con nuestro país, ni que ponga en riesgo las condiciones de existencia ni la vida de los sujetos racializados.
No es nueva, tampoco, la estrategia discursiva de desplazar el problema del racismo de la sociedad a las personas que lo señalan.
Desde la lógica de estas personas que niegan el racismo en Colombia, que Francia Márquez hable de ello no puede ser otra cosa que una clara expresión de que es una “negra resentida”, de que todo lo quiere ver como racismo, buscando imponer un odio racializado. La verdadera racista es ella. Desde esta perspectiva, el racismo no es una problemática de Colombia sino de Francia Márquez.
No es nueva, tampoco, la estrategia discursiva de desplazar el problema del racismo de la sociedad a las personas que lo señalan. Por medio de esta estrategia, terminan siendo racistas quienes luchan contra el racismo, quienes interpelan a una sociedad racista. La paradoja es que, mediante este desplazamiento discursivo, son los sujetos racializados que cuestionan el racismo los que terminan siendo marcados como racistas. En una sociedad como la colombiana, donde ha primado ese racismo en desmentida, sobre todo los individuos y sectores que habitan el privilegio racial rechazan con ahínco cualquier interpelación o evidencia del racismo que nos constituye. Para evitar asumir lo que esto implicaría, se le endosa al sujeto racializado que habla de racismo, la noción de resentido, de desadaptado, de atentar contra la armonía social.
Esta noción de resentido, central en el imaginario político colombiano, no solo ha sido movilizada para descalificar los argumentos de Francia Márquez.
Esta noción de resentido, central en el imaginario político colombiano, no solo ha sido movilizada para descalificar los argumentos de Francia Márquez. A Gustavo Petro también se le suele adjetivar de resentido; como resentidos han sido llamados muchos de quienes cuestionan, con sus planteamientos o prácticas, en puntos específicos o en su totalidad, y quienes no toleran ni usufructúan un orden social injusto. Desde los sosiegos del privilegio, se ha naturalizado toda una etiqueta para la conversación y práctica política. Desde esta etiqueta, los sujetos sometidos deben besar silenciosamente sus cadenas, deben comportarse, quedarse en su lugar, para no perturbar a sus opresores. Si no lo hacen, los poderosos, lejos de cuestionar la contingencia e injustica que produce sus cegueras y privilegios, con gran furia e indignación los diagnostican como resentidos[3], como arrogantes, como desadaptados.
Desde esta etiqueta, los sujetos sometidos deben besar silenciosamente sus cadenas, deben comportarse, quedarse en su lugar, para no perturbar a sus opresores.
Francia Márquez no es la única candidata negra a la vicepresidencia. Luego de su elección como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, y en particular por la apabullante votación lograda por ella en la consulta interna del Pacto Histórico, otros cuatro candidatos a la presidencia nombraron personas negras provenientes de la región del Pacífico colombiano en sus fórmulas vicepresidenciales.[4] El hecho de que ninguno de los otros candidatos negros a la vicepresidencia ha sido objeto de mensajes, memes y videos con estereotipos racistas, o incluso que sobre ella hayan sido relativamente marginales hasta ser nombrada como la formula vicepresidencial de Petro con una alta probabilidad de convertirse en efecto en la vicepresidenta, dice mucho de las particularidades del racismo en desmentida en Colombia.
El hecho de que ninguno de los otros candidatos negros a la vicepresidencia ha sido objeto de mensajes, memes y videos con estereotipos racistas, o incluso que sobre ella hayan sido relativamente marginales hasta ser nombrada como la formula vicepresidencial de Petro con una alta probabilidad de convertirse en efecto en la vicepresidenta, dice mucho de las particularidades del racismo en desmentida en Colombia.
No es tanto el sujeto negro el que perturba en sí a los poderosos y privilegiados, sino que se encuentre en ciertos escenarios y asuma actitudes que ponen en riesgo, política o simbólicamente, el estatus quo. Cuando los sujetos negros se comportan, esto es, cuando no hablan, enfáticamente y sin eufemismos, sobre el racismo o la desigualdad social desde lugares que no pueden ser trivializados, no se les presta realmente atención, son notas al pie de página en el imaginario y en la agenda nacional. Cuando habla de cultura, de folclor, de deporte, del ambiente (de forma general y sin poner en riesgo intereses de los poderosos); cuando asume, en voz baja y con lágrimas, su lugar de víctima (también en general, y sobre todo cuando su dedo apunta a la brutalidad de las guerrillas); cuando no cuestiona sustancialmente las lógicas de la acumulación de riqueza y del privilegio… el sujeto negro está dócilmente en su lugar.
Pero cuando no sigue el libreto asumido por la naturalizada etiqueta de la conversación y práctica política, afloran con gran visceralidad el racismo, el clasismo, el sexismo. “¡Negra igualada, negra resentida, negra incapaz!” Se ridiculizan sus argumentos, sin tomarse la molestia de entender que con enunciados como el de “soy porque somos”, el de “vivir sabroso” o la feminización de una gramática masculinizante, se encuentran invitaciones a imaginarnos en otros términos y a desnaturalizar sentidos comunes sedimentados sobre la política, la igualdad social en diferencia y las relaciones entre humanos y no humanos.
se encuentran invitaciones a imaginarnos en otros términos y a desnaturalizar sentidos comunes sedimentados sobre la política, la igualdad social en diferencia y las relaciones entre humanos y no humanos.
La Francia Márquez de hoy, el lugar en el que se encuentra y los riesgos que supone tanto para los poderosos y privilegiados como para quienes se identifican y pliegan a estos, evidencian ese racismo en desmentida en Colombia: un racismo que apela a los más añejos estereotipos raciales para seguir negando la obviedad de su existencia y de su papel en la reproducción de una desigualdad social que proscribe y precariza unas existencias. El visceral escozor de su presencia, de su actitud y de lo que encarna, hace de Francia Márquez un indicador que desenmascara ese racismo en desmentida, uno que ha naturalizado que los sujetos de una arrogante blanquidad enclasada son los únicos que pueden hablar y gobernar a esos sujetos dispensables, a los nadies, a las nadies… a los que, cuando no guardan silencio reverente y compostura, hay que poner en su lugar.
Referencias
Arboleda, Santiago. 2019. Rutas para perfilar el ecogenoetnocidio afrocolombiano: hacia una conceptualización desde la justicia histórica. Nómadas (50): 93-109
Arias, Julio y Eduardo Restrepo. 2010. Historizando raza: propuestas conceptuales y metodológicas. Crítica y Emancipación 2 (3): 45-64.
Curiel, Ochy. 2017. Género, raza, sexualidad: debates contemporáneos. Intervenciones en estudios culturales. (4): 41-61.
Escobar, Arturo. 2010. Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes. Popayán: Envión Editores.
Figueroa, José. 2021. Guerra privatizada, capitalismo lumpen y racismo en la frontera Ecuador-Colombia. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad (31): 78-89.
Friedemann, Nina S. de. 1984. “Estudios de negros en la antropología colombiana: presencia e invisibilidad”. En: Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann (eds.), Un siglo de investigación social: antropología en Colombia. pp. 507-572. Bogotá: Etno.
Geulen, Christian. 2010. Breve historia del racismo. Madrid: Alianza Editorial.
Hall, Stuart. 2019. El triángulo funesto. Raza, etnia, nación. Madrid: Traficantes de Sueños.
_______. 2017. Familiar Stranger: A Life Between Two Islands. Durham: Duke Universtiy Press.
Mbembe, Achille. 2016. Critica de la razón negra: ensayo sobre el racismo contemporáneo. Barcelona: Nuevos Emprendimientos Editoriales.
Mosquera Rosero-Labbé, Claudia, Agustín Lao Montes y César Rodríguez. (eds.). 2010. Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras. Bogotá: Investigaciones CES-Universidad Nacional.
Olaya, Yesenia. 2018. Discursos y representaciones racistas hacia la región Pacífico y comunidades afrocolombianas. En: Rosa Campoalegre (ed.), Afrodescendencias: voces en resistencia. Buenos Aires: Clacso.
Reygadas, Luis. 2008. La apropiación: destejiendo las redes de la desigualdad. Madrid: Anthropos-UNAM.
Santana, Gustavo. 2021. “Entre víctimas y victimarios: racismo estructural, economía de la muerte y afrojuvenicidio en El Charco, Pacífico sur colombiano”. Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos. Universidad Javeriana. Bogotá.
Urrea, Fernando, Carlos Viáfara y Mara Viveros. 2014. “From whitened miscegenation to tri-ethnic multiculturalism: race and ethnicity in Colombia”. En: Edward Telles (ed.), Picmentocracies: ehtnicity, race, and color in Latin America. Pp. 79-125. Chapel Hill: Universtiy of North Carolina Press.
Vergara Figueroa, Aurora. 2014. Cuerpos y territorios vaciados ¿En qué consiste el paradigma de la diferencia? ¿Cómo pensamos la diferencia? CS (13): 338-360.
Viveros, Mara. 2022. El oxímoron de las clases medias negras. Movilidad social e interseccionalidad en Colombia. Bielefeld: University of Bielefeld Press.
_______. 2013. Género, raza y nación. los réditos políticos de la masculinidad blanca en Colombia. Maguare. 27 (1): 71-104.
_______. 2004. “Nuevas formas de representación y viejos estereotipos raciales en los comerciales publicitarios colombianos”. En: Victorien Lavou y Mara Viveros (eds.), Mots pour nègres Maux de Noir(e)s. Enjeux socio-symboliques de la nomination des Noir(e)s en Amérique Latine. pp. 79-100. Paris: Crilaup.
Wade, Peter. 2014. Raza, ciencia, sociedad. Revista Interdisciplina, 1 (4): 35-62
_______. 2011. Multiculturalismo y racismo. Revista Colombiana de Antropología. 47(2): 15-35.
_______. 1997. Gente negra, nación mestiza: dinámicas de las identidades raciales en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes.
Wade, Peter y Mónica Moreno Figueroa. 2021. Alternative grammars of anti-racism in Latin America. Interface. 13 (2): 20-50.
[1] Al final del texto traigo una selección bibliográfica de algunos de estos estudios.
[2] Lo de “El Negro” para referirse despectivamente a Jorge Eliecer Gaitán es un antecedente muy relevante, sobre el que desafortunadamente no puedo detenerme ahora.
[3] Al adjetivar a alguien como “resentido”, se cancela que tenga argumentos. Se lo reconduce a una emocionalidad que opera como una ceguera, que carcome su inteligencia, que destila insensatez y odio.
[4] Luis Gilberto Murillo del Choco (Sergio Fajardo), Marilen Castillo (Rodolfo Hernández), Sandra de las Lajas (John Milton Rodríguez) y Ceferino Mosquera (Luis Pérez).