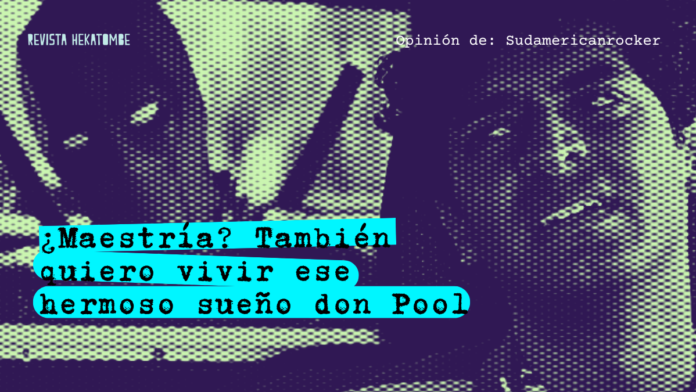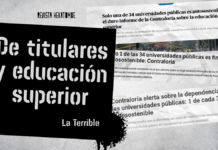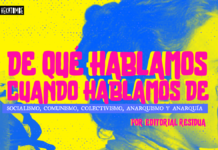Acceder a un pregrado es complejo. También lo es llegar hasta el último semestre y graduarse. Pero la odisea no termina ahí, ingresar luego al mercado laboral formal, de tiempo completo, en el que hay un escaso margen para quienes recién egresan y menores posibilidades aún para quienes no tienen privilegios de clase, es un desafío en el que hay que disponerse a la explotación y la precariedad.
Pero esta compleja escalera de ascenso social relativo no finaliza. El mercado laboral de nuestros días exige especializarse. Ya lo decía el profesor Alex Callinicos en su texto «Las Universidades en un mundo neoliberal» en el 2006:
«Hoy en día, muchos trabajadores necesitan tener educación universitaria debido al tipo de trabajo cualificado requerido por el capital. Sobre la masa de trabajadores de cuello blanco o de trabajadores manuales cualificados hay una jerarquía de gestores relativamente pequeña que goza de autonomía y de privilegios materiales a cambio de supervisar al resto da la fuerza de trabajo y, en consecuencia, se funde con la clase capitalista misma. Debajo de ellos están los trabajadores manuales relativamente poco cualificados y de salarios bajos, a menudo en trabajos precarios. Es este último grupo el que tiene hijos con más dificultades para acceder a la universidad».
El mercado laboral exige especializarse pero la universidad también seduce. La dinámica del trabajo, con su rutina y su mecánica, es como una pared dispuesta para que las y los nuevos trabajadores se estrellen. Esta mecánica, que parece superponerse a los ambientes de discusión y reflexión de años pasados, lleva a contemplar la coqueta idea de volver a la academia de algún modo.
Y así, en medio de jornadas laborales extenuantes que rompen los nervios, surge la necesidad pero también el deseo de acceder a un posgrado. ¿Una beca? ¿Un crédito? ¿Un ahorro? Pueden ser las opciones. La segunda y la tercera son las más probables. Los posgrados son costosos, muy costosos. En la mayoría de las universidades públicas del país los posgrados se convirtieron en uno de los mecanismos privatizados que permiten la financiación de estas instituciones. Sin financiamiento estatal el costo es entendible. En las universidades privadas ni se diga. El ahorro debe ser considerable, de lo contrario hay que disponerse para el endeudamiento por varios años.
Digamos que se pasaron los filtros y se logró acceder a un posgrado, uno de modalidad presencial porque es el que se desea. Un nuevo reto de vida. Las maestrías o las especializaciones de universidades privadas fueron pensadas para el mercado, de allí que muchas de ellas fueron proyectadas con horarios nocturnos o de fines de semana. Pero los altos costos de las matrículas, como ya se dijo, no son precisamente accesibles para cualquier persona.
Luego tenemos los posgrados en las universidades públicas. Los valores son, por lo menos, un poco más accesibles, pero muchos no están pensados para la clase trabajadora profesionalizada, de trabajos precarizados y jornadas laborales interminables. Existen casos de casos, pero son frecuentes las maestrías con horarios semejantes a los de cualquier pregrado que, en la práctica, parecen exigir dedicación exclusiva. La pregunta del millón es ¿Para qué sectores sociales fueron pensados este tipo de posgrados?
A la universidad neoliberal no solo se suma el espíritu gerencialista y utilitarista, cuyo centro no es la generación de conocimiento sino de tipos específicos de conocimientos técnicos que sean útiles para el capital. O la producción en masa de papers, que en muchos casos no aportan necesariamente nuevas reflexiones, y que se limitan a traducirse en estatus académico, réditos económicos y en concentración o privatización del conocimiento. También se conjuga la pervivencia de círculos de académicos instalados en los campus desde hace años y años, de una suerte de pequeño burguesía académica, acomodada y muy reducida si se le compara con la masa de profesores ocasionales precarizados, cuyo ejercicio parece asemejarse al de los jornaleros en el mundo rural, solo que no se desplazan en la búsqueda de cosechas sino de nuevos contratos temporales.
Esta pequeña burguesía académica y acomodada, que se dedica exclusivamente al mundo académico, diseñó la dinámica de los posgrados de acuerdo a las exigencias neoliberales estructurales, pero también a su imagen y semejanza. Los horarios y dinámicas son con ajuste a sus propios horarios, y sus expectativas con respecto a las y los estudiantes son fundadas en los criterios de ese mismo entorno académico: de un reducido entorno que es tan estrecho como una burbuja. ¿Y qué pasa con el estudiantado trabajador que no hace parte del entorno y que vuelve en busca de un postgrado? ¿Con aquellas y aquellos trabajadores que cumplen horario, pero también, que no cumplen horario pero a los que el sistema les exige cumplir una jornada extenuante, sin ningún control sobre la agenda? Pues no pasa nada.
En este estrecho mundo académico, las únicas personas autorizadas parecen ser las que destinan dedicación exclusiva, que por x o y razón pueden ajustarse a los horarios de este tipo de profesorado acomodado, o que por fortuna gozan de alguna flexibilidad horaria así estén sometidos a los mismos rigores de la explotación. Los discursos sobre la democratización del acceso y el conocimiento se caen de inmediato ante la imposibilidad del acceso o la continuidad para otros sectores.
El capitalismo está cargado de contradicciones, en este caso se trata de la contradicción entre el posicionamiento del requisito de contar con unos niveles de especialización sustentados en un posgrado, y las dificultades de acceder a este por costo, por horario y por dedicación. Tenemos por un lado la flexibilidad laboral para que nos exploten y para autoexplotarnos laboralmente, y del otro las expectativas sociales y personales por seguir profesionalizandose en un terreno que busca expulsar o impedir el acceso al mundo académico a las personas que están en una cadena de producción ajena al mundo académico.
Solo resta decir, como decía Lisa: todo este maldito sistema está mal.