Esta es una invitación abierta para que posturas conflictivas logren encontrarse y disputarse para conversar.
El pasado 1 de noviembre de 2022, María Fernanda Fitzgerald escribió una columna en Volcánicas titulada “Huir de la academia: el ruidoso discurso de odio”, en la que acusaba a la academia de ser transfóbica, racista, blanca y clasista. Diversas objeciones y respaldos surgieron de dicho texto en la twittosfera. Como filósofa y académica, quiero utilizar este espacio para reflexionar sobre el rol de las mujeres académicas en la vida política y social de Colombia, y problematizar los argumentos de María Fernanda. Esta es una invitación abierta para que posturas conflictivas logren encontrarse y disputarse para conversar.
Desde esa experiencia, también quiero reconocer que la investigación y la docencia universitaria son mundos contestados, llenos de matices, grises, dolores, injusticias y luchas diarias, pequeñas y cotidianas que con frecuencia desmantelan los abusos de poder que denuncia Fitzgerald.
Sería irresponsable de mi parte asegurar que la academia colombiana es un lugar perfecto, lleno de comprensión, escucha y respeto de los otros. Ciertamente el mundo académico no es inmune a las estructuras de poder que día tras día vulneran a distintos grupos marginados y violentados. Como estudiante e investigadora sufrí y presencié mecanismos de exclusión, silenciamiento, acoso, matoneo y represión utilizados por académicxs que creían que el mundo, el intelecto, la escritura y la realidad les pertenecían. Desde esa experiencia, también quiero reconocer que la investigación y la docencia universitaria son mundos contestados, llenos de matices, grises, dolores, injusticias y luchas diarias, pequeñas y cotidianas que con frecuencia desmantelan los abusos de poder que denuncia Fitzgerald.
Esta enunciación de la academia es problemática porque supone que todas las personas que la componemos, (…) somos iguales a Carolina Sanín.
En su columna, la autora representa a la academia como un ente monolítico, homogéneo y autónomo. Esta enunciación de la academia es problemática porque supone que todas las personas que la componemos, incluyendo a investigadores, docentes de planta y catedra, asistentes, estudiantes y coordinadores de universidad públicas y privadas de distintas regiones de Colombia, somos iguales a Carolina Sanín. Sin embargo, ese “mundito pequeño, triste y limitado” es un lugar de lucha constante de mujeres que con valentía han denunciado las prácticas machistas, racistas, xenófobas, transfóbicas y clasistas de las universidades colombianas. Muchas de nosotras nos quedamos y resistimos la violencia, el maltrato, la precarización de la hora cátedra, el desempleo “vacacional”, el plagio por parte de las vacas sagradas, las deudas de Colfuturo, la autofinanciación y la explotación laboral, el menosprecio y la condescendencia, para resignificar y tejer distinto un espacio que ha sido utilizado para justificar lo injustificable.
Presumir que todas las personas que habitamos la academia somos culpables de reforzar estructuras de poder violentas es quitarle responsabilidad a actores concretos como Sanín, que con su discurso pone en peligro y niega la existencia de las mujeres trans.
Fitzgerald acusa a la academia de sufrir los mismos males que sufren todos los espacios de poder. Las voces blancas, racistas clasistas y transfóbicas se producen y reproducen en la academia, pero también se subvierten, se enfrentan y se desmantelan dentro de esta. Presumir que todas las personas que habitamos la academia somos culpables de reforzar estructuras de poder violentas es quitarle responsabilidad a actores concretos como Sanín, que con su discurso pone en peligro y niega la existencia de las mujeres trans. Como nos enseñó Hanna Arendt en su ensayo sobre la responsabilidad colectiva: donde todos son culpables, nadie lo es.
Es verdad que la academia tradicional ha sido la principal aliada de los procesos de dominación, control y sometimiento de los “otros” distintos al hombre blanco de clase media/alta. También comparto que no todas las mujeres atravesamos las mismas violencias y que como investigadoras debemos ser cuidadosas con las realidades de otras. Sin embargo, no podemos negar que la academia también ha sido una aliada en procesos de emancipación de diferentes grupos y colectivas. Las filósofas, geógrafas, antropólogas y científicas feministas en Colombia no solo han denunciado abusos de poder en contra de estudiantes y profesoras en los planteles universitarios, también han cuestionado y resignificado la práctica docente e investigativa por medio de semilleros y grupos feministas abiertos.
Colombia no solo han denunciado abusos de poder en contra de estudiantes y profesoras en los planteles universitarios, también han cuestionado y resignificado la práctica docente e investigativa por medio de semilleros y grupos feministas abiertos.
En el plano político, la argumentación de la columna no es estratégica. El anti-intelectualismo, la caricaturización del ejercicio investigativo y la representación de las mujeres académicas como “iluminadas en medio de alaridos” cae lamentablemente en el estereotipo machista de “la mujer histérica e ignorante” (que no ve más allá de sí misma). Esta condescendencia también ha sido utilizada por influencers antiderechos como Agustín Laje y grupos conservadores como Sublevados para desprestigiar el avance en materia de derechos para mujeres cis y trans en América Latina.
Así como existen medios de periodismo alternativos, como la revista en la que escribo, que han sido creados como una estrategia para contrarrestar el poder del periodismo tradicional, en la academia también florecen voces disidentes que buscan revolucionar las relaciones de poder que cobijan a la investigación y los planteles universitarios.
Como Fitzgerald, yo también he desdeñado ferozmente de la academia (incluso de las feministas). Entiendo el dolor de muchas personas que han sido excluidas, violentadas y disminuidas en ese espacio. Desde ese mismo dolor, yo, como muchas otras, encontré mi lugar en el ejercicio investigativo y docente. Mi propósito es re imaginar la academia como un lugar para aprender, conversar y existir desde diferentes otredades. Así como existen medios de periodismo alternativos, como la revista en la que escribo, que han sido creados como una estrategia para contrarrestar el poder del periodismo tradicional, en la academia también florecen voces disidentes que buscan revolucionar las relaciones de poder que cobijan a la investigación y los planteles universitarios.
Declarar que la academia es heterogénea, también es reconocer el trabajo invisibilizado de investigadoras doctorales, profesoras de hora cátedra, coordinadoras, asistentes de investigación y docencia, monitoras y académicas por demanda que han tejido redes de apoyo y de lucha a pesar de la desigualdad, la precarización, el menosprecio y el patriarcado. Por ellas y por las que vienen.


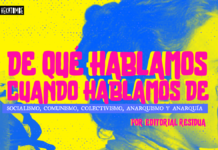

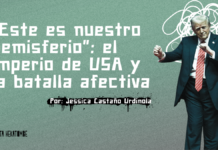

Concuerdo con Lucía, pero más allá, los hechos y situaciones que denuncia Fernanda no se dan solo para las mujeres trans: hombres también son blanco de abusos, por parte del mismo género o por géneros diferentes. Más que centrarse en el enfoque feminista, sería necesario hacer una crítica fuerte al sistema, y por supuesto, a las personas de todo género que dentro de él y mediante el poder, son el objeto enfocado, y desnudado, por Fernanda.
También debemos cuestionarnos y resignificarnos el concepto de academia, no necesariamente desde dichas estructuras de dominación, sino de vertientes emancipadoras de conocimiento occidental, en esa reivindicación el papel de la investigación es donde las minorías juegan un rol importante, del cual debería guiarse un poco más dicho análisis. La academia en este caso la colombiana evidencia una total carencia de producción investigativa que logre romper esos roles de dominación, precisamente el problema radica en la corrupción que ejercen estos estamentos e influyen en la producción de conocimiento, diversos grupos de investigación en especial de universidades publicas carecen de recursos al momento de ejercer sus planes de acción, sin mencionar que muchas veces esos grupos de investigación están dirigidos por personas carentes de un pensar colectivo, un pensar verdaderamente critico que piensa en realidades que busquen solventar problemáticas contextuales de la realidad colombiana, simplemente el clientelismo permea estas estructuras y difícilmente los verdaderos investigadorxs logran apropiarse de dichos estamentos, pues con una buena fuente de recursos este país sería potencia en producción de nuevo conocimiento. Por eso la invitación debería ser a apropiarse verdaderamente de estas estructuras y repensarlas desde la colectividad, la unión y la producción de conocimiento verdaderamente incluyente, entenderla como una red de cooperación donde todos sus elementos son importantes.