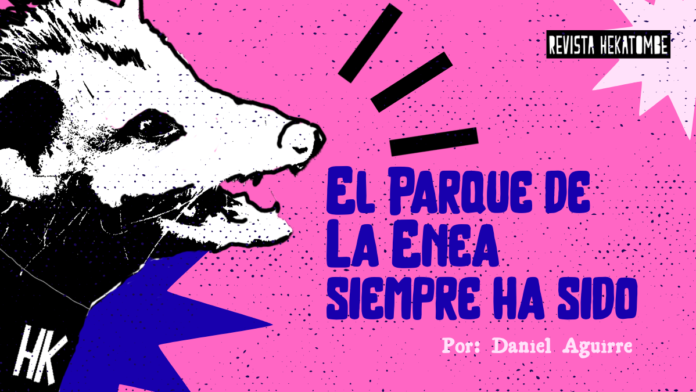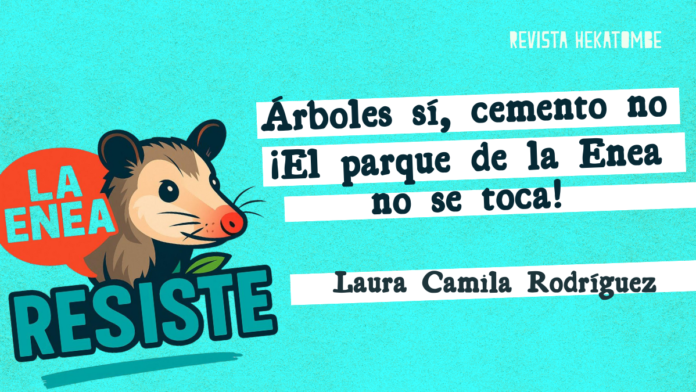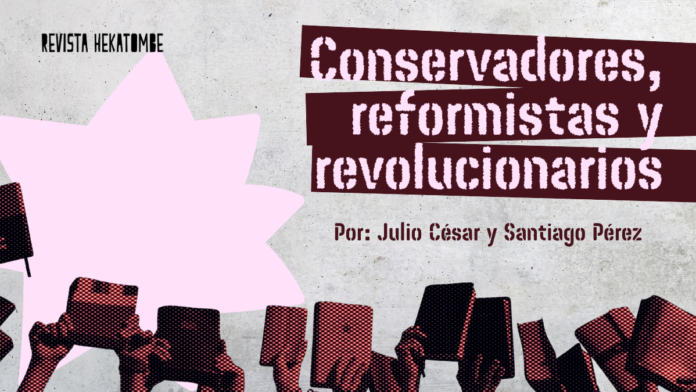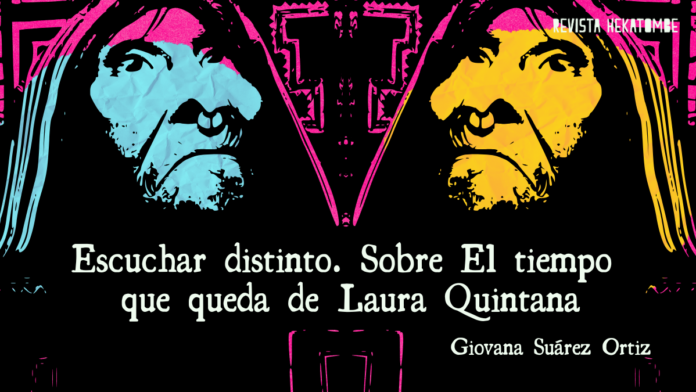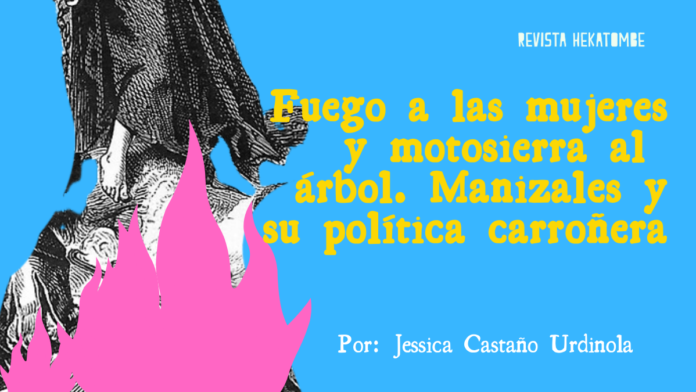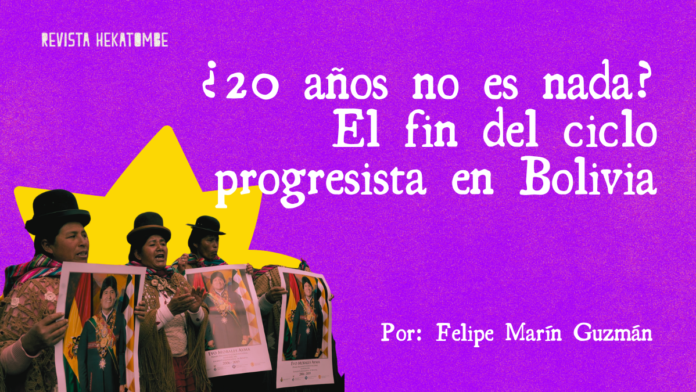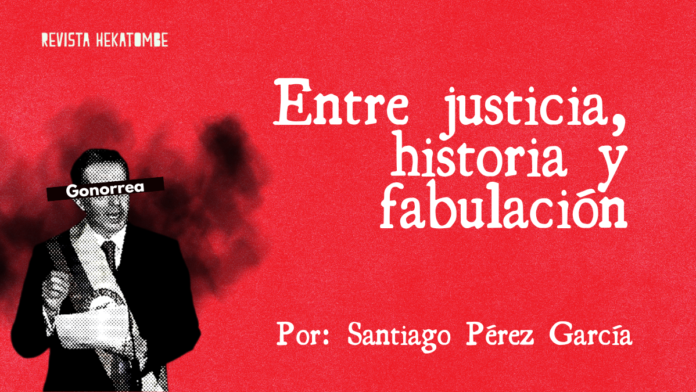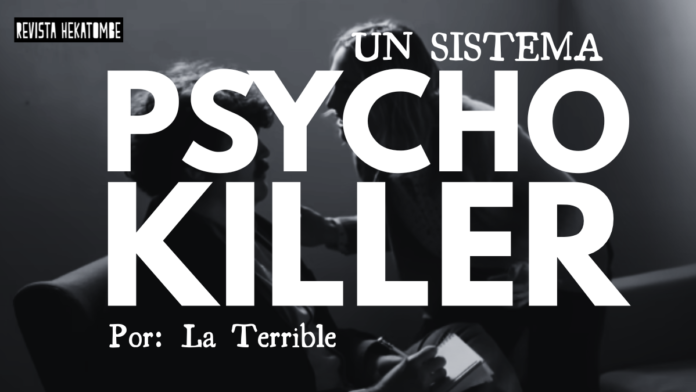La autogestión es una forma colectiva de producir. Su objetivo no es la acumulación de riqueza y la explotación de otras personas, sino la construcción de las garantías de existencia básicas. Sus valores son el apoyo mutuo y la solidaridad antes que la competencia ciega y el egoísmo.
En Revista Hekatombe elegimos el camino de la autogestión para garantizar nuestro funcionamiento, y poder ser fieles a nuestros principios de ovejas negras. Cuando alguna de las personas que nos leen adquiere uno de los artículos que hacemos, está dando un respaldo directo a nuestra existencia como medio alternativo de comunicación.
En este momento contamos con hekaretablos, agenditas, tulas y cuadernos. Pillen para que se antojen, encuentran por cuánto sale cada cosa. Si les interesa algo pueden escribirnos un mensaje interno a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Siga sin compromiso.
Hekaretablos
Arrancamos vendiendo los HekaRetablos, son grandecitos, resistentes y bien bonitos. Tienen base de madera, miden 35 x 50 cm y valen $38.000 pesos sin incluir el costo de envío.
Estos son:
Esto tiene solución
Si eres una persona graciosa, aguda, llena de esperanza y te pillas las jugaditas sucias del gobierno, debes tener este retablo en tu pared. Venta por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.
Llena tus paredes de un estilo calle y elegante.

La Pola rebelde
Si crees en la independencia real, te trama el espionaje y entiendes los múltiples significados de «Pola», así es, necesitas este retablo. Venta por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.

All power to the people
Si crees que el poder no debe ser para unos pocos, sino pa’l pueblo, y además tienes mucho estilo, este retablo tiene que estar en tu casa. Venta por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.

La lucha es larga, comencemos ya
¿Eres de esas personas que creen que para que el amor al prójimo sea eficaz, también tiene que buscar el cambio social? Si es así, pez, comprate este retablo. Venta por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.

Mi patria es el mundo entero
Si amas la bici y además no copeas de fronteras, ni xenofobias, necesitas este retablo en la cabecera de tu cama. Venta por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.

Pelea como Rosa
Si te apasiona romper cadenas y la política, si te paras reduro contra fachos y traidores de clase, la Rosa maravillosa debe estar en tu casa. Venta por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.

Si no puedo bailar no es mi revolución
La gran Emma Goldman tenía las claridades: organización, formación y obvea, la farra. Si compartes esta filosofía de vida, este retablo fue hecho para ti. Venta por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.

Siempre nea
Si sientes orgullo por ser una nea y no gente de bien, este retablo es para ti. Venta por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera. Llena tus paredes de un estilo calle y elegante.

Los siete principios de los pueblos zapatistas
Si crees que los liderazgos deben ser colectivos y te emberraca el autoritarismo venga de donde venga, y cuando piensas en viajes lo primero que te imaginas son las zonas zapatistas de Chiapas, este hekaretablo es para ti. Sale por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.

Ahora que estamos juntas
Si tienes claro que la policía no nos cuida, pues quienes nos cuidan son nuestras amigas, sales a marchar cada 8 de marzo, 25 de noviembre y lo quemas todo cuando hay un hecho de violencia machista, este hekaretablo es para ti. Sale por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.

Paulo Freire
Si crees que la educación es fundamental en el camino de la liberación, le escupes a la educación bancaria y autoritaria, este retablo es para tí. Sale por 38 lks y no incluye costo de envío. Mide 35 x 50 cms. Base de madera.

Tulas Hekatombe
Para no encartarse con esas bolsas enormes y siempre tener estilo, hasta para ir a la tienda, llegan las Tulas Hekatombe, pillen tan bonitas:
No me azare
Si eres una de esas personas que son rayadas y ama a los perritus, gaticus y no copias de opiniones del papa, necesitas esta tula en tu vida. La puedes llevar por tan solo 23 lks, no incluye el costo de envío. Mide 37 x 40 cms aprox.
Si eres una de esas personas que no se deja de nada, ni de nadie, y siempre andas con estilo y flow, necesitas esta tula. La puedes llevar por tan solo 23 lks, no incluye el costo de envío. Mide 37 x 40 cms aprox.
Indomestikable
Si eres una de esas personas que no se deja domesticar de nada, ni de nadie, esta tula es para ti. La puedes llevar por tan solo 23 lks, no incluye el costo de envío. Mide 37 x 40 cms aprox.
Recuerden que para adquirirlos nos pueden escribir por nuestras redes sociales y que nos apoyan con nuestra existencia como medio alternativo de comunicación.