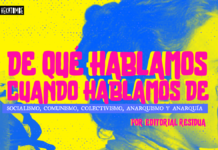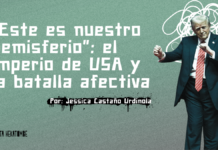También se hablaba de las dificultades encontradas, como los rezagos históricos, las tareas cotidianas, inútiles y desgastantes, la asignación desigual de cargas laborales o los discursos instalados que no permiten avances sustanciales.
En una conversación con distintas personas que trabajan en este momento con el Estado, en instituciones del orden nacional, se resaltaba el ánimo que se tiene por lograr promover la garantía de derechos para las poblaciones. También se hablaba de las dificultades encontradas, como los rezagos históricos, las tareas cotidianas, inútiles y desgastantes, la asignación desigual de cargas laborales o los discursos instalados que no permiten avances sustanciales. En medio de todo esto se destacaba en especial un asunto: la continuidad de contratistas que pertenecen a las estructuras de clientela de los partidos tradicionales, así como la permanencia de un enorme bloque burocrático compuesto por funcionarios —de planta— alineados al uribismo o a posiciones de derechas que torpedean y dificultan mucho más las acciones de cambio.
Muchos directivos asumen que el concepto que pueden dar es fundamentalmente «técnico», sin sesgos ideológicos, así estén en línea con el uribismo.
Estos dos hallazgos son esperables, y más teniendo en cuenta la configuración clientelar del Estado colombiano. Lo que se destacó de la conversación fue un asunto que generó gran preocupación: muchos directivos y coordinadores nuevos han hecho de este funcionariado conservador el eje básico de la toma de decisiones, porque asumen que el concepto que pueden dar es fundamentalmente «técnico», sin sesgos ideológicos, así estén en línea con el uribismo.
¿Qué implica lo anterior? La reproducción de ideas instaladas que parten, por ejemplo, de la desconfianza y el desprecio hacia las comunidades, así como la reproducción de interpretaciones leguleyas de la normatividad que no ponen en primer lugar el beneficio de las comunidades y los territorios.
En un artículo previo, «Ser gobierno no es ser poder», señalaba que en Colombia la garantía de derechos se tradujo en una relación vertical y asistencial con las comunidades, y que esta relación devino en una concepción de la exigibilidad de derechos en la que los derechos se asumen como insumos, mercados, o recursos que no tienen un impacto estructural y a largo plazo sino solo un efecto paliativo y cortoplacista.
La desconfianza limita la comprensión, y es la cara opuesta de otra interpretación igual de nociva: la romantización e infantilización de las comunidades.
Esta desviación en la concepción de exigibilidad y reivindicación implicó, en una suerte de círculo vicioso, el aumento de la desconfianza hacia las comunidades por parte de este funcionariado incapaz de reconocer las dinámicas sociales y políticas a un nivel estructural.
De esta forma, en muchas instituciones se respira esta desconfianza, a tono con la vieja estigmatización que relaciona a las poblaciones subalternizadas como colaboradores de uno u otro actor armado, así como con la idea de que las comunidades no tienen la capacidad para reflexionar y decidir sobre los espacios que habitan. La desconfianza limita la comprensión, y es la cara opuesta de otra interpretación igual de nociva: la romantización e infantilización de las comunidades. Son dos lecturas que suponen una visión vertical y colonial que, en la práctica, tiene efectos negativos sobre las formas de relación con las institucionalidad.
Este ejército burocrático supone entonces un freno a los propósitos de transformación institucional, y no podría ser de otro modo, la cuestión que queda sobre la mesa es la visión que se pueda tener sobre este funcionariado.
El Estado es un espacio de disputa, no sólo un aparato de administración de lo existente porque, precisamente, el Estado ha sido y es un mecanismo fundamental para la continuidad del orden de desigualdad, corrupción y racismo estructural. En ese sentido, es necesario entender que las decisiones en el Estado no son solo del orden técnico, y que las decisiones técnicas son a la vez decisiones políticas, en las que se ponen en juego las ideas sobre lo que se espera para la sociedad.
El Estado es un espacio de disputa, no sólo un aparato de administración de lo existente porque, precisamente, el Estado ha sido y es un mecanismo fundamental para la continuidad del orden de desigualdad, corrupción y racismo estructural.
Porque: ¿Qué concepto técnico puede emitir un funcionariado que vive del centralismo estatal, que reniega de la complejidad del conflicto armado y, cuyo lugar de privilegio e ideología le impide entender la experiencia de la pobreza y la desigualdad?
Cuando no se entiende que el Estado es un escenario de disputa, se pone en primer lugar al viejo funcionariado que conoce la maquinaria estatal, y se deja de lado la cualificación de nuevas personas que tengan el impulso de transformar desde esos lugares. Se piensa que solo basta con personas que obedezcan «decisiones técnicas» motivadas por esos funcionarios, antes que gente con horizonte estratégico que promueva el cambio en medio del letargo institucional.
Y por cierto, insisto: toda decisión técnica es una decisión política.
A un nivel macro, emergen dudas sobre la continuidad de un proyecto de cambio a nivel estatal, ya que de un lado muchas decisiones importantes siguen atadas, de un modo u otro, a viejas estructuras; y del otro, en la dimensión netamente política, se dejan de lado las acciones de militancia como la formación en procesos de base, o la disputa ideológica seria frente a la arremetida del poder mediático contra el actual gobierno, con todo y sus limitaciones en gestión o programáticas.
La curva de aprendizaje ya pasó, en las instituciones ya es momento de ir moviendo las fichas para que lleguen más personas cualificadas y con compromiso social a tomar decisiones o a recomendarlas, de otro modo los retos van a seguir siendo insuperables. Y por cierto, insisto: toda decisión técnica es una decisión política.