
Uno de los resultados del Estallido Social ha sido la autoorganización de sectores ciudadanos que antes no estaban en contacto con la organización social ni con ningún ejercicio político de resistencia o exigibilidad de derechos.
Una de esas experiencias autoorganizativas ha sido la conformación de Primeras Líneas (PL) para defender con escudos a la ciudadanía movilizada de los ataques del Escuadrón Móvil Antidisturbios, fuerza policial que acostumbra pasar por encima de los protocolos establecidos para el tratamiento de la protesta social.
En 2019, siguiendo el ejemplo de Chile, Hong Kong y Francia, se conformó una primera línea conocida como Escudos Azules, con integrantes que venían, en lo fundamental, del mundo estudiantil-universitario. En 2021 las primeras líneas se generalizaron en el territorio nacional, con personas jóvenes informales, precarizadas, desempleadas, y que no necesariamente estaban escolarizadas.
Las PL, echando mano de formas intuitivas de organización, y con discursos de indignación frente al estado de cosas actual, se han mostrado como una expresión ciudadana que si bien presenta ciertas contradicciones (muchas de las contradicciones propias de lo popular y sus contextos), ha logrado erigirse como un nuevo actor que está haciendo historia en la dinámica de la protesta nacional.
Ésta forma intuitiva de organización y de elaboración de un discurso de resistencia, se ha ido construyendo en el proceso del Paro por jóvenes excluidos de la dinámica laboral formal y de la educación superior. Jóvenes que vieron en las primeras líneas un escenario para hacerle frente, en un nivel práctico a la represión, y en un nivel simbólico, a la anulación estatal y social, ya que con la exposición de sus vidas, hacen notar al Estado y la sociedad que sus vidas existen.
Las PL no son un grupo homogéneo, por el contrario, se trata de un estallido de grupos diversos. Por ejemplo, en un solo punto de resistencia, pueden existir distintas primeras líneas.
Algunas PL se conformaron en su mayoría por personas que no tenían ningún tipo de formación en ideas políticas consolidadas previamente, y que desconfían por completo de todas las personas que sean ajenas a su colectividad, mientras que otras PL tienen en su interior a jóvenes que establecieron algún tipo de contacto con organizaciones juveniles barriales en las que el debate político sobre la realidad nacional estaba presente, lo que supone algún efecto en la disposición de articulación con otros sectores movilizados, yendo así más allá del grupismo.
Las posibilidades organizativas y las concepciones políticas, en tanto formas de ir entendiendo y caracterizando la realidad social, van dándose en el ejercicio mismo de la protesta, siendo un aprendizaje colectivo que va a tono con el ritmo rápido de los sucesos, en función de la composición plural de las primeras líneas en cuanto a niveles de exclusión y marginalidad social, de influencias previas, y los diversos contextos de los que provienen las personas que las integran.
Las otras primeras líneas
Siguiendo el ejemplo de las PL juveniles-populares, organizadas para resistir en los ataques del ESMAD, otros sectores sociales conformaron diversas formas de Primera Línea. Algunas son:
– Primera línea psicológica: para dar primeros auxilios psicológicos a la ciudadanía movilizada.
– Primera línea ecuménica: conformada en Cali por religiosos de distintas tendencias del cristianismo para proteger a sus comunidades religiosas en las movilizaciones.
– Primera línea contable: que da asesorías gratuitas para la conformación de fundaciones y veedurías ciudadanas, y brinda clases gratuitas de contabilidad y finanzas para la ciudadanía en los barrios.
– Primera línea jurídica: integrada por abogadas y abogados que defienden los derechos de la ciudadanía movilizada.
– Primera línea académica: en proceso de organización, enfocada en articular el saber académico con las luchas callejeras y veredales.
– Mamás Primera Línea: un grupo de madres cabeza de familia, que en Portal Américas de Bogotá, decidieron crear una PL de resistencia del estilo juvenil-popular.
Pero el estallido de organización social va más allá
Arrancando el mes de junio, el equipo Hekatombe iba caminando por una calle del centro de Bogotá. No era un día de grandes movilizaciones, pero la protesta se sentía en el ambiente. A lo lejos se escuchó un bafle con rap a todo volumen —algo frecuente en esas calles—, de pronto a la música rap se conjugó el grito “¡Nos están matando!”, “¿Ese es el futuro que quieren?”, un grito desgarrado lanzado por dos mujeres hip hoppers que iban en bicicleta, con el bafle amarrado en la espalda de una de ellas.
En los transmilenios y en las calles, es frecuente encontrarse con jóvenes haciendo pedagogía sobre las razones de la protesta, o explicando la dinámica del Estado o la economía nacional. Las paredes están llenas de carteles, murales y stencil con mensajes alusivos a la situación de violencia estructural, antidemocracia y desigualdad social que se vive en Colombia.
En zonas humanitarias, barrios y carreteras, mamás de jóvenes movilizados, vecinas y vecinos, o también primeras líneas, organizan ollas comunitarias que son garantía de alimentación diaria para decenas de personas.
En zonas rurales, cabeceras municipales o en barrios urbanos cercanos a zonas rurales, se organizan mercados campesinos. En otros puntos se construyen bibliotecas populares y museos itinerantes que tienen como tema la protesta social.
Además, son autoconvocadas asambleas populares para acordar los cronogramas de movilización y los pliegos de exigencias, y para dialogar sobre la coyuntura nacional, asumiendo temas políticos que históricamente habían sido vistos por gran parte de las personas como ajenos a su cotidianidad, temas que han sido apropiados históricamente por las élites, políticos profesionales, burócratas, tecnócratas o la academia. Estamos, por tanto, ante una apropiación popular, no sectorizada, de la política y el ejercicio de la política —más allá del plano electoral— en muchos barrios y veredas.
Se trata de una ciudadanía movilizándose de múltiples formas, sin ningún tipo de chapa o nombre, y también de ciudadanas y ciudadanos que participan en la protesta, aportando en dinero o en especie, para la organización de ollas comunitarias, la pinta de murales, el equipo de defensa de primeras líneas, implementos de salud para brigadas de salud nuevas o existentes, o la financiación de acciones concretas adelantadas por medios alternativos de comunicación como Revista Hekatombe. La ciudadanía de a pie está financiando el Paro Nacional.
Pero también, al calor del estallido social contra el No Futuro, han emergido nuevas organizaciones con nombre propio a lo largo y ancho del territorio nacional. En Hekatombe charlamos con integrantes de algunas de ellas y esto nos contaron:
– La red Usme violeta: la Colectiva Yansa: Mujeres de la Quinta, citaron a una asamblea de mujeres en Usme, luego del caso de violencia sexual perpetrado por la Policía contra Alison en Popayán-Cauca. Al espacio llegan mujeres independientes y organizadas que acuerdan construir una red de mujeres. Pese a ser estigmatizadas en escenarios de encuentro del Paro en Usme, por el hecho de ser mujeres y feministas, se van fortaleciendo y expandiendo, ganando a su vez reconocimiento local.
En la red, nos cuentan que las mujeres aportan en función de sus saberes y capacidades. Se trata de mujeres lideresas comunales, jóvenes bachilleres, universitarias, artistas, profesionales y vecinas del barrio. Se han tomado el Puente de la Dignidad, han elaborado pancartas reivindicativas, se han juntado para dialogar y debatir sobre la coyuntura y la dinámica local del paro y organizaron LA NOCHE SIN MIEDO, en la que hicieron el mural “mujeres usmeñas en resistencia”, un toke, una batucada y una venta de libros y ropa para financiar la jornada. Así mismo, han financiado sus actividades con realización de estampados y pintucaritas para las y los niños.
Una lideresa comunal fabricó las pañoletas moradas con las que se identifica la red. Otras mujeres se han encargado de hacer ollas comunitarias, y en su conjunto, organizaron una brigada de salud cascos rosados que desde el Salón Comunal del barrio Villa Nelly, da primeros auxilios a las primeras líneas de Usme y en general, a la ciudadanía movilizada que queda herida por los ataques del ESMAD, junto a brigadas para la defensa de derechos humanos.
La red Usme violeta, ha buscado además ser una de las “tejedoras de unidad” en el Paro local de cara a la Asamblea Popular de Usme, junto a redes y organizaciones de derechos humanos, primeras líneas y ciudadanía independiente. De ese esfuerzo conjunto, uno de los resultados fue la reunión que expidió un comunicado de acuerdos y exigencias iniciales, que fue publicado por Hekatombe.
En este momento la red se encuentra proyectando su quehacer y su organización mientras apoya acciones como el performance realizado por la Juntanza de mujeres del Sur Oriente de la que escribiremos a continuación.
– Juntanza de mujeres del Sur Oriente: en Bogotá, mujeres de las localidades de San Cristóbal, Usme, Antonio Nariño, y Rafael Uribe Uribe, se conocieron en medio del estallido social contra el No Futuro, y decidieron encontrarse para juntar esfuerzos en la disputa política por el cambio social, con acento en las luchas antipatriarcales.
Se identifican así: «Somos nuestras vivencias, las de nuestras madres, abuelas, amigas y hermanas, intentando subsistir tanto en el país más desigual de América Latina, como en el sur de la capital y en nuestra condición de mujeres».
El pasado 24 de junio, llevaron a cabo un plantón artístico y pedagógico frente al Colegio «Nuestra Señora Del Pilar Del Sur» debido a que «sistemáticamente ha vulnerado la libertad de expresión y pensamiento crítico de las estudiantes». La protesta se realizó como una expresión de rebeldía «ante la institucionalidad patriarcal».
Entre sus exigencias, la Juntanza reivindica también la realización de una educación antipatriarcal con espacios seguros para niñas, jóvenes y mujeres. Han venido impulsando el establecimiento de la Asamblea Popular permanente feminista.
– Juntanza de mujeres del Cesar: como lo contamos en Hekatombe, la Juntanza es un espacio horizontal de encuentro, diálogo, debate y coordinación en el que convergen mujeres campesinas, universitarias, profesionales, firmantes del acuerdo de paz, divergencias sexuales, mujeres de consejos comunitarios de comunidades negras y lideresas sociales. Lideraron la primera marcha feminista en la ciudad, crearon la guardia feminista y además, el primer Pilón feminista, una danza de comparsa que abre el Festival de la Leyenda Vallenata. Pueden ver sus acciones y proyecciones en la nota enlazada.
– El Comité de Derechos Humanos de Usme: sumado a las organizaciones y redes existentes defensoras de derechos humanos, en varios puntos de la geografía nacional, ciudadanía movilizada se ha juntado para construir comités y colectivos con este mismo fin. Ese es el caso del Comité de Usme, una juntanza de voluntades individuales, tiempos y capacidades en pro tanto de la defensa de derechos humanos, como del aporte para la realización de asambleas populares barriales, en términos pedagógicos y metodológicos.
Una de las personas que integra el Comité manifestó que el enlace que han procurado con la alcaldía local de Usme para hacer seguimiento de denuncias y casos de vulneración de derechos, no ha sido respetado por el ente administrativo, y que por el contrario, han venido adelantado solidaridades con organizaciones existentes de derechos humanos de la localidad.
Finalmente, es de destacar otra de las experiencias de organización desde abajo en el marco del Paro Nacional: el antimonumento a la resistencia construido en el Puerto de la Resistencia en Cali-Valle del Cauca.
El periodista Uruguayo Raúl Zibechi lo caracterizó de la siguiente forma en una columna del medio de comunicación mexicano La Jornada:
“se trata de un antimonumento, bien distinto y hasta antagónico respecto de los que construye la cultura colonial y patriarcal de la clase dominante. (…) una obra colectiva y comunitaria, hecha desde abajo por los de abajo, anónima; por tanto, mientras los monumentos tienen autor, que recibe sus beneficios, Resiste fue hecho por el pueblo y está dedicado al pueblo, mientras los monumentos de arriba están dedicados a varones blancos, militares las más de las veces, violentos y genocidas que reciben el patético nombre de héroes. (…) enseña todos los colores de la vida, en contraste con la mortecina uniformidad de los monumentos de arriba. Fue construido con los materiales de la resistencia (como los escudos de la autodefensa) y de la vida cotidiana, aquellos que la comunidad fue aportando en silencio y con el entusiasmo de ver reflejada su identidad en una obra que nadie podrá olvidar”.
Una obra artística de sello comunitario y popular, que implicó un alto grado de organización para su realización y se traduce en un éxito cultural del Paro al erigirse sobre un territorio en el que se vivió por varios días una experiencia de poder desde abajo, en un contexto de derribamiento de monumentos que dan cuenta de la escritura de una historia colonial-criolla que excluyó a múltiples sectores de la sociedad.
En ese sentido, desde Revista Hekatombe consideramos que las victorias del paro no solo se miden por la derrota de medidas del gobierno que afectan a las clases populares y medias, sino también por el proceso de configuración de una cultura política distinta, marcada por la posibilidad del vínculo directo con la política por parte de la ciudadanía de a pie, y por el cuestionamiento de la hegemonía uribista y a la ideología neoliberal —que implica el individualismo, el respaldo a la privatización de lo público, el mito del esfuerzo y el emprendimiento perdiendo de vista la estructura económica de desigualdad, etc—. En contravía, la exigibilidad de derechos al Estado, y las edificación de solidaridad y apoyo mutuo en las comunidades barriales vuelve a tomar fuerza.



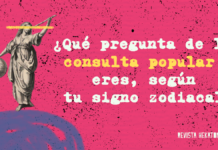

[…] Uno de los resultados del Estallido Social ha sido la autoorganización de sectores ciudadanos que antes no estaban en contacto con la organización social ni con ningún ejercicio político de resistencia o exigibilidad de derechos. […]