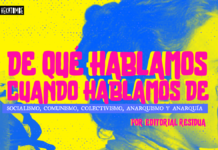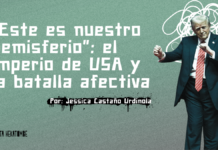Las olas del tiempo han apaciguado aparentemente los ánimos sociopolíticos, pero la guerra silenciosa de clases sigue latente. El llamado «paro nacional» del 21-N, desarrollado principalmente en Bogotá, sufrió en diciembre las consecuencias de la «reorganización navideña» del sistema social: ese periodo de consumo, descanso y dispersión que ha funcionado como una pausa de la cotidianeidad de las mayorías para continuar al año siguiente, con nuevos bríos, aceitando las ruedas de la explotación capitalista. Este ritual del sistema social también se repitió en 2018 para el caso del movimiento estudiantil: el 13 de diciembre fue la última marcha del año y el 14 de diciembre el gobierno Duque comunicó a la opinión pública el pacto de los históricos acuerdos. Diciembre, pues, ha generado pausas sistémicas que absorben la potencia política de la multitud.
Tal parece, entonces, que la coyuntura del 21-N ha terminado. Y quizá la cereza del pastel que confirmó su cierre fue el bloqueo de la Calle 30 y el consiguiente tropel del 21 de enero —el «21-E»— ocurrido en la Universidad Nacional, sede Bogotá, cuya escasa fuerza política mostró cómo la coacción determinada según nuestras desiguales posiciones sociales de clase nos había instado, en la práctica y el pensamiento, a continuar con la vida cotidiana: tengo que seguir estudiando, tengo que seguir vendiendo, tengo que seguir trabajando. Ese bloqueo-tropel ganó en espontaneísmo, en permitir la expresión de nuevas fuerzas estudiantiles, pero mostró la ausencia de organización político-militar y de horizonte de sentido político. La arremetida del Esmad, legitimada ahora por el «nuevo protocolo» de Claudia López, fue imbatible.
Aparte del problema interno de la élite sindical y las «élites solapadas» del Comité Nacional del Paro, queda por ver qué tan coyuntural y qué tan orgánico-estructural fue el 21-N. Posiblemente, desde una mirada más amplia de la historia, esta diferencia no resulte tan clara. Un compañero de Ciencia Política aventuró la hipótesis de que lo coyuntural del 21-N residió en sus medios de poder y la efectividad de su propuesta de cambio —ninguna se pudo constituir realmente—, pero no en sus causas, que fueron estructurales. Otros han aducido su falta de identidad interna: faltó asumirnos como movimiento social y comunitario —haciendo eco de la denominación de la Minga de 2008— y no como un «paro nacional». Sin embargo, en términos generales el proceso político no ha terminado y el 21-N sentó un precedente de lucha para el país.
Pero nuestro tema es la violencia antisistémica y quiero compartir en este espacio algunas anotaciones para construir nuevos sentidos sobre ella.
***
En el texto Commonwealth Hardt y Negri establecen algunas pautas para el ejercicio de la violencia de la multitud. Su postura sobre los medios revolucionarios es que un proceso político antisistémico siempre será violento, siempre requerirá el uso de la fuerza —se equipara fuerza y violencia—, pero la pregunta, en realidad, es «qué tipo» de violencia ejercerá la multitud y «cómo actúa en dos campos de batalla» distintos: «la lucha contra los poderes dominantes y el hacerse con la multitud» (HyN, 2011, pp. 368-369). En ese sentido, respecto al ejercicio de la violencia las preguntas que hay que hacerse son las siguientes: 1) «¿qué armas y qué estrategias cuentan con mayor probabilidad de ser eficaces?»; y 2) «¿qué armas y qué forma de violencia tienen el efecto más benéfico sobre la multitud misma?» (p. 371). Según los autores, la respuesta a la segunda pregunta siempre deberá prevalecer sobre la primera. Su propuesta táctica, asimismo, descarta el derramamiento de sangre generalizado.
Los problemas del uso de la violencia en el movimiento estudiantil han tendido, de 2010 a 2019, desde mi corta experiencia, a enfocarse en las implicaciones de la violencia para el propio movimiento, lo que ha tenido como consecuencia que la problemática específicamente político-militar haya sido dejada de lado, o mejor, conquistada por la primacía absoluta de la «movilización pacífica». Fue así como algunas multitudes constataron en la coyuntura de la MANE de 2011 que «abrazar policías» era una táctica novedosa y efectiva para «desarmar» simbólicamente al Esmad y mandar el mensaje de que «no somos violentos, nuestras reivindicaciones son legítimas». El punto con este tipo de acciones era desmarcarnos del código vándalo/manifestante-legítimo hegemónico de las comunicaciones políticas del statu quo, pero no cuestionar el sentido mismo de este código. Fue nuestra forma de «hacernos» con la multitud.
Esto era entendible dadas las circunstancias sociopolíticas del país. La estructuración y construcción mediática de la hegemonía uribista filtraba las comunicaciones políticas de las multitudes estudiantiles —y en general, de cualquier movimiento social— cuando iban acompañadas de violencia. Los medios corporativos se enfocaban en el tropel, en el «vándalo», en el daño a «bienes públicos» o «privados», pero no en las motivaciones de las protestas. Y es que el virulento accionar de las guerrillas, altamente deslegitimado, era una circunstancia perfecta para activar un dispositivo que desprestigiaba la protesta social y que era reproducido por las prácticas violentas, aunque éstas a nivel interno tuvieran sus propias dinámicas de legitimación, en permanente tensión.
Aun en octubre de 2018, en el marco de una nueva coyuntura de movilizaciones estudiantiles que terminó en una negociación con el gobierno Duque, y bajo la idea de etapa de «posacuerdo» de La Habana, escribí para la Revista Hekatombe un artículo sobre los efectos disgregadores de la violencia contra la propia multitud. El problema aquí era el esbozado anteriormente: esta violencia reconfiguraba y reproducía la hegemonía, proceso facilitado por los ecos de los cruentas acciones insurreccionales de las guerrillas y la decadencia de su horizonte político por su involucramiento en la economía trasnacional del narcotráfico.
Este fenómeno de deslegitimación interna ya había sido expuesto por Marx en El 18 de brumario de Luis Bonaparte al hablar de las hondas marcas sociales, aprovechadas por las «fuerzas del orden», que dejaron las insurrecciones proletarias francesas en 1848. Por esa razón para ese entonces yo veía en la huelga de hambre del profesor Adolfo Atehortúa —que no deja de ser violenta— un mecanismo simbólico con mayor potencialidad política a favor del movimiento.
***
Pero en esta coyuntura del 21-N, dentro de mi limitado campo de experiencias, percibí algo diferente respecto al ejercicio de la violencia. Fue en el transcurso de las sucesivas movilizaciones que comprendí la importancia de un grafiti, de un rayón con un mensaje contestatario, de una capucha improvisada, de, como dice Caicedo (2013) en El atravesado, «arrojar la primera piedra». La idea de «abrazar policías» estuvo generalmente deslegitimada. Fue en el transcurso de la lucha social, al lado de mis compañeros y compañeras, que la violencia, habitualmente encasillada en la categoría de vandalismo, comenzó a tomar nuevos significados para mí.
Y estos desplazamientos de sentido no sólo están correlacionados con vivir un «posacuerdo» que, como dice Jairo Estrada (2019), se ha caracterizado por la simulación de la implementación de los Acuerdos ante la imposibilidad del gobierno Duque de acabarlos, sino con un deterioro de hegemonía del uribismo, expresada en los resultados adversos de las últimas elecciones regionales, su alta desfavorabilidad medida en encuestas recientes o la fuerza viva del cacerolazo que comenzó el 21-N, así se haya agotado pronto. Es de destacar, asimismo, que se haya planteado la idea de primera línea como estrategia autodefensiva para permitir el despliegue de las protestas sociopolíticas, y, de modo general, los impactos de la movilización chilena en términos de organización y uso de la violencia, al menos como fueron percibidos dentro del movimiento estudiantil y social colombiano, y a pesar de la abrumadora ventaja militar que favorece al Estado.
Como sujetos politizados en busca de otro mundo posible nos queda la tarea de pensar una y otra vez las formas de la violencia y construir «contrahegemonía». Discutir qué violencias son legitimables y actuar en consecuencia en dos frentes diferentes, aunque imbricados a distintas escalas: la lucha contra los poderes dominantes y nuestro propio hacernos como multitud. Para ello es fundamental el consenso interno sobre los sentidos de la violencia, y no el mero actuar unilateral de las vanguardias de las organizaciones clandestinas. No es sólo hallar qué violencia es aplicable, sino acompañarla con prácticas de sentido que muestren por qué pueden estar legitimadas y cuál es su eficacia, tanto interna como externamente, y sin perjudicar, en la medida de lo posible, a la multitud. Se requiere vencer el cerco mediático, romper con los códigos que seleccionan las «formas correctas» y «civilizadas» de las acciones políticas, construir comunicaciones y medios alternativos y seguir «conquistando» las redes virtuales. Usar nuestro trabajo material o inmaterial al servicio de nuestras causas políticas —con análisis, cuento o poesía— pero fortaleciendo la reflexión y sensibilidad crítica individual y comunitaria, más allá de la propaganda ideológica. Y potenciar entre nosotros mismos nuestra propia fuerza como multitud, sin pretender que en una única coyuntura ya se abrirán las puertas de una revolución definitiva.
De todas formas, el «hacernos con la multitud» tiene sus límites. La exageración de este criterio ha llevado a que personajes sistémicos alternativos como Daniel Samper o Antonio Navarro Wolf hayan rechazado los bloqueos de vías pues estos «perjudican a la ciudadanía». Pero son estos momentos de disrupción de las multitudes marchantes los que muestran la fuerza del movimiento, su capacidad de irrumpir en la vida cotidiana y paralizarla, de incomodar y señalar que algo está ocurriendo. En general, sin más armas que la agrupación masiva de nuestros cuerpos y nuestras mentes, en un contexto de simulación u oposición a que el sistema político colombiano se complejice, marchamos, caminamos la palabra, y arriesgamos nuestras vidas en cada paso a pesar de la asimetría militar de fuerzas. Eso sí, como decía Lenin, si las circunstancias cambian, hay que adaptarnos rápidamente, pues idealmente cada acción «violenta» o «pacífica» de las multitudes debe ir acompañada de un análisis situado de las correlaciones de fuerza a fin de alcanzar efectividad política.
De ahí la importancia de considerar que la disputa por otro mundo posible y la denuncia de las injusticias producidas por éste también es cultural, que hay que librar una guerra de posiciones para legitimar lo que desde la perspectiva de otras multitudes resulta «violento». Hardt y Negri en Commonwealth reivindican conceptos de Gramsci para entender una transición política, en particular el de revolución pasiva y el de guerra de posiciones en tiempos no revolucionarios —en oposición a la guerra de movimientos leninista, armada, insurreccional— en cuanto estrategia prolongada de disputa cultural y política no armada, la cual está conectada con la búsqueda de la revolución activa en tiempos revolucionarios. De ese modo, revolución pasiva y activa, institución e insurrección —dentro de los términos de Hardt y Negri, que rechazan, repetimos, un derramamiento generalizado de sangre— han de ser objetivos que se persigan simultáneamente.
Esto implica, por ejemplo, pasar de un «Abajo Duque HP» a un «Abajo Duque», pero también abajo «el sistema mundial capitalista», «la globalización neoliberal» o «el capitalismo dependiente colombiano», junto con las distintas matrices de opresión de clase, raza y género. Conectar lo coyuntural con lo orgánico. Y ser estratégicos en la localización de estos nuevos mensajes.
Respecto al comentado tropel del 21 de enero de 2020 ocurrido en la Universidad Nacional, sede Bogotá, quienes tiraron piedras a la «fuerza/violencia estatal disponible» tuvieron la oportunidad de expresarse políticamente ante los medios, pues ese tropel había recibido una cobertura mediática importante. Había alta expectativa social debido a que se vería la aplicación de los protocolos de la nueva alcaldesa de Bogotá, los cuales constituyen una muestra de complejización y adaptación sistémica interna institucional del sistema político para reducir el «entorno caótico» de la protesta social violenta. Sin embargo, hubo silencio y se perdió la posibilidad de expresar nuestras causas. El silencio no nos conviene. Tenemos que gritar no, decir basta, exclamar que rechazamos este orden de cosas, y ello requiere de formación política. Pero una violencia aislada de los medios que construyen y mantienen hegemonía no habla por sí misma. Es muda y adversa.
Reflexionar y «elevar la conciencia» sobre la idea de violencia estructural y dominación para la construcción de nuevos sentidos comunes en Colombia podría ayudarnos a gritar no más fuertemente. Pues «di piedra y me contestaron con metralla» (Caicedo, 2013). Pero incluso sin la aplicación directa de la coerción militar, la violencia sistémica es latente. Étienne Balibar (2015), verbigracia, habla de una extrema violencia estructural de la fase global del actual capitalismo: la amenaza del fin de la especie por la crisis ecológica. Estos conceptos podrían dar más insumos para caracterizar que el sistema político colombiano es el campo de cristalización y condensación siempre parcial de un choque permanente de fuerzas y de relaciones desiguales de poder, se alimenta de injusticias sociales, permite el ejercicio continuo de la violencia militar, paramilitar o «común» para conservarse intacto —como en el caso de los asesinatos selectivos a líderes o lideresas sociales—, y, por ello mismo, puede y debe cambiar.
Algunas fuentes
Balibar, E. (2015). «Violencia, política y civilidad». Ciencia Política, 10(19), 45-67.
Caicedo. A. (2013). «El atravesado». En Cuentos completos. Alfaguara.
Estrada, J. (2019). «A tres años de la firma, ¿qué queda del Acuerdo de paz con las FARC-EP?». Revista Izquierda. Recuperado de https://www.revistaizquierda.com/secciones/numero-80-noviembre-de-2019/a-tres-anos-de-la-firma-que-queda-del-acuerdo-de-paz-con-las-farc-ep, el 1 de febrero de 2019.
Hardt, M., y Negri, A. (2011). «Intersecciones insurreccionales», «Gobernar la revolución» y «De singularite 2: Instituir la felicidad» (pp. 347-383). Commonwealth. El Proyecto de una revolución del común. Madrid: Akal.
Marx, K. (2003). El 18 brumario de Luis Bonaparte. Fundación Federico Engels: Madrid.