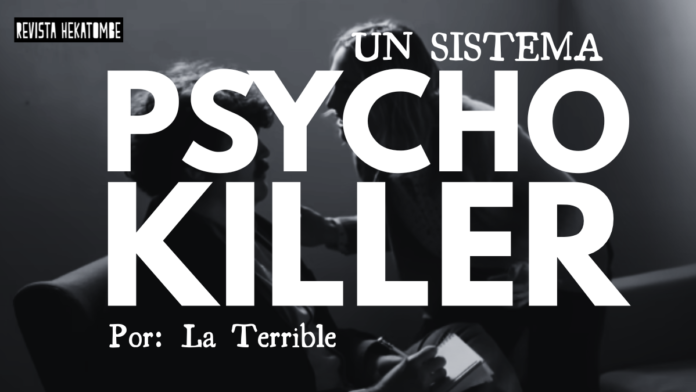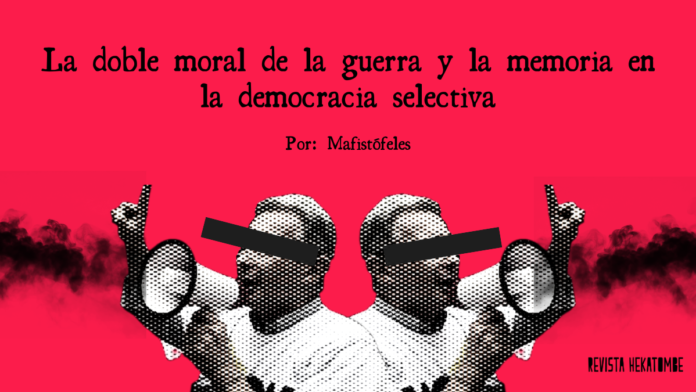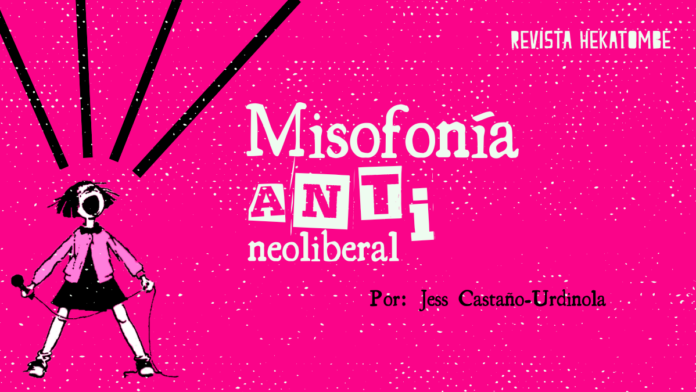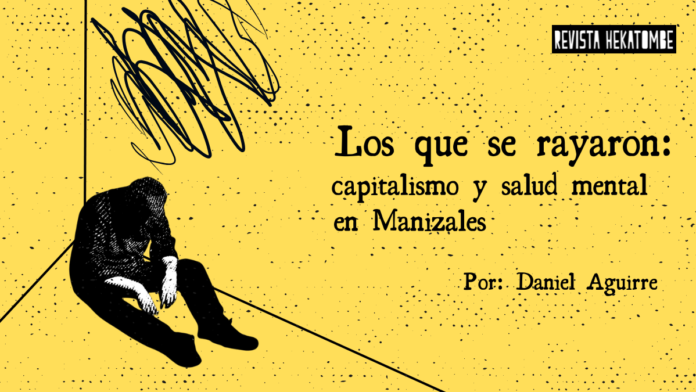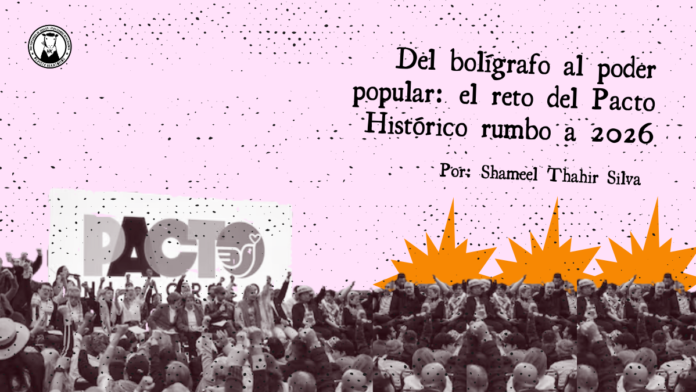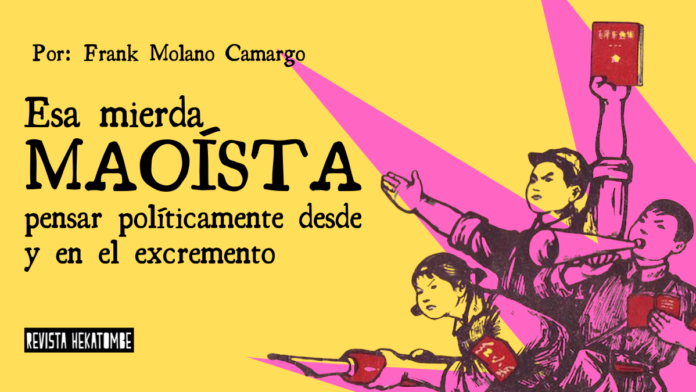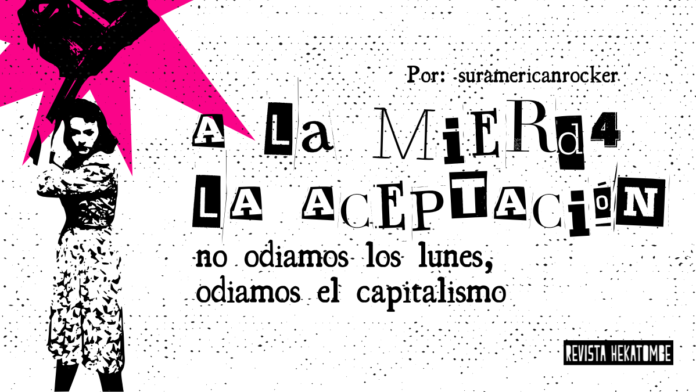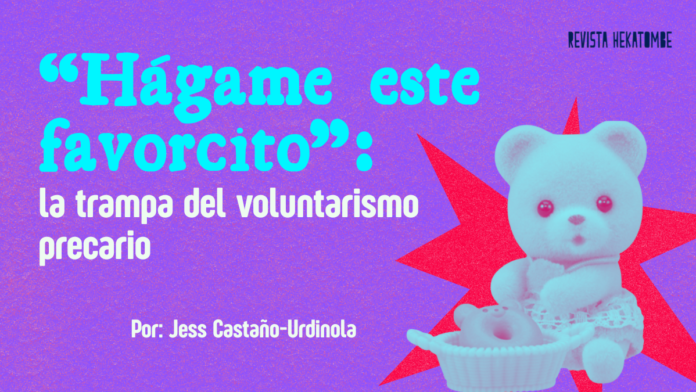Homenaje a Shi Chuanxian (1915 – 1975)
En la década de 1950, Álvaro Delgado, un militante del Partido Comunista Colombiano, como muchos de los viajeros latinoamericanos hacia China, tuvo la siguiente experiencia excremental, según relata en el libro Todo tiempo pasado fue peor (2007):
"Un día en qué salimos de compras hacia un gran almacén me sorprendió un olor nauseabundo e indescriptible que me golpeó el rostro; busqué la causa y miré hacia una fila de enormes carretas de madera arrastradas cada una por dos hombres, que se perdían a la distancia a gran velocidad a lo largo de la ancha avenida. Nos explicaron que ellos eran hombres muy fuertes y valientes, que se encargaban de extraer el estiércol de las letrinas de las casas, llevarlo a las carretas y salir a depositarlo en terrenos dispuestos para recibirlo como abono. Era una labor tan terrible que los hombres debían previamente beber hasta emborracharse para poder soportar esa tortura, a tal punto que el gobierno había condecorado a varios de ellos con la medalla del trabajo heroico” (Delgado, 2007, p. 168-169).
La memoria odorífera fecal de Álvaro Delgado no es neutral ni apolítica, su asombro y asco por el mal olor del excremento está situada y producida en la construcción corporal de la sensación por la materialidad natu-social de la ecología-mundo capitalista a lo largo del siglo XX, específicamente en lo que se refiere a la gestión del excremento humano en clave higienista.
Las antropologías excrementales plantean que existen dos tipos de sociedades humanas, las fecofóbicas, para quienes alejarse del excremento es sinónimo de bienestar y confort y, las fecofílicas, para quienes la mierda es un tesoro. Esta distinción tipológica es engañosa, en tanto en el movimiento de lo social las heces en su hibridez material, política y simbólica ofrecen desafíos y generan relaciones de cercanía-distancia altamente complejas.
Pese a que el capitalismo fecofóbico del siglo XX, mediante las tecnologías sanitarias de gestión de aguas residuales, trató de separar el excremento humano mediante el alcantarillado subterráneo y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, inevitablemente acepta que el excremento biosólido ocupa un lugar en el metabolismo urbano, abono de los prados de barrios populares, relleno de minas abandonadas, entre otras.
En las sociedades capitalistas pro fecofóbicas, el ano humano es conectado al sistema de tuberías de alcantarillado para alejar de los sentidos el excremento almacenado en los intestinos, mientras la sensualidad humana es compensada con la creencia de que defecar es un acto individualista y hedonista idealizado como suave, blando y placentero, y por supuesto, desconectado de su terrenalidad y de su reciprocidad en la producción de materia para el compost. Por el contrario, en las sociedades pro fecofílicas, el ano es parte de un ensamble simpoiético comunitario y terrenal, es pieza clave del compostaje universal de la materia.
Prácticamente todas las sociedades agrarias no capitalistas de la geohistoria mundial aprendieron a utilizar productivamente los excrementos, incluidos los humanos, para recuperar de allí el nitrógeno y el fósforo para cualificar los suelos. China, India y Japón son reconocidas por su larga experiencia en la agricultura excremental. Los excrementos del Cusco eran llevados a las terrazas agrícolas, y en Tenochtitlan las chinampas agrícolas eran mejoradas con los excrementos de la limpia y reluciente ciudad. Podemos suponer que los Muiscas hicieron algo similar en el sistema agrícola del río Hunza (Bogotá). Europa lo hizo con las basuras urbanas y también con el excremento animal (incluido el humano), pero, a lo largo del siglo XIX encontró nitrógeno en el guano de las aves y luego del petróleo, o mejor del gas natural en forma de úrea. (Terminamos comiendo hidrocarburos en lugar de alimentos abonados naturalmente). Pero volvamos a la mierda maoísta que mordió los sentidos comunistas de Álvaro Delgado.
La mierda en China y la mierda maoísta
La civilización china tiene una relación milenaria con la mierda. A principios de la dinastía Han (200 años antes de nuestra era común), se produjo una revolución agro-ecológica en China, los campesinos descubrieron la riqueza del excremento humano. Esta sabiduría popular fue sintetizada por Fan Shengzhi, uno de los primeros agrónomos orientales, que escribió el Fan Shengzhi shu (Manual de Fan Shengzhi). En este manual Fan Shengzhi recomendó que el estiércol humano fresco no era tan efectivo para fines agrícolas como el «abono hermoso», es decir, mierda humana mezclada y fermentada con tallos y hojas de plantas, estiércol y orina de cerdo, estiércol y orina humana, residuos de pienso y lodo de la porqueriza, elegantemente llamado «estiércol de corral», eso es el «abono hermoso».
Desde entonces apareció en los poblados chinos la profesión del recolector urbano de excremento humano que de casa en casa recolectaba estos desechos para convertirlos en abono hermoso. En el siglo XX, antes del triunfo de la revolución de Nueva Democracia, la mafia de traficantes y explotadores de obreros y excremento controlaba el mercado fecal en las ciudades chinas.
Uno de esos obreros pasó a la memoria de larga duración de la revolución china. Se trata de Shi Chuanxiang (1915 – 1975), este año se conmemora el 50 aniversario de su muerte.
Shi Chuanxiang era, al igual que Mao Tse-Tung, de origen campesino. A los 14 años la pobreza en las zonas rurales lo expulso hacia Pekín en donde se convirtió en recolector de estiércol, sometido y explotado por los “zares” de la mierda, tiranos del estiércol.
Tras la fundación de la República Popular China en 1949 la vida de Shi Chuanxiang se transformó al igual que la de millones de habitantes de la nueva sociedad. Entre las medidas revolucionarias estuvo el desmonte de las mafias de la mierda. El 15 de noviembre de 1949 se celebró una asamblea popular para denunciar los crímenes de los tiranos del estiércol. Shi Chuanxiang fue destacado testigo del oprobio. Por esta razón Shi ingresó al Partido Comunista y desde allí dirigió las brigadas de recolección de excremento para ser convertido en abono. A diferencia de lo que creyó Álvaro Delgado, el obrero Shi Chuanxiang no quiso cambiar de oficio, para él, esta tarea era importante para servir al pueblo y construir la sociedad socialista. Su lema era que prefería que un hombre oliera a feo si a cambio miles gozaban de bienestar.
En Pleno Salto Adelante (1958-1962) el gobierno y el Partido Comunista intensificaron la generación de abonos a partir de excremento humano para incrementar la fertilización de tierras en una época de sequía y hambruna. Como parte de la estética socialista se exaltó la labor de los obreros recolectores. En 1959 Shi Chuanxiang fue merecedor del título de “héroe del trabajo socialista” y se difundió la importancia de combinar el saber ancestral con las técnicas modernas de compostaje de excrementos como una labor colectiva y cargada de simbología socialista.
Vale la pena recordar que para las décadas de 1950 y 1960 en Colombia -y también en otros países- el Ministerio de Salud y empresas públicas como la Empresa Distrital de Servicios Públicos trataron de implementar políticas de compostaje de basuras urbanas y excrementos humanos mediante plantas productoras de fertilizantes al servicio de la agricultura, pero esos esfuerzos se fueron al piso cuando se impusieron las políticas de revolución verde basadas en el uso de agroquímicos y agrotóxicos.
No obstante, en 1970 Shi Chuanxiang fue criticado por sectores radicales que lo acusaron injustamente de ser seguidor de Lui Shao-chi. Al conocer este despropósito, Mao cuestionó esta política ultraizquierdista y antipopular y restituyó en su trabajo al obrero. Este obrero vivió hasta 1975 y aún hoy es recordado como héroe del trabajo socialista.
Mao, de extracción campesina, comprendía a cabalidad la importancia del excremento como materia prima rica en nitrógeno y fósforo, así como reconocía la importancia del trabajo de recolección de mierda. En su texto Intervenciones en el Foro de Yenán sobre arte y literatura (1942) dijo:
"Después de incorporarme a la revolución y de vivir con los obreros, campesinos y soldados del ejército revolucionario, poco a poco me fui familiarizando con ellos, y ellos conmigo. Fue entonces, y sólo entonces, cuando cambié radicalmente los sentimientos burgueses y pequeñoburgueses que las escuelas burguesas me habían inculcado. Fue entonces cuando, al comparar con los obreros y los campesinos a los intelectuales que no se habían reeducado, encontré que éstos no eran limpios y que, después de todo, los más limpios eran los obreros y campesinos, quienes, aun con sus manos negras y sus pies sucios de boñiga, eran más limpios que los intelectuales burgueses y pequeñoburgueses" (Mao, 1942).
En la revolución cultural después de superado el injusto incidente de Shi Chuanxiang, el trabajo de recolección de excrementos fue exaltado en la educación socialista, campañas masivas de recolección, brigadas infantiles, cuentos y canciones. Muchos intelectuales encopetados en su prestigio burgués fueron llevados a recoger mierda para el socialismo, no como una forma de humillación sino como un ejercicio orientado a reducir la contradicción entre el trabajo manual y el trabajo intelectual y socializar las pesadas cargas de injusticia ambiental en ciertos trabajos realizados solo por los más humildes.
Tras la restauración capitalista en China a partir de 1976 algunos intelectuales que participaron suelen rememorar este pasaje como un doloroso episodio de humillación y destrucción, pero, se silencian ante el trabajo que miles de personas siguen haciendo cotidianamente. Sin embargo, otros intelectuales aprendieron hombro a hombro con los obreros mucho más sobre el compostaje y la agricultura para contribuir en el perfeccionamiento de tecnologías populares de reciclaje de excrementos.
La China actual no ha abandonado esta tecnología milenaria pese a que con la apertura promovida por el grupo de Teng Siao-ping, el país incorporó la nefasta tecnología capitalista de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Claro está, en las zonas rurales, los baños secos y el uso de excrementos de animales humanos y no humanos sigue estando ligado a la agricultura familiar.
Recientemente, el senador republicano Rick Scott pretendió escandalizar al mundo con mensajes de soberanía alimentaria yanqui al decir que el ajo que EE.UU., importaba de China estaba regado con aguas residuales humanas. Otros países también importan ajo y no ven como problema esta práctica. China es el número uno en la producción y exportación mundial de ajo, algunos de los mitos sobre esto tienen una respuesta en esta página https://garlics.com/es/blog/es-el-ajo-de-china-una-verdad-segura-detras-de-conceptos-erroneos/
Esta historia de la mierda es una historia de materialidades y terrenalidades de descartes socio-naturales en movimiento, aprender sobre tecnologías ancestrales y sobre cómo el socialismo maoísta en China bregó por una transformación profundamente radical de las relaciones socio-naturales, de las creencias y de los saberes puede contribuir a una mejor comprensión de la necesidad de hacernos más terrenales y comunales para desafiar la voraz ecología-mundo capitalista del siglo XXI.
No siempre hablar mierda es perder el tiempo.