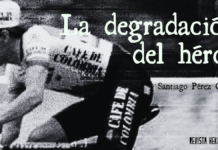Para no olvidar las verdades de la guerra, los murales políticos, como construcciones individuales y colectivas, son expresiones artísticas y pedagógicas que pueden demarcar territorios y generar mensajes e identidades a contra punto, para representar las diversas narrativas de memoria histórica y los procesos de cambio social verdadero en el escenario de la transición a la paz de una sociedad como la colombiana.
Como representación visual los murales en la historia reciente del país han sido utilizados como medio para el activismo político, la defensa de los Derechos Humanos, el homenaje a las víctimas de la guerra, la denuncia de masacres y el despojo de tierras, la protesta social, la consolidación de mingas, las movilizaciones populares, exigir justicia al gobierno y a la institucionalidad del Estado, entre otras situaciones y acciones de resistencia o afectaciones a los individuos y comunidades en el marco del conflicto armado colombiano.
Los murales como iniciativa de reparación simbólica han servido para recordar y decir la verdad sobre la guerra y los vejámenes de sus crímenes, también para escuchar las voces de las victimas y sobrevivientes al conflicto armado colombiano de abajo hacia arriba, porque estás han sido en muchos momentos y escenarios, calladas.
Contrario a la gran cantidad de información mediática que es y fue producida en el país para naturalizar la guerra a través de imágenes y narrativas manipuladas que constantemente fueron presentadas como verdades absolutas, los murales políticos han servido para dar esperanza en Colombia, así como han constituido una alternativa contra informativa popular para denunciar y decir las verdades sobre la guerra.
Los murales como práctica social han servido también para generar cambio social verdadero a través del arte popular y la resistencia, porque en Colombia en el periodo más oscuro de la guerra se ha buscado el silenciar al arte. Por eso, hacer un mural en Colombia ante todo es un acto político que entabla una red de relaciones de solidaridad para aportar en la reconstrucción del tejido social, pero además una posibilidad real de generar y plasmar iniciativas sociales, para abrir las puertas al encuentro y al diálogo de los saberes comunitarios en los territorios rurales y urbanos del país.
La fuerza política del contenido de las narrativas humanitarias de los murales políticos en Colombia que han sido propiciados por las víctimas y sobrevivientes al conflicto armado colombiano, así como desde diversos artistas y colectivos de Derechos Humanos han motivado luchas históricas para que se respete el derecho a no olvidar las injusticias, en tiempos en donde se ha instaurado la amnesia de una especie de dictadura obligatoria.
En parte las luchas de los muralistas y los líderes sociales han promovido acciones políticas de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, como acciones de reparación simbólica del Estado colombiano a las victimas y sobrevivientes, en el marco de la construcción de políticas encaminadas a la consolidación de una justicia transicional.
Un ejemplo de ello ha sido la Ley 1448 o Ley de Víctimas, en la cual se ordenó la construcción del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo Nacional la Memoria de Colombia, el cual en su primera Exposición: “Voces para transformar a Colombia”, permitió a varios muralistas participar con piezas artísticas de su construcción colectiva e individual como forma y expresión de la memoria legitima de las comunidades afectadas por la guerra en Colombia.
Al no tener las victimas y sobrevivientes al conflicto armado y los artistas, otra forma de contarle al mundo los daños ocasionados por la guerra, ellas y ellos decidieron pintar murales, porque tienen derecho a recordar y hacer memoria, ya que este derecho esta contemplado en documentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los cuales han sido ratificados en el orden constitucional colombiano, es decir, hacen parte de su bloque de constitucionalidad. Por eso es deber del Estado apoyar este tipo de iniciativas.
Para Bill Rolston, un profesor emérito de la Universidad Ulster de Irlanda, “como forma de la reparación simbólica: los murales políticos pueden constituirse en una manera de representación de la justicia transicional, ya que tras la firma de los Acuerdos de Paz del Teatro Colón, el papel que desempeñará la Comisión de la Verdad, presidida por el padre Francisco de Roux, se tendrá que instaurar un tipo de verdad alternativa oficial al papel y las palabras, en la que los murales políticos, pueden ser una herramienta de gran valor, para decir en las paredes verdades sobre la guerra y el conflicto armado colombiano y además representarlas para no poder negarlas, porque la verdad y la memoria son proclives a ser negadas y las mismas son una lucha constante, en la que como siempre para las victimas y sobrevivientes, es una lucha inequitativa y desbalanceada”.
En ese sentido, los encuentros Internacionales de Muralismo de Chinacota, la Minga muralista del norte del Cauca, los tours grafiteros en Bogotá del australiano Christian Peterson, se han convertido en experiencias de construcción artística y pedagógica colectiva de la memoria histórica y la construcción de paz, para aprender sobre la historia sociopolítica de la guerra y el conflicto armado en Colombia, como también de la situación actual del país, a partir la construcción individual y colectiva del arte popular y callejero y el diálogo de los saberes de las personas.
Quiero terminar este escrito haciendo un reconocimiento personal al trabajo de Edison Reina, un muralista caleño que firma sus trabajos de intervención social muralistas, con el nombre de: “Somos”, porque como colombiano es un ejemplo subversivo desde el arte y el trabajo social empírico altruista, que antes de que se estuviera hablando de paz en el proceso de dialogo de paz de La Habana: ya estaba como muchos otros artistas, hablando de paz con los murales políticos y guerreando en las calles y caminos de herradura de Colombia con sus trabajos.
Publicado en: 07 de enero de 2019.
____________________________________
Jairo Crispín. Estudio Lenguas Modernas en la Universidad Distrital y es Trabajador Social de la Universidad Nacional de Colombia, apasionado por la literatura, amigo de la casa Hekatombe. Jcrispin@unal.edu.co