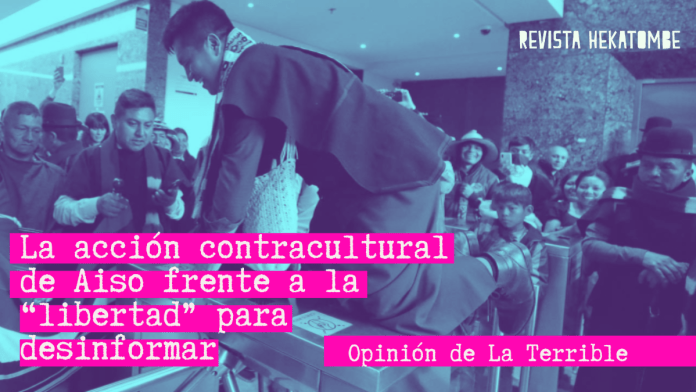En mis intervenciones he tratado de enfatizar deliberadamente la fuerza tanto intelectual como política del neoliberalismo señalando que su energía, su intransigencia teórica y su dinamismo estratégico todavía no se han agotado. Creo que es necesario e imprescindible subrayar estos aspectos si queremos combatir eficazmente las políticas neoliberales en el corto y en el largo plazo. Una de las observaciones más importantes de Lenin de cuya herencia la izquierda sigue precisando posee hoy plena vigencia: jamás subestimar al enemigo. Es peligroso ilusionarse con la idea de que el neoliberalismo es un fenómeno frágil y anacrónico. Teórica y políticamente, él continúa siendo una amenaza activa y muy poderosa, tanto aquí en América Latina como en Europa y en otras partes. Un adversario formidable y victorioso, aunque no
invencible.
No dudaron en mantener una postura de oposición marginal durante un largo período, a pesar de que el saber convencional los trataba como excéntricos y locos
Si miramos las perspectivas que podrían emerger más allá del neoliberalismo vigente, y buscamos orientarnos en la lucha política contra él, no debemos olvidar tres lecciones básicas legadas por estos regímenes.
Primera lección
No tener ningún miedo a estar contra la corriente política de nuestro tiempo. Hayek, Friedman y quienes los siguieron originariamente tuvieron el mérito mérito entendido a los ojos de cualquier burgués inteligente- de realizar una crítica radical del statu quo, aun cuando hacerlo era aventurarse en una empresa muy impopular. No dudaron en mantener una postura de oposición marginal durante un largo período, a pesar de que el saber convencional los trataba como excéntricos y locos. Simplemente, perseveraron hasta el momento en que las condiciones históricas cambiaron y su oportunidad política llegó.
Segunda lección
El maximalismo neoliberal fue, en este sentido, altamente funcional: proveía un repertorio muy amplio de medidas radicales que se ajustaban a las circunstancias concretas de cada momento específico.
No transigir en nuestras ideas, no aceptar ninguna dilución de nuestros principios. Las teorías neoliberales fueron extremas y marcadas por su falta de moderación, una iconoclastia chocante para los bienpensantes de su tiempo. Pero a pesar de esto, no perdieron eficacia. Fue precisamente su radicalismo, la dureza intelectual de su agenda, lo que les aseguró una vida tan vigorosa y una influencia tan abrumadora. El neoliberalismo no puede ser confundido con un pensamiento débil, para usar un término de moda e inventado por algunas corrientes posmodernistas con el objeto de avalar teorías eclécticas y flexibles. El hecho de que ningún régimen político realizó jamás la totalidad del sueño neoliberal no es una prueba fehaciente de su ineficacia práctica. Por el contrario, la intransigencia del temario aportado por los ideólogos neoliberales permitió a los gobiernos de derecha implementar el conjunto de medidas drásticas y decididas que ya conocemos. La teoría neoliberal supo proveer, mediante sus principios radicales, una ambiciosa agenda en la cual los gobiernos podían elegir los ítems más oportunos, según sus coyunturales conveniencias políticas o administrativas. El maximalismo neoliberal fue, en este sentido, altamente funcional: proveía un repertorio muy amplio de medidas radicales que se ajustaban a las circunstancias concretas de cada momento específico.
Esta dinámica demostró, al mismo tiempo, el largo alcance de la ideología neoliberal, su capacidad para abarcar todos los aspectos de la sociedad, y así desempeñar el papel de una macrovisión verdaderamente hegemónica del mundo.
Tercera lección
No aceptar como inmutable ninguna institución establecida. Cuando el neoliberalismo era un fenómeno menospreciado y marginal durante el gran auge del capitalismo de los años ‘50 y ‘60, parecía inconcebible para el consenso burgués de aquel tiempo que, en los países ricos, cerca de cuarenta millones de personas fueran conducidas al desempleo sin que esto provocase graves trastornos sociales. Asimismo, parecía impensable proclamar abiertamente la redistribución de los ingresos de los pobres hacia los ricos en nombre del valor de la desigualdad. Era inimaginable, también, la sola posibilidad de privatizar el petróleo, el agua, los correos, los hospitales, las escuelas y hasta las prisiones. Como bien sabemos, cuando la correlación de fuerzas cambió a partir de la larga recesión, todo esto se evidenció como una alternativa factible e, incluso, necesaria. El mensaje de los neoliberales fue, en este sentido, electrizante: ninguna institución, por más consagrada que sea, es, en principio, intocable. El paisaje institucional es mucho más maleable de lo que se cree.
El mensaje de los neoliberales fue, en este sentido, electrizante: ninguna institución, por más consagrada que sea, es, en principio, intocable. El paisaje institucional es mucho más maleable de lo que se cree.
El pensador brasileño norteamericano Roberto Mangabeira Unger teorizó desde la izquierda este proceso más sistemáticamente que cualquier otro intelectual de la derecha, dándole una fundamentación histórica y filosófica en su libro Plasticidad y Poder. Se trata de un viejo tema siempre actual en el pensamiento marxista, “todo lo sólido se desvanece en el aire”, según la célebre proclama del Manifiesto Comunista. Ahora bien, una vez recordadas las lecciones que el neoliberalismo nos ha legado, ¿cómo encarar su superación? ¿Cuáles serían los elementos de una política capaz de vencerlo? El tema es amplio; por eso voy a indicar aquí solamente tres dimensiones que, a mi modo de ver, nos ayudan a pensar un pos neoliberalismo factible.
1. Los valores
Tenemos que atacar sólida y agresivamente el terreno de los valores, resaltando el principio de la igualdad como criterio central de cualquier sociedad verdaderamente libre. Igualdad no quiere decir uniformidad, como afirma el neoliberalismo, sino, por el contrario, la única auténtica diversidad.
Esta defensa debe articularse a la necesaria extensión de las redes de protección social, no confiando necesariamente su gestión a un aparato estatal centralizado
El lema de Marx conserva toda, absolutamente toda, su vigencia pluralista: “a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades”. La diferencia entre las características, los temperamentos y los talentos de las personas está expresamente grabada en dicha concepción clásica de una sociedad igualitaria y justa. ¿Qué significa esto hoy en día? Igualar las posibilidades reales de cada ciudadano de vivir una vida plena, según sus propias opciones, sin carencias o desventajas debidas a los privilegios de otros. Iguales oportunidades de salud, educación, vivienda y trabajo son el punto de partida. No hay ninguna posibilidad de que el mercado pueda proveer, en cada una de estas áreas, ni siquiera el mínimo requisito de acceso universal a los bienes imprescindibles en cuestión. Solamente una autoridad pública puede garantizar la protección contra la enfermedad, la promoción de los conocimientos y de la cultura, la provisión de vivienda y empleo para todos, etc. Göran Therborn insistió con elocuencia, y yo coincido con él, en la necesidad de defender el principio del Estado de Bienestar. Esta defensa debe articularse a la necesaria extensión de las redes de protección social, no confiando necesariamente su gestión a un aparato estatal centralizado (problema éste que asume una vital importancia no sólo en América Latina sino también en algunos países europeos, como Inglaterra y Suecia).
se precisa un Estado fuerte y disciplinado, capaz de romper la resistencia de los privilegiados y bloquear así la fuga de capitales que cualquier reforma tributaria desencadenaría. Todo discurso antiestatista que ignore esta necesidad, es demagógico.
Para ello precisamos una fiscalización absolutamente distinta de la que existe hoy en nuestros países. No es necesario subrayar aquí el escándalo material y moral del sistema impositivo en Brasil, por ejemplo. Sin embargo, la evasión fiscal por parte de los sectores ricos o meramente acomodados no es solamente un fenómeno de lo que alguna vez se llamó el Tercer Mundo, sino también, y cada vez más, del propio Primer Mundo. Aun cuando no siempre es aconsejable entregar la provisión de los servicios públicos al aparato estatal centralizado, la extracción de los recursos necesarios para financiar los servicios sociales es una función intransferible e indelegable del Estado. Pero, para esto, se precisa un Estado fuerte y disciplinado, capaz de romper la resistencia de los privilegiados y bloquear así la fuga de capitales que cualquier reforma tributaria desencadenaría. Todo discurso antiestatista que ignore esta necesidad, es demagógico.
2. La propiedad
Nuevas formas de propiedad popular deberán ser inventadas; formas que desarticulen la rígida concentración del poder que caracteriza a la empresa capitalista.
La mayor hazaña histórica del neoliberalismo ciertamente ha sido la privatización de las industrias y los servicios estatales. Aquí se consumó su larga cruzada antisocialista. Paradójicamente, lanzándose a tal proyecto ambicioso, tuvo que inventar nuevos tipos de propiedad privada, como por ejemplo los certificados distribuidos gratis a cada ciudadano en la República Checa o Rusia, dándoles derecho a una proporción igual en acciones de las nuevas empresas privadas. Estas operaciones, claro está, se transformarán, a final de cuentas, en una farsa: esas acciones equitativamente distribuidas serán pronto adquiridas por especuladores extranjeros o mafiosos locales. Sin embargo, lo que estas operaciones demostraron es que no hay ninguna inmutabilidad en el modelo tradicional de propiedad burguesa. Nuevas formas de propiedad popular deberán ser inventadas; formas que desarticulen la rígida concentración del poder que caracteriza a la empresa capitalista. Este es otro de los grandes temas que aborda Mangabeira Unger en su obra, y también una de las cuestiones que discute el gran intelectual marxista, John Roemer, en su nueva obra Un futuro para el socialismo.
la invención de nuevas formas de propiedad popular, con numerosas contribuciones y propuestas diversas. Pero el tema está lejos de ser sólo una preocupación de los países ricos.
Existe hoy una discusión mucho más rica en los países occidentales sobre este tema: la invención de nuevas formas de propiedad popular, con numerosas contribuciones y propuestas diversas. Pero el tema está lejos de ser sólo una preocupación de los países ricos. Por el contrario, gran parte de la discusión más reciente sobre estas cuestiones se desprende directamente de la observación de formas mixtas de propiedad en las empresas colectivas chinas. Las famosas TVES, o sea, las llamadas empresas municipales y de aldeas, que hoy son el motor central del aparente “milagro” que registra una economía que posee el único crecimiento realmente vertiginoso del mundo contemporáneo. En China encontramos formas de propiedad tanto industrial como agraria que no son ni privadas ni estatales sino colectivas, ejemplos vivos de una experiencia social creativa que demuestra un dinamismo sin par en el mundo actual.
3. La democracia
Sobre todo, exige una democratización de los medios de comunicación, cuyo monopolio en manos de ciertos grupos capitalistas superconcentrados y prepotentes es incompatible con cualquier justicia electoral o soberanía democrática real.
El neoliberalismo tuvo la audacia de decir abiertamente que la democracia representativa no es un valor supremo en sí mismo. Por el contrario, se trata de un instrumento intrínsecamente falible, que puede, y de hecho lo hace, tomarse excesivo. Su provocativo mensaje era claro: precisa mos menos democracia. De ahí, por su insistencia en un Banco Central jurídicamente independiente de cualquier gobierno; o sea, de una constitución que prohíba taxativamente el déficit presupuestario. Aquí también debemos considerar e invertir su lección emancipadora, y pensar que la democracia que tenemos si la tenemos no es un ídolo que debemos adorar, como si fuera la perfección final de la libertad humana. Es algo provisorio y defectuoso, que se puede remodelar. Nuestro desafío es exactamente contrario al que se proponen los neoliberales: precisamos más democracia. Esto no quiere decir que debamos defender una aparente simplificación del sistema de voto, aboliendo la representación proporcional en favor de un mecanismo al estilo norteamericano (propuesta que ha sido preconizada por algunos líderes políticos latinoamericanos). Esta es una receta descaradamente reaccionaria mediante la cual se pretende imponer un sistema de fuerte contenido antidemocrático (de hecho, en Estados Unidos, ni siquiera vota en las elecciones la mitad de la población). Tampoco “más democracia” quiere decir conservar o fortalecer el presidencialismo. Tal vez la peor de las transferencias extranjeras a América Latina haya sido, históricamente, la servil imitación de la constitución de los Estados Unidos del siglo XVIII, la cual, dicho sea de paso, está siendo imitada por los nuevos gobernantes semicoloniales de la Rusia contemporánea.
Una democracia profunda exige exactamente lo opuesto a este poder plebiscitario. Precisa de un sistema parlamentario fuerte, basado en partidos disciplinados, con financiamiento público equitativo y sin demagogias cesaristas. Sobre todo, exige una democratización de los medios de comunicación, cuyo monopolio en manos de ciertos grupos capitalistas superconcentrados y prepotentes es incompatible con cualquier justicia electoral o soberanía democrática real.
Para realizarlas precisamos un espíritu sin complejos, seguro, agresivo, no menos determinado de lo que fue en sus orígenes el neoliberalismo.
En otras palabras, estos tres temas pueden ser traducidos al vocabulario clásico: son las necesarias formas modernas de la libertad, igualdad y no digamos fraternidad, término un tanto sexista, sino solidaridad. Para realizarlas precisamos un espíritu sin complejos, seguro, agresivo, no menos determinado de lo que fue en sus orígenes el neoliberalismo. Esto será lo que un día, tal vez, se llame neosocialismo. Sus símbolos no serán verborrágicos: ni la arrogancia de un águila, ni un burro de sagacidad tardía, ni una paloma de convivencia pacífica y menos aún un tucán de connivencias fisiológicas. Los símbolos más viejos, aquellos instrumentos de trabajo y de guerra, capaces de golpear y de cosechar, tal vez volverán a ser los más apropiados.
Tomado de: La trama del Neoliberalismo. Mercado, Crisis y exclusión social. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires. 2003.