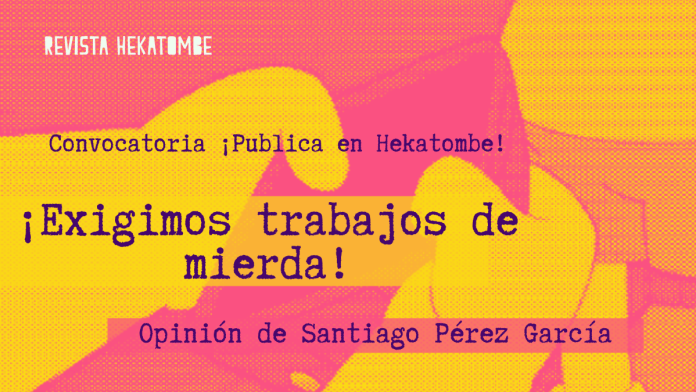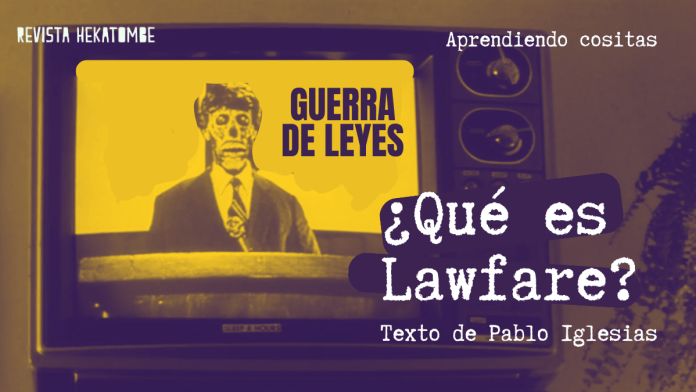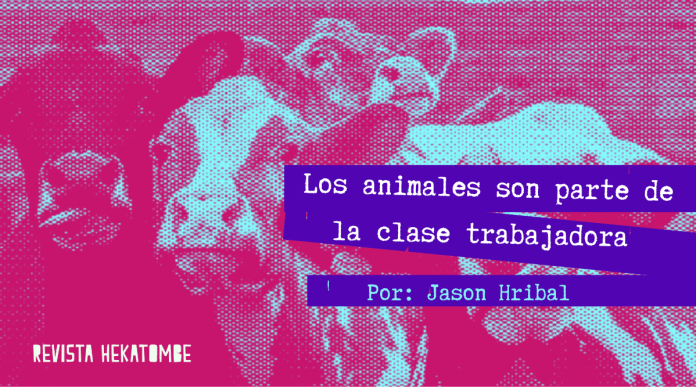La carta de renuncia del profe Renán deja muchos elementos de discusión sobre el ejercicio docente, la academia, lo sagrado, el pensamiento crítico y una lista larga de puntos que seguro tendrán respuestas, como la del profe Frank Molano Camargo.
Conocí al profesor Renán Vega mientras asaltaba la biblioteca de mi tío cuando tenía unos 15 años. Me encontré ‘Colombia entre la democracia y el imperio’. Me perdí en sus páginas porque contaban una historia diferente a la que estaba viendo en el colegio. En la parte de atrás estaba la foto de un hombre de ojos claros, despeinado, que hacía mala cara, se trataba de un joven docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi mamá lo conocía, él era amigo de mi tío. Mi abuela y su mamá parchaban juntas.
Ya en la Pedagógica tuve dos clases con él, pero no me limité a esos espacios, siempre iba a sus conferencias y me sentaba en la segunda fila. Incluso después de graduarme, cada vez que el trabajo me lo permite voy a escucharlo.
Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, tenía dos opciones reales: la primera era la Universidad Pedagógica, la misma en donde enseñaba el autor del libro que ahora está en mi biblioteca, la segunda era el SENA, porque en ese entonces quería ser electricista.
Ya en la Pedagógica tuve dos clases con él, pero no me limité a esos espacios, siempre iba a sus conferencias y me sentaba en la segunda fila. Incluso después de graduarme, cada vez que el trabajo me lo permite voy a escucharlo. Tengo su tesis de doctorado porque mi mamá y hermanos me la regalaron en un cumpleaños, todavía guardo la invitación al lanzamiento de ‘Un mundo incierto, un mundo para aprender y enseñar’. A propósito, le presté a mi tío el primer tomo y no me lo devolvió, me imagino que lo hizo como un acto de venganza por mi primera y no única recuperación de su biblioteca.
Digo todo esto porque la renuncia del profesor Renán no es cualquier cosa para mí, es el fin de una era, se pierde alguien que hacía parte orgánica de mi gloriosa Pedagógica.
Recuerdo que nos dijo alguna vez que el feminismo era una reivindicación burguesa, pero hace varios años entendí que se equivocaba y que este pensamiento da múltiples y poderosas herramientas para analizar y transformar la realidad.
Tengo muchos recuerdos del profesor Renán: de cuando lo veía caminando en el A, en el Aeropuerto escuchando a los capuchos, en la Plazoleta Darío Betancur participando de alguna asamblea, en las marchas, saliendo de la Universidad en el último minuto huyendo de los gases lacrimógenos, en los momentos más oscuros y trágicos de la Pedagógica, siempre como un profesor coherente que estaba en la juega con sus estudiantes.
De él aprendí muchísimo, incluso cosas que enseño ahora como profesora universitaria las aprendí de sus clases y conferencias. Acudo permanentemente a ‘Gente muy rebelde’ para repasar la historia del país. De alguna manera él siempre está presente en mi ejercicio docente, tanto así que aplico en clase sus prácticas restrictivas frente al uso del celular.
El profe está ahí para cuestionarlo ―aunque él ni se dé por enterado y tal vez ni se acuerde de mí―, porque eso también es el pensamiento crítico, tal como nos enseñó. Recuerdo que nos dijo alguna vez que el feminismo era una reivindicación burguesa, pero hace varios años entendí que se equivocaba y que este pensamiento da múltiples y poderosas herramientas para analizar y transformar la realidad.
Con Renán aprendí que hay que estar abiertas al conocimiento sin perder de vista el norte, o el sur. En la semana del Pensamiento Crítico de 2012, un par de años después de haberme graduado, el profe compartió un discurso llamado el ‘Elogio del Pensamiento Crítico’, en el que señaló que el pensamiento crítico, entre otras cosas, devela la injusticia y la desigualdad, para ello,
“(...) precisa del diálogo permanente con diversos legados emancipatorios que se han ido construyendo durante varios siglos en distintos lugares del planeta, entre los que sobresale el pensamiento de Marx y sus seguidores más lúcidos, el anarquismo, el ecologismo, el feminismo, el indigenismo y todo lo que ayude en el propósito de reconstruir una agenda de lucha contra el capitalismo y el imperialismo. (...) Al mismo tiempo, dadas las notables contribuciones teóricas de diversas corrientes del feminismo, en consonancia con el sometimiento de la mayor parte de las mujeres, es prioritario que el pensamiento crítico asuma el cuestionamiento del patriarcado y de todos sus componentes de opresión y de marginación de la mitad del género humano”.
Visto así, en la perspectiva del mismo Renán, el pensamiento crítico tendría que estár dotado siempre de una visión amplia y radical sobre todas las formas de opresión y dominanción, incluyendo las de sexo y género.
universidad seguirá siendo un lugar clave, pues es allí donde sentamos las bases de cómo nos vamos a ubicar políticamente en el mundo como profesionales.
En los setentas y ochentas, en medio de la urgencia de cambio y de revolución, hubo una suerte de boom del marxismo, sin embargo, por falta de rigor, por necesidad, por interés personal o político, no fue tomado desde sus raíces, sino que se convirtió en la interpretación de la interpretación y luego en apropiaciones que resultaron ser cerradas, reduccionistas, y hasta infantilistas. Creo que eso mismo está pasando ahora con otras cosas, por ejemplo, con los feminismos. Más allá de entrar a juzgar, se trata de entender que es un proceso y que en un tiempo estas posiciones serán más claras y estarán decantadas, y que en éste, la universidad seguirá siendo un lugar clave, pues es allí donde sentamos las bases de cómo nos vamos a ubicar políticamente en el mundo como profesionales.
Esta semana me encontré con algunas amistades de diferentes carreras de la Pedagógica y por supuesto, uno de los puntos de la agenda fue discutir la carta de renuncia. Ya lo habíamos hecho por el grupo de WhatsApp, pero lo ampliamos y repetimos en persona. Uno de los puntos ampliamente abordados, fue el del lugar del docente en la academia y la ‘mafia del artículo indexado’. Compartimos nuestras preocupaciones y experiencias, hablamos de cómo socialmente se exige que una persona que se dedica a la docencia tenga que ir construyendo un lugar como académica, con artículos indexados, ponencias, libros, congresos, o grupos de investigación cuya finalidad no es el estudio de la realidad sino simplemente la acumulación de frases vacías que permitan mayores ingresos y estatus. La universidad pública se mercantiliza, dice Renán, y no solo eso, Mark Fisher señala que los docentes ―de pública o privada― nos empezamos a asemejar a burócratas.
cuya finalidad no es el estudio de la realidad sino simplemente la acumulación de frases vacías que permitan mayores ingresos y estatus
En mi caso, tengo algunas ponencias, y sobre los artículos indexados me pregunto ¿para qué?, ¿a quiénes les llegan?, ¿cómo contribuyo a algo más allá de ser citada en un artículo o una tarea de un estudiante?, ¿seré menos académica porque privilegio un artículo en la Revista Hekatombe, con el que le hablo a más personas, que uno en una revista indexada que debe ser escrito como un ladrillo para que parezca riguroso?. Es entonces cuando leo la carta del profe Renán, en la que pone sobre la mesa al proletariado académico y a la artesanía intelectual: “hacer siempre las cosas bien, con calma y paciencia, de manera atenta, con entrega y pasión, con rigor flexible sin esperar ninguna gratificación a cambio”, agregaría yo, más allá del deber cumplido.
muchas veces sin preguntarnos qué de lo que está pasando deberíamos aceptar y en qué deberíamos resistir, sabiendo que la única certeza para el trabajo docente es la lucha permanente contra la mediocridad.
Una de las razones por las que renuncia el profesor Renán es por causa de la sumisión digital. Jóvenes que dedican horas a consumir redes sociales, influencers y todo aquello que agota la curiosidad. Jóvenes que por estás dinámicas y otras más, rechazan la lectura, el esfuerzo y la disciplina. Al entrar a trabajar como profesora universitaria no pude evitar comparar la inquietud y el vigor de mis compañeros de semestre con esta muchachada que quiere todo masticado y sufre de pereza académica. Recuerdo una vez, cuando yo estaba en noveno semestre, el profesor Eduardo Restrepo fue a la Pedagógica para dar una charla en mi curso, al finalizar, con notoria frustración nos dijo: “¿Tienen algo que comentar? ¿No?… en mis tiempos se habría formado un debate sobre lo que acabo de exponer”. Parece que tal vez lo que hacemos es romantizar aquellas épocas estudiantiles o el pasado, mientras olvidamos que las prioridades van cambiando, y muchas veces sin preguntarnos qué de lo que está pasando deberíamos aceptar y en qué deberíamos resistir, sabiendo que la única certeza para el trabajo docente es la lucha permanente contra la mediocridad.
En últimas es como dice Daniel Viglietti: “Están cambiando los tiempos para bien o para mal, para mal o para bien, nada va a quedar igual. (…) Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno”. Se va el profesor Renán de la Universidad Pedagógica y quedan abiertos muchos debates, la importancia de la autocrítica no solo por parte del profe, también del estudiantado, directivas y el cuerpo docente, y la pregunta de hasta qué punto estamos dispuest_s a revisar el pasado para entender el presente y a cuestionar el presente para construir un futuro abierto a la diferencia y a la justicia social.
Hasta antes del 9 de agosto sabíamos que encontraríamos a Renán en el Aeropuerto, en la Plazoleta Dario Betancur, en el tercer piso del A o en una movilización. Ahora tendremos que estar pendientes en las marchas para verlo, pero seguro estará allí como lo ha hecho desde los tiempos en que era amigo de mi tío y escribía el libro que me llevó a estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional.