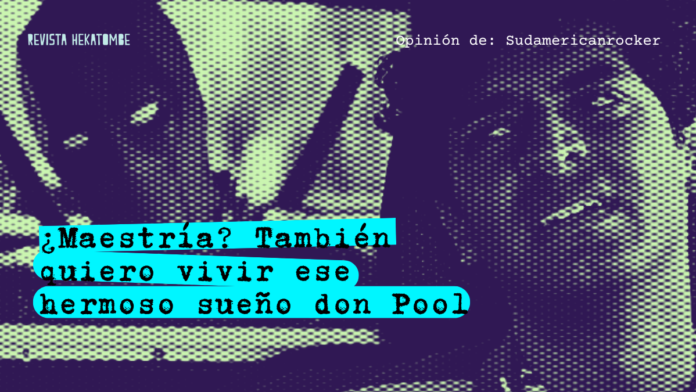Hace unos días estaba hablando con una amiga sobre la explotación laboral y lo que es peor, la autoexplotación laboral. La charla fue más una catarsis sobre el cansancio, el capitalismo y una preocupación, tenemos que aprender a descansar.
Las dos sufrimos de este mal por una condición de clase, por supuesto, porque la clase no se pierde con los posgrados, ni con la sensación de movilidad social que estos dan. Hablando coincidimos en que vivimos al límite, el día no nos alcanza y siempre estamos cansadas para disfrutar los ratos de ocio.
A propósito, me acordé de la película El precio del mañana (2011) de Andrew Niccol, protagonizada por Justin Timberlake y Amanda Seyfried. La riqueza se mide con tiempo, los ricos tienen todo el tiempo del mundo, trabajan poco y disfrutan mucho, mientras la clase obrera vive con unas horas al día. Al principio de la película, a Will Salas (Justin Timberlake) un hombre le hereda un montón de tiempo, eso coincide con la muerte de su mamá, así que se va del gueto a New Greenwich, algo así como la ciudad de los ricos, donde viven sin afán, los carros van despacio y él choca con eso, porque está acostumbrado a correr. Come a toda, camina rápido, y se ve acelerado en medio de la calma de los verdaderos ricos.
Esta dinámica de explotación laboral en la que todo es para ya, en la que todo es perentorio y debe ser resuelto inmediatamente, muchas veces por capricho, por sabotear al otro, y no porque sea algo fundamental, se ha convertido en el día a día.
Esta dinámica de explotación laboral en la que todo es para ya, en la que todo es perentorio y debe ser resuelto inmediatamente, muchas veces por capricho, por sabotear al otro, y no porque sea algo fundamental, se ha convertido en el día a día. Entregar documentos que nadie va a leer, hacer conferencias maratónicas a las que nadie va a ir, diseñar cientos de imágenes que en cuestión de una semana se van a quedar en el archivo de Instagram, hacer cosas “urgentes” que no van a tener ningún impacto más allá de engrosar informes sin trascendencia. Es el afán por el afán, para demostrar que se hace, normalizando que en la vida todo debe ser cuantificable.
A este frenesí de resultados, se suma la autoexplotación o el audítate a ti misma. Ambas crecimos mientras la gente se apropiaba torpemente del “trabajar, trabajar y trabajar”, cuando las FARC y la pereza eran los males de Colombia. En el colegio me enseñaron los valores de la clase obrera, como la humildad, la puntualidad y ser una buena trabajadora, a eso se sumaba el bombardeo constante en televisión sobre la importancia de ser productiva y multitareas.
La preocupación por no rendir lo suficiente, la prospectiva, la ansiedad y sobrevivir en la inestabilidad son algunas de las variables que han marcado esta generación de trabajadoras y trabajadores entre los treinta y cuarenta años, también conocidos como viejóvenes. “Dejamos las puertas abiertas” para que en el futuro nos tengan en cuenta y nos llamen, no damos motivos para la cancelación anticipada del contrato, nuestras vidas se enfocan en mostrar resultados, en “trabajar, trabajar y trabajar” para asegurar esos periodos cortos de OPS y todas sus variables.
En ese panorama el descanso termina siendo un momento productivo, los ratos que son dedicados a cosas diferentes al trabajo resultan destinadas a este, como lavar la loza y mientras tanto escuchar un podcast o una conferencia relacionada con el trabajo. «Debemos aprender a descansar. Descansar no es trabajar en otras cosas o ver series mientras trabajamos», me escribía mi amiga —con quien a propósito hace un buen tiempo no nos vemos, en parte por culpa de nuestras obligaciones laborales—.
Me quedó sonando eso de aprender a descansar, así que decidí tramitar parte de mi frustración con este texto. Siempre que hago este ejercicio, después de elegir el tema, sigue una breve exploración sobre qué se ha dicho, quiénes lo abordan, leo algunas cosas y a veces quedo atrapada estudiando sin escribir, pero otras si logro culminar el ejercicio.
De pronto esos consejos a secas le funcionan a quienes viven en New Greenwich, pero a personas de la working class como mi amiga, Will Salas o yo, no son de mucha ayuda.
En la búsqueda me encontré con un artículo publicado en Vogue España: “Cómo aprender a descansar (y no solo dormir)” sobre un libro de Jana Fernández, una divulgadora especializada en bienestar y descanso. Básicamente descansamos si aplicamos las 7Ds: decisión (decidir descansar); disciplina (convertir el descanso en un hábito); deporte (hacer ejercicio); dieta (comer bien); desconectar (no ver tanto el celular); desacelerar (bajarle al acelere); disfrutar (“vivir la vida es la única manera de disfrutarla”, dice ella). Pensé que de pronto el artículo se quedaba corto con respecto a lo que la autora quería decir, así que me vi una charla de ella organizada por BBVA, en la que interactuaba con un señor experto en “marketing, transformación personal y de las compañías” y resulta que no era necesario dedicar esos minutos a ver el video, Fernández no tenía mucho más que aportar, además de los siete tips.
En términos generales, tiene razón, pero a eso le hace falta algo muy importante, la lógica productivista del capitalismo, el posfordismo, y la clase. De pronto esos consejos a secas le funcionan a quienes viven en New Greenwich, pero para personas de la working class como mi amiga, Will Salas o yo, no son de mucha ayuda.
En su libro Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa? (2009), Mark Fisher nos da pistas para entender que no basta con las 7Ds de Fernandez para descansar. Al contrario, señala que, el posfordismo consiguió que las y los trabajadores estemos todo el tiempo disponibles, como si nuestra vida fuera el trabajo no existiera y, son precisamente los correos electrónicos o WhatsApp, los mecanismos que se encargan de asfixiar el tiempo libre y arrastrarnos a trabajar. En esta línea, Mark cita a Berardi: «el Capital ya no recluta a las personas, sino que compra paquetes de tiempo separados de sus portadores, ocasionales e intercambiables», esto es, disponibilidad 24/7, acabar con el espacio de lo laboral para que se convierta en la vida misma.
No basta con tomar la decisión de desconectarse, si estoy viendo bordados en Pinterest, si estoy chateando con mis amistades y llega un mensaje del trabajo, inevitablemente voy a pensar en que tengo tareas pendientes y las 7 Ds se embolatan porque, además, entra a operar la autoexplotación, la vigilancia interna. Fernández asume que es nuestra culpa no descansar bien, algo propio del mandato de la responsabilidad ética individual, dejando de lado lo estructural. Descansar parece que debe ser más un acuerdo colectivo que un intento personal.
Tengo que aprender a descansar, a desconectarme del trabajo, ver series sin estar pensando en los pendientes, tomarme la hora completa de almuerzo, llegar a mi casa simplemente a disfrutar el poco tiempo de ocio que me queda, y mientras llega ese acuerdo colectivo, tendré que tomar medidas para poder avanzar en el proceso. Implementaré de inmediato dos, mi nombre en WhatsApp será “¡Alto, no me escriba fuera de horario laboral!”, y la segunda, la respuesta automática de mi correo electrónico dirá “Yo si descanso, le invito a que también lo haga”. Seguro va a generar malestar, pero es algo de esperarse al reivindicar algo tan revolucionario como el derecho a descansar.
¡Camaradas que quieren descansar, uníxs!