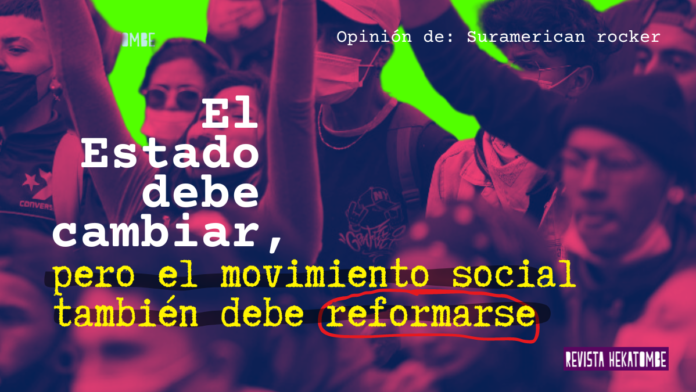El lingüista señaló que «las tendencias educativas impulsadas por el mercado son muy reales y dañinas. Deberían, creo, ser consideradas como parte del ataque neoliberal general contra el público».
A lo largo de la mayor parte del periodo moderno, desde la época conocida como la Ilustración, la educación fue ampliamente considerada como el activo más importante para la construcción de una sociedad decente.
Sin embargo, este valor parece haber caído en desgracia en el período contemporáneo, tal vez como un reflejo del dominio de la ideología neoliberal, creando en el proceso un contexto en el que la educación se ha reducido cada vez más al logro de habilidades profesionales y especializadas que atienden a las necesidades del mundo empresarial.
¿Cuál es el papel real de la educación y su vínculo con la democracia, con las relaciones humanas dignas y con una sociedad digna? ¿Qué define a una sociedad culta y decente? El lingüista, crítico social y activista de renombre mundial Noam Chomsky comparte sus puntos de vista sobre la educación y la cultura en esta entrevista exclusiva para Truthout.
Al menos desde la Ilustración, la educación ha sido vista como una de las pocas oportunidades para que la humanidad levante el velo de la ignorancia y cree un mundo mejor. ¿Cuáles son las conexiones reales entre la democracia y la educación? ¿O esos vínculos se basan principalmente en un mito, como argumentó Neil Postman en The End of Education?
No creo que haya una respuesta simple. El estado actual de la educación tiene elementos tanto positivos como negativos, en este sentido. Un público educado es sin duda un requisito previo para el funcionamiento de una democracia, donde “educado” significa no solo informado, sino capacitado para investigar libre y productivamente, el fin principal de la educación. Hacia ese objetivo a veces se avanza, otras veces se ponen obstáculos, en la práctica real, y cambiar el equilibrio en la dirección correcta es una tarea importante, una tarea de importancia inusual en los Estados Unidos, en parte debido a su poder único, en parte debido a las formas en lo que se diferencia de otras sociedades desarrolladas.
Es importante recordar que, aunque el país más rico del mundo durante mucho tiempo, hasta la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. era una especie de páramo cultural. Si uno quería estudiar ciencias avanzadas o matemáticas, o convertirse en escritor y artista, a menudo se sentía atraído por Europa.
Gran parte de lo que prevalece en el mundo actual es una educación impulsada por el mercado, que en realidad está destruyendo los valores públicos y socavando la cultura de la democracia con su énfasis en la competencia, la privatización y la obtención de ganancias. Como tal, ¿qué modelo de educación cree que es la mejor promesa para un mundo mejor y en paz?
En los primeros días del sistema educativo moderno, a veces se contraponían dos modelos. La educación podría concebirse como un recipiente en el que se vierte agua, un recipiente muy agujereado, como todos sabemos. O podría pensarse como un hilo, trazado por el instructor, a lo largo del cual los estudiantes avanzan a su manera, desarrollando sus capacidades para “indagar y crear”. Este es el modelo defendido por Wilhelm von Humboldt, el fundador del sistema universitario moderno.
Creo que las filosofías educativas de John Dewey, Paulo Freire y otros defensores de la pedagogía crítica y progresista pueden considerarse desarrollos adicionales de la concepción humboldtiana, que a menudo se implementa como algo natural en las universidades, porque es esencial para la enseñanza avanzada y la investigación, sobre todo en las ciencias. Un famoso físico del MIT era conocido por decirle a sus alumnos de primer año que no importa lo que estudien, importa lo que descubran.
Las mismas ideas se han desarrollado con bastante imaginación hasta el nivel de jardín de infancia, y son muy apropiadas en todo el sistema educativo y, por supuesto, no solo en las ciencias. Personalmente, tuve la suerte de haber estado en una escuela experimental deweyana hasta los 12 años, una experiencia muy gratificante, muy diferente de la escuela secundaria académica a la que asistí, que tendía hacia el modelo del agua en un recipiente, igual que los programas de “enseñar para el examen” que están más extendidos ahora mismo. Los alternativos son el tipo de modelos que se deben seguir si se quiere tener alguna esperanza de que una población verdaderamente educada, en todas las dimensiones del término, pueda enfrentar las cuestiones muy críticas que están ahora mismo en la agenda.
Lamentablemente, las tendencias educativas impulsadas por el mercado que usted menciona son muy reales y dañinas. Deberían, creo, ser consideradas como parte del ataque neoliberal general contra el público. El modelo empresarial busca la “eficiencia”, lo que significa imponer la “flexibilidad laboral” y lo que Alan Greenspan calificó de “creciente inseguridad de los trabajadores” cuando elogiaba la gran economía que dirigía (antes de que colapsara). Eso se traduce en medidas tales como socavar los compromisos a largo plazo con el profesorado y depender de mano de obra temporal barata y fácilmente explotable (adjuntos, estudiantes de posgrado). Las consecuencias son perjudiciales para la fuerza laboral, los estudiantes, la investigación y la indagación, de hecho, todos los objetivos que la educación superior debe tratar de lograr.
A veces, tales intentos de empujar el sistema de educación superior hacia el servicio al sector privado toman formas que son casi cómicas. En el estado de Wisconsin, por ejemplo, el gobernador Scott Walker y otros reaccionarios han estado intentando socavar lo que alguna vez fue la gran Universidad de Wisconsin, transformándola en una institución que satisfaga las necesidades de la comunidad empresarial del estado, al mismo tiempo que recorta el presupuesto y genera una mayor dependencia del personal temporal (“flexibilidad”). En un momento dado, el gobierno estatal incluso quiso cambiar la misión tradicional de la universidad, eliminando el compromiso de “buscar la verdad”, una pérdida de tiempo para una institución que produce personas útiles para las empresas de Wisconsin. Eso fue tan escandaloso que llegó a los periódicos, y tuvieron que afirmar que fue un error administrativo y retirarlo.
Sin embargo, es ilustrativo de lo que está sucediendo, no solo en los Estados Unidos sino también en muchos otros lugares. Al comentar sobre estos desarrollos en el Reino Unido, Stefan Collini concluyó de manera muy plausible que el gobierno Tory está intentando convertir universidades de primera clase en instituciones comerciales de tercera clase. Así, por ejemplo, el Departamento de Clásicos de Oxford tendrá que demostrar que puede venderse en el mercado. Si no hay demanda en el mercado, ¿por qué la gente debería estudiar e investigar la literatura griega clásica? Esa es la máxima vulgarización a la que hemos llegado, que puede resultar de imponer los principios capitalistas de estado de las clases empresariales a toda la sociedad.
¿Qué se necesita hacer para proporcionar un sistema de educación superior gratuita en los Estados Unidos y, por extensión, desviar fondos del complejo militar-industrial y del complejo penitenciario-industrial hacia la educación? ¿Requeriría esto una crisis de identidad nacional por parte de una nación históricamente expansionista, intervencionista y racista?
No siento que el problema sea tan profundo. Estados Unidos no fue menos expansionista, intervencionista y racista en años anteriores, pero sin embargo estuvo a la vanguardia del desarrollo de la educación pública masiva. Y aunque los motivos eran a veces cínicos (convertir a los agricultores independientes en engranajes de la industria de producción en masa, algo que lamentaban amargamente), hubo muchos aspectos positivos en estos desarrollos. En años más recientes, la educación superior era prácticamente gratuita. Después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de ley GI proporcionó matrícula e incluso subsidios a millones de personas que probablemente nunca habrían ido a la universidad, lo que fue muy beneficioso para ellos y contribuyó al gran período de crecimiento de la posguerra. Incluso las universidades privadas tenían tarifas muy bajas para los estándares contemporáneos. Y el país entonces era mucho más pobre de lo que es hoy. En otros lugares, la educación superior es gratuita o casi gratuita. En países ricos como Alemania (el país más respetado del mundo según las encuestas) y Finlandia (que constantemente ocupa un lugar destacado en el rendimiento) y países mucho más pobres como México, que tiene un sistema de educación superior de alta calidad. La educación superior gratuita podría instituirse sin mayores dificultades económicas o culturales, al parecer. Lo mismo ocurre con un sistema de salud pública racional como el de países comparables.
Durante la era industrial, muchas personas de clase trabajadora en todo el mundo capitalista se sumergieron en el estudio de la política, la historia y la economía política a través de un proceso de educación informal como parte de su esfuerzo por comprender y cambiar el mundo a través de la lucha de clases. Hoy en día, la situación se ve muy diferente, con gran parte de la población de la clase trabajadora abrazando el consumismo vacío y la indiferencia política, o peor aún, apoyando con bastante frecuencia a partidos políticos y candidatos que de hecho son partidarios acérrimos del capitalismo corporativo y financiero y promueven un movimiento contra la agenda de la clase obrera. ¿Cómo explicamos este cambio radical en la conciencia de la clase trabajadora?
El cambio es tan claro como lamentable. Con bastante frecuencia, estos esfuerzos se basaron en sindicatos y otras organizaciones de la clase trabajadora, con participación de intelectuales en partidos de izquierda, todas víctimas de la represión y la propaganda de la Guerra Fría y del amargo conflicto de clases librado por las clases empresariales contra la organización obrera y popular, que aumentó particularmente durante el período neoliberal.
Vale la pena recordar los primeros años de la revolución industrial. La cultura obrera de la época estaba viva y floreciente. Hay un gran libro sobre el tema de Jonathan Rose, llamado The Intellectual Life of the British Working Class. Es un estudio monumental de los hábitos de lectura de la clase trabajadora de la época. Contrasta “la búsqueda apasionada del conocimiento por parte de los autodidactas proletarios” con el “filisteísmo generalizado de la aristocracia británica”. Más o menos lo mismo sucedía en las nuevas ciudades de clase trabajadora de los Estados Unidos, como el este de Massachusetts, donde un herrero irlandés podía contratar a un niño para que le leyera los clásicos mientras trabajaba. Las chicas de la fábrica estaban leyendo la mejor literatura contemporánea del momento, lo que estudiamos como clásicos. Condenaron al sistema industrial por privarlos de su libertad y cultura. Esto continuó durante mucho tiempo.
Soy lo bastante viejo para recordar la atmósfera de la década de 1930. Una gran parte de mi familia provenía de la clase trabajadora desempleada. Muchos apenas habían ido a la escuela. Pero participaban de la alta cultura de la época. Hablarían de las últimas obras de teatro, conciertos del Cuarteto de Cuerdas de Budapest, diferentes variedades de psicoanálisis y todos los movimientos políticos imaginables. También había un sistema de educación obrera muy activo en el que estaban directamente involucrados destacados científicos y matemáticos. Mucho de esto se ha perdido… pero se puede recuperar, no se ha perdido para siempre.
Tomado de: radio.uchile.cl