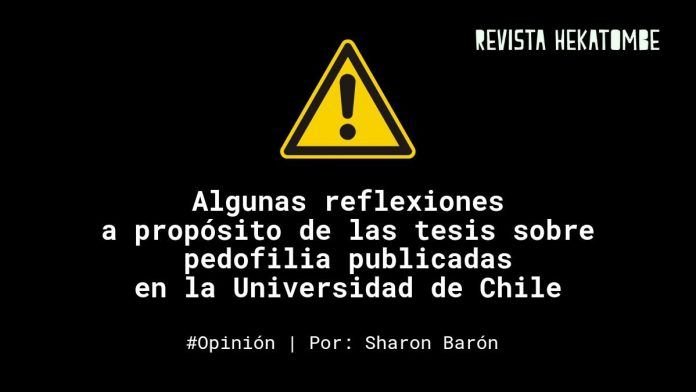Desde 1969 con la afirmación de Kate Millet “lo personal es político”, los feminismos han propuesto que la ropa sucia no se lava en casa, y que aquello que pasa en nuestras casas, nuestros cuartos y nuestras camas son asuntos públicos que hay que poner en discusión y sobre los cuales seguimos teniendo enormes desafíos de transformación. Pareciera que hasta aquí hay cierto consenso.
Estas y otras preguntas siempre están presentes, las seguimos pensando y en los últimos años han emergido nuevas situaciones donde vuelven a aparecer.
Los desafíos empiezan a ponerse más retadores cuando nos preguntamos: ¿Y cómo rayos se hace esto? ¿Cómo poner en las discusiones públicas lo que nos pasa, nos incomoda y nos violenta? ¿Cómo asumir estos problemas como públicos desde una mirada del cuidado y no de una exposición que nos termine violentando aún más? Estas y otras preguntas siempre están presentes, las seguimos pensando y en los últimos años han emergido nuevas situaciones donde vuelven a aparecer.
“Roncan, pero no pueden con mi pum-pum”, cantó Karol G un 23 de octubre de 2020 en su famosa canción “Bichota”. Desde entonces, muchas mujeres la hemos escuchado, coreado, gritado, pero, sobre todo, nos hemos sentido bichotas, fuertes, divas, caballotas y potras (también como Ivy Queen). Sentimos que podemos con todo, que nada nos doblega, que somos poderosas, y sí, lo somos.
y sí, también podemos sentirnos identificadas con sus frases, ya sea porque lo hayamos vivido o porque cuando una parcera se desahoga la acompañamos, no la juzgamos. Cada quien encuentra sus mejores formas.
El 11 de enero de 2023 Shakira y Bizarrap lanzaron la Music session #53, con la que lograron más de 3 millones de reproducciones en una hora. “Una loba como yo, no está pa’ novatos”, “Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, cantó nuestra fiel compañera de tusas, nuestra Shaki, y las redes estallaron…y sí, también podemos sentirnos identificadas con sus frases, ya sea porque lo hayamos vivido o porque cuando una parcera se desahoga la acompañamos, no la juzgamos. Cada quien encuentra sus mejores formas.
Pero ¿Qué tiene que ver esto con que lo personal es político? Pues resulta que el dolor también es un asunto político, al igual que las demás emociones. Dice Kotarba (1983) que “El dolor generalmente se ha descrito como privado, incluso una experiencia solitaria, como un sentimiento que yo tengo que los otros no pueden tener, o como un sentimiento que otros tienen y que yo no puedo sentir” (p. 15). Fue así como la tristeza y el dolor han sido tradicionalmente entendidos como un asunto que solo se trata con la almohada, con la soledad del cuarto propio, con el espejo mojado por nuestras lágrimas. La tristeza es mía y solo mía.
Nos han enseñado que ante la tristeza de otras personas debemos compadecernos, una creencia de origen cristiano especialmente. El problema de la compasión es que creemos que es un regalo que le damos al otro, y, por lo tanto, esperamos su gratitud o que tarde o temprano nos devuelva ese sentir cuando seamos nosotrxs quienes nos sintamos tristes.
La tristeza está también atravesada por el poder, y en el caso de las mujeres esto ocurre de manera profunda. Nos sentimos tristes porque sufrimos en relaciones tóxicas, porque somos víctimas del empobrecimiento, porque sufrimos abandonos, porque nos batallamos con nuestros cuerpos todos los días, porque nos cargamos con el cuidado de otrxs que no nos corresponden
El asunto es que la tristeza es política porque en algunos casos tiene una profunda relación con la injusticia. La tristeza está también atravesada por el poder, y en el caso de las mujeres esto ocurre de manera profunda. Nos sentimos tristes porque sufrimos en relaciones tóxicas, porque somos víctimas del empobrecimiento, porque sufrimos abandonos, porque nos batallamos con nuestros cuerpos todos los días, porque nos cargamos con el cuidado de otrxs que no nos corresponden…la lista sería mucho más larga, y todo esto tiene una fuerte conexión con condiciones estructurales que nos dejan en el lugar del sufrimiento y el dolor, y por eso nos piden que lloremos a solas, porque al sistema le conviene que no lo colectivicemos.
La gran pregunta sigue siendo cómo hacerlo, pero poco a poco hemos encontrado la forma. Llorar en manada, contar que estamos tristes, escribir canciones, perrear hasta el subsuelo, escribir poesía o dibujar cualquier garabato que nos permita exorcizar lo que sentimos…en fin, los feminismos y las amigas nos están enseñando que estar tristes no está mal, que no hay que superarlo inmediatamente y que hay que reconocer de dónde viene el dolor para poder transformarlo, si ese fuese nuestro deseo.
Que nadie te diga que no puedes llorar, que nunca te disculpes por sentir, y que estar triste no te haga sentir menos loba porque en el aullido del dolor también hay furia poderosa.
Así que sí, somos bichotas, somos lobas que facturan, pero también podemos ser unas chillonas, unas lloronas, estar bajoneadas, sentirnos en la depre y hacernos bolita comiendo helado, con los ojos hinchados y viendo la película Legalmente Rubia. Ahora sabemos que esto tiene que ver con un país y un mundo tremendamente injusto que habitamos y que luchamos por transformar, y ese cambio pasa por poner en un lugar válido y legítimo nuestras emociones, esas que nos dijeron que nos hacían inferiores a las mujeres por ser “menos racionales por naturaleza”.
Termino trayendo a Ahmed (2015): “Aunque la injusticia no puede medirse con la existencia del sufrimiento, cierto sufrimiento es efecto de la injusticia. (…) Necesitamos responder a la injusticia de una forma que muestre -en vez de borrar- la complejidad de la relación entre la violencia, el poder y la emoción” (p. 295). Que nadie te diga que no puedes llorar, que nunca te disculpes por sentir, y que estar triste no te haga sentir menos loba porque en el aullido del dolor también hay furia poderosa.
Referencias bibbiográficas
Ahmed, S. (2015). La política cultural de las emociones. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Kotarba, J. A. (1983). Chronic Pain: lts Social Dimensions. Beverly Hills: Sage.
Millet, K. (1969). Sexual politics. New York: Doubleday.
Por Jess Castaño-Urdinola. Trabajadora social, feminista, profesora universitaria, investigadora…pero más allá de todo eso, me gusta rodar en bici, me gusta gritar en Inopia (mi banda de punk) y me gusta reírme con memes. Ig: @jessicastur666.