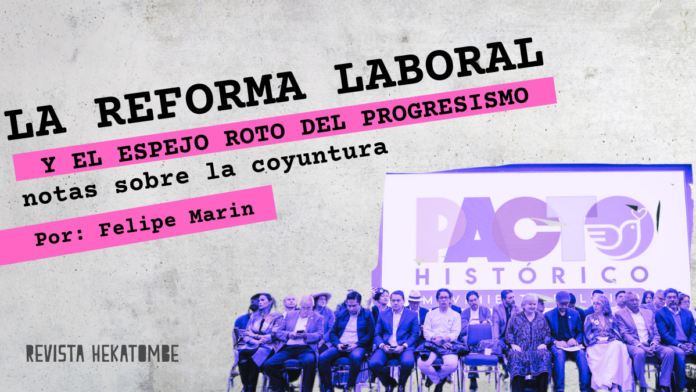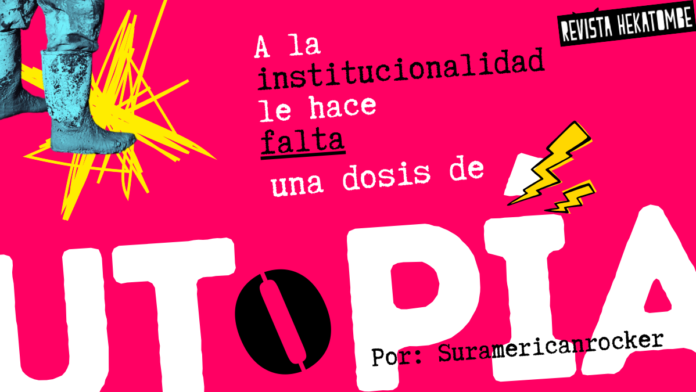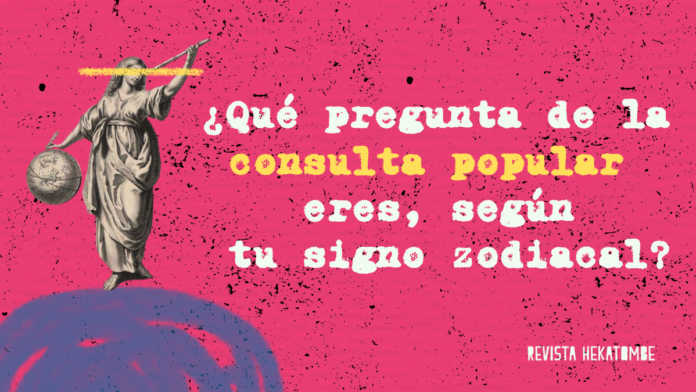La ciudad se prepara para implementar el “nuevo” esquema de basuras. En lo que resta del 2025 la alcaldía de Carlos Fernando Galán, a través del equipo que lidera Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, acabará de definir los criterios jurídicos, técnicos y financieros para, según se publicita con bombos y platillos, pasar de la economía lineal del servicio de aseo, a la promesa de economía circular y basura cero, esquema que debe ser implementado a comienzos de 2026.
Con el “nuevo” esquema la alcaldía pretende una transformación radical en relación a lo que había dejado el alcalde Peñalosa con la licitación del modelo de Áreas de Servicio Exclusivo que duró desde 2018 hasta 2026, y que no resolvió los problemas que para la actual administración son neurálgicos: la falta de cultura ciudadana, la falta de prestación del servicio de aseo de calidad (frecuencia del barrido y la recolección, poda de césped y árboles) para cerca de 300 mil usuarios de bajo ingreso, los altos costos financieros y ambientales de transporte de residuos hasta Doña Juana, el incremento del enterramiento de basuras en Doña Juana (seis mil toneladas diarias), las bajas tasas de material reciclado, el incremento de puntos críticos y zonas de arrojo clandestino de escombros y basuras y, la escasa participación del gremio de reciclaje popular en la economía de escala que constituye el servicio de aseo público de Bogotá.
En su tiempo, el alcalde Peñalosa prometió, con su “nuevo” esquema operativo, resolver definitivamente el problema del aseo urbano, mejorar la calidad, ampliar la cobertura, disminuir las toneladas enterradas e incluir a la población recicladora. Y justamente, 30 años antes de Peñalosa, otro alcalde, Andrés Pastrana juró en 1988 que con la privatización del servicio de aseo y la tecnología del relleno sanitario Doña Juana la ciudad se convertiría en la esquina más limpia de Suramérica. El tropo de la solución definitiva en materia de basuras ha sido recurrente desde que a finales del siglo XIX las principales ciudades colombianas crearon el denominado “ramo de aseo”, como una nueva función del Estado a escala municipal, separado del ramo de aguas y de las aguas residuales. Lo sólido debía fluir por las calles hacia los botaderos y los líquidos pestilentes debían fluir por tubos subterráneos hacia los ríos urbanos. Desde hace 150 años cada nueva administración ha propuesto una solución final para enfrentar las recurrentes crisis de basuras que acompañan la vibrante vida urbana y sus relaciones de producción, consumo, despilfarro y descarte.
¿Por qué históricamente ha resultado tan complejo el manejo de las basuras en Bogotá?, ¿qué desafíos, novedades, continuidades y vacíos tiene la propuesta de aseo de Galán?, ¿qué posibilidades de acción política participativa tenemos las ciudadanías para actuar en y desde nuestros desechos y contribuir a ambientalizar la democracia bogotana? Para esbozar algunas respuestas posibles acudo a la investigación histórica que durante una década vengo realizando sobre las basuras en Bogotá, y la teoría necropolítica, la cual muestra que más que el gobierno de la vida, el capitalismo contemporáneo se caracteriza por la administración de la muerte, muerte de humanos y no humanos, muerte por toxicidad, contaminación, insalubridad. Distribución de formas de muerte, graduales, casi imperceptibles, rentables. Una mirada necropolítica a la gestión de la basura en Bogotá puede resultar provechosa para que aprendamos a vivir y morir bien en este turbulento presente.
Lejos de la vista y del olfato, lejos de la mente
La basura es un artefacto dúctil, difícil. Su hibridez, material, cultural, política, la hace escurridiza, muerde a toda hora. La modernidad ha pretendido ocultarla bajo la escoba cultural de la limpieza. La promesa a los habitantes de la ciudad, no a todos, ha sido el ofrecimiento de un espacio limpio y seguro, distante de su némesis, la basura, maloliente, activa, desafiante. La basura resulta de la paradoja del capitalismo que incita al crecimiento económico, el progreso, y por ende, el consumo, pero crea imparablemente el torrente de desechos y de vidas desechadas. La ecuación es simple, mayor riqueza, mayor consumo, mayor cantidad de basura. No es cierto que la basura sea asociable a la pobreza, una ciudad con mucha basura es una ciudad rica, capitalista.
Estar a distancia de los amontonamientos de basura pestilente se convirtió en requisito de inclusión a la vida urbana. Se trató de una operación necrológica. Puesto que mantener una parte de la ciudad y la ciudadanía limpias implicó definir, qué otra parte de la ciudad y de la ciudadanía, con menos recursos para disputar el ordenamiento urbano, se tuviera que hacer cargo de los desechos democráticamente producidos por todos y todas. Todos y todas producimos basura, pero no todos y todas barremos las casas, las calles, transportamos desechos, escarbamos tesoros escondidos y vemos deteriorados ambientalmente nuestros entornos y nuestros cuerpos por los gases y líquidos que los microorganismos descomponedores producen al trabajar, para el capitalismo, gratuitamente en la basura socialmente producida.
Gran parte de la política de la basura ha consistido en sacar rápidamente de la vista y el olfato de una parte de la ciudadanía los restos descartados. Narices que no huelen, corazones y mentes que no senti-piensan. Los alcaldes siempre les temen a las masas, masas iracundas de inconformes y masas efervescentes de materialidades en descomposición.
Regímenes de basura
Pero los efectos que produce la materia en descomposición y los discursos que sobre ella se crean para administrarla, ocurren en una red de actores fluida, móvil y cambiante, que constituyen regímenes de basura difíciles de ver. Es decir, patrones estables conformados por obreros, gerentes, empresas, recicladores, políticas, comportamientos, tecnologías, flujos de recursos, materialidades descartadas y pensadas como obsoletas, microorganismos, infraestructuras, calles, recipientes, vehículos, escobas, investigaciones, normas, creencias, epistemologías, utopías, botaderos y un largo etcétera. Una vez instalado un régimen de basura, este nos define la experiencia y las relaciones de descarte y contaminación, los modos de hacer que conectan todo y a todos en la red, desde la bolsa del baño, la tarifa que se paga, el camión, el relleno sanitario y la creencia de “ponga la basura en su lugar”. No es una línea ni un círculo, sino una red. Una parte del problema de las políticas de la basura en Bogotá, y en gran parte de las ciudades del mundo, es que los administradores políticos urbanos y los cuerpos de ingenieros sanitarios/ambientales, al igual que la mayoría de los habitantes, no logran ver la olorosa y cambiante red de actores en que están inscritos, que hace la basura y define el régimen de basura. Una mirada miope produce medidas miopes.
La mayoría de las administraciones municipales en su premura de sacar la basura de la vista y el olfato de los votantes planean “nuevos” esquemas de servicio de aseo, para lo cual tienen que estandarizar y simplificar la compleja realidad en red de la basura. La legibilidad estatal hace como si fuera eficiente y se recubre de retórica salvadora. Se ha venido difundiendo una nueva retórica geométrica que considera que pasar de la línea al círculo mejorará mágicamente todo. Este razonamiento geométrico y plano tiene el problema de no ver la profundidad de la red. Al no ubicar los puntos nodales de la red en que se soporta, los diseñadores de políticas de la basura no logran acertar en las estructuras necrológicas que generan desigualdades espaciales y territoriales en la gestión de las basuras.
En términos generales he analizado que desde finales de los años 80 del siglo XX, el régimen de basuras, neoliberal-ambientalista, ha tenido las siguientes características:
1. Las materialidades descartadas (orgánicas y químicas) se tornaron en una mercancía y el mercado de basuras funciona a partir de la privatización del servicio de aseo y la constitución de monopolios privados (nacionales y extranjeros), con gran capacidad económica y política en torno al barrido, transporte y enterramiento de basuras. El valor de la licitación del aseo en tiempos de Peñalosa ascendió a casi cinco mil millones de pesos, uno de los rubros más altos de la ciudad y uno de los más codiciados y disputados.
2. La tecnología de tratamiento final de los desechos es el relleno sanitario y el medio de transporte es el empaquetamiento en bolsas plásticas transportadas en camiones con destino al sur de la ciudad para que allí, de manera permanente y sobrexplotada, las compañeras bacterias y otros bichos, traten de descomponerlas. No obstante, este reactor biotecnológico, no logra descomponer, sino momificar gran parte de la confusa materialidad química-vegetal-animal-humana que 10 millones de personas y otras criaturas producimos. Las bacterias sobreexplotadas nos regalan toneladas de gases tóxicos que enferman lentamente a los habitantes (humanos y no humanos) del extremo sur oriental y excretan líquidos lixiviados que matan al río Tunjuelo, al Bogotá y al Magdalena. Cuando Pastrana y los ingenieros sanitarios planearon el Doña Juana pensaron en otros tres rellenos en la ciudad y en plantas de transferencia para hacer separación a gran escala de lo enterrable y utilizable, pero su utopía sociotécnica cedió ante el mercado de los desechos y el prestigio de las elites urbanas, que no soportarían ver pasar camiones con basuras por sus encopetadas avenidas.
3. La participación ciudadana se redujo a poner la bolsa de basura en el espacio público y a pagar la tarifa, cada vez más costosa. Para esta franja de la ciudadanía, la retribución que espera por el pago de la tarifa es no oler ni ver la basura. El régimen de basura tiene un contrato sanitario, un pacto de limpieza que opera por sobre la Constitución Política y que está atornillado por la desigualdad ambiental y espacial. Los sectores sociales de alto ingreso pagan más, tienen sus calles más limpias y su territorio está a salvo, lejos de las toxicidades, ya que históricamente el ingreso, el estatus y el prestigio están espacializados en Bogotá. El área de Doña Juana es un apartheid sanitario necrológicamente dispuesto, planeado e irrenunciable.
4. La población recicladora que ha luchado por su reconocimiento como parte del sistema integral de aseo, sigue en la marginalidad y la informalidad. Sometida a procesos de monstruosización y estigmatización necrológica. Términos como desechable y campañas de limpieza han justificado el genocidio silencioso de habitantes de calle y recicladores. Las medidas compensatorias son limitadas, el cumplimiento del pago tarifario del aprovechamiento no llega a toda esta población. Las asociaciones luchan por sobrevivir y afrontar con pocos recursos las exigencias de formalización y tecnificación, pero el tejido comunitario organizado es minoritario. Una gran multitud de habitantes de calle se dedican a la recolección esporádica de residuos, sometidos a procesos necrológicos de desciudadanización y monstruosización que los hace sentir como zombis odiados y temidos. Su respuesta es la democratización de la suciedad, romper las bolsas, generar amontonamientos de desperdicio. La revancha de quienes viven en situaciones abismales.
5. A medida que mejoran los ingresos de sectores medios y populares se generan más desperdicios. Nuevos residuos como los escombros y los muebles grandes, medianos y pequeños descartados no cuentan con sistemas públicos, accesibles y económicos de recolección y transporte. En mucho contribuyó Petro cuando fue alcalde al abaratar estos costos con la empresa pública de Aguas de Bogotá (odiada por los zares de la basura), que disminuyó puntos críticos y clandestinos de basuras. Nuevas basuras sobre nuestras cabezas colapsan el régimen, las operadoras de cable de internet privadas usan los postes públicos y tienden sin consideración redes de telecomunicaciones aéreas que siguen colgando cuando el usuario cambia de operador. Nadie es responsable de su recolección y tratamiento, ni el usuario, ni las empresas, ni la UAESP.
6. Las cifras oficiales y privadas sobre la basura que se produce en la ciudad no dan cuenta de todo el descarte. Se entierran 6500 toneladas diarias en Doña Juana, se reciclan entre mil y mil quinientas toneladas diarias y más de dos mil toneladas permanecen en las vías públicas, caen a ríos y humedales, quedan suspendidas en los árboles de parques y avenidas, se alojan como microplásticos en los cuerpos humanos, de aves, mamíferos, anfibios.
Este es, a grandes trazos el régimen neoliberal-ambientalista de basuras. Nadie quiere que a los gobernantes de una ciudad o un país les vaya mal, sería torpe y egoísta apostar y desear que a la administración de turno le vaya mal. Así que, para terminar, quiero hacer algunas reflexiones sobre las deficiencias de lo que hasta ahora se conoce del nuevo esquema de aseo de la alcaldía de Galán y que sin duda no cuestionan los elementos más estructurantes de la red de actores que sostienen el régimen de basuras actual, sino que la fortalecen.
Del sueño de Galán a la pesadilla de la toxicidad necrológica en Bogotá
Galán, como antes Peñalosa y más atrás Pastrana, plantean cambios trascendentales en el esquema de aseo. Claro, Galán quiere y debe reaccionar a la demanda global de la economía circular y la política de basura cero y también a lo postulado por el gobierno Petro en el Plan de Desarrollo y esto hace más desafiante su propuesta, porque pese a lo plano de la política de economía circular, sus enunciados son sintomáticos de que el actual régimen de basura de Bogotá, no solamente el esquema de aseo, está en crisis. Sin duda hay elementos positivos en los enunciados del nuevo esquema de aseo, pero tiene serios problemas que de no tratarse seguirán generando necropolítica, la administración de cómo morir indignamente.
El primer gran problema es que enfatiza en que se debe incrementar en 30% las tasas de materiales recuperables, papel, cartón, chatarra, vidrio, plástico. Esto no es negativo per se, pero el esquema desatiende lo valioso del residuo orgánico, el cual constituye más de la mitad de la basura generada y enterrada al abandonar la política de producción de materiales compostables. El régimen de basuras actual renunció a la investigación que en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, realizó el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, para producir abonos con las basuras urbanas. Pese a que se suele hablar de la importancia de lo orgánico, lo que enuncia la directora de la UAESP, es que Bogotá seguirá enterrando el 70% de sus basuras en el ahora nombrado eufemísticamente Parque de Innovación Doña Juana. Por otra parte, los mercados de materiales seguros reciclables no son del todo estables, por ejemplo, las industrias de vidrio prefieren importar sílice, que reciclar el vidrio. Todos los días las asociaciones de recicladores están indagando los precios de los materiales reciclables. Esta dependencia del flujo de los valores, opera como una Bolsa de Valores, se busca aquello más rentable, y desafortunadamente opaca la pretensión ambiental de esta posibilidad.
El segundo gran problema, es que el enunciado sobre inclusión de la población recicladora no es consistente. Ya existen asociaciones recicladoras que realizan rutas paralelas de recolección de papel, cartón, plástico y vidrio y sin duda participan, aquellas más formalizadas, de la parte de la tarifa para aprovechamiento. Pero aún no se reconoce el tiempo-trabajo invertido en recorrer calles, cargar materiales, llevarlos a sus bodegas, hacer nuevas separaciones, vender el producto, distribuir entre pequeños empresarios y empleados precarizados los ingresos percibidos. No aparece la estrategia de formalización, promoción de organización, dignificación y restitución de derechos ciudadanos a la mayoría de la población recicladora. Así que es posible que las políticas de monstruosización y el revanchismo democratizador de la suciedad continúen.
El tercer gran problema, es lo limitado de la participación ciudadana, reducida a que la gente sea más consciente, tenga más cultura ciudadana y se prepare para el eventual incremento de la tarifa. Se trata de la herencia neoliberal que lee de esa manera la ciudadanía. La ciudadanía ambiental del neoliberalismo no puede hacer visible y legible la diversidad de prácticas ciudadanas y populares de gestión de basuras. Bogotá tiene una importante franja de clases medias que hacen pacas biodigestoras, pequeñas cooperativas que recogen orgánicos para compostaje, una experiencia popular significativa de reciclaje de orgánicos con una planta de compost de Sineambore en el barrio Mochuelo, huertas caseras, el primer experimento de comunidad recicladora que tiene limpio su barrio, El Regalo en la localidad de Bosa, en el que la comunidad reincorpora sus residuos para agricultura urbana y cuidado de sus espacios, y que logró una disminución sustancial del valor de la tarifa de aseo colectivo al demostrar que no son generadores de basura. De ahí que la oferta de participación ciudadana del “nuevo” esquema de aseo sea limitada, la directora de la UAESP dice que de pronto podría haber algunos ajustes tarifarios a aquellos ciudadanos eficientes, pero no se aclara cómo. Esta subvaloración de la agencia de comunitarismos ciudadanos activos en sus desechos es explicable eso sí, porque al parecer el nuevo esquema de aseo no va a tocar las zonas de servicio exclusivo monopolizadas por carteles empresariales dueños del mercado de las basuras y que ven estas prácticas ciudadanas como competencia desleal. Claro hay que intensificar las campañas educativas, pero también se debe apoyar y ampliar las capacidades de gestión ciudadana sobre sus residuos.
El cuarto gran problema, es que no aparece una estrategia de fortalecimiento de la capacidad de control en la UAESP del servicio de aseo. El régimen neoliberal-ambientalista significó la subordinación de la alcaldía a los poderes empresariales y a los zares de la basura. Bogotá no ha logrado hacer de la UAESP una entidad autónoma con capacidad de regulación. Además existe una recirculación y reciclaje de funcionarios que pasan de la empresa privada a la UAESP, práctica cobijada por la idea de experiencia acumulada, pero que contribuye a orientar en beneficio del monopolio privado sobre las políticas de la basura. Algunos concejales han denunciado que hay empresarios metiéndole mano a la actual propuesta de licitación. Además, uno de los operadores ha demandado a Bogotá porque la UAESP le demostró que estaba inflando los kilómetros barridos. Todo parece indicar que la ciudad va a perder nuevamente ante los consorcios, y la respuesta de la directora de esta entidad distrital es que no puede hacer nada porque esto depende de la Superintendencia de Servicios Públicos, lo que demuestra que el neoliberalismo debilitó la capacidad reguladora del Estado.
El quinto gran problema, es que la estructura necrológica, base de desigualdad espacial y ambiental, no se toca. La directora de la UAESP dice con razón que se deben crear otros puntos de acopio de residuos en Bogotá para evitar la acumulación de basuras en el extremo sur de la ciudad. Afirmación loable pero sin fundamento. Si no se modifica el plan de ordenamiento territorial de Bogotá el cual desde 2003 ha blindado los barrios de estratos altos, con la denominación de uso exclusivamente residencial del suelo, mientras que considera los barrios de la periferia como suelos de mixto del suelo, lo que obliga que las bodegas de reciclaje se ubiquen en la periferia y se aumenten los niveles de toxicidad en la medida en que un alto porcentaje de residuos recuperados están mal separados desde la fuente, están contaminados y suelen arrojarse a las calles de los barrios populares.
El sexto gran problema del nuevo esquema de aseo es que no se corresponde con los cálculos demográficos de los urbanizadores, quienes, desde Peñalosa, aspiran a que Bogotá duplique en dos décadas su población. En el urbanismo neoliberal, consumo y experiencia urbana implicarán mayores volúmenes de basuras. Surge siempre una incógnita, Bogotá está entrando al invierno demográfico, las tasas de reproducción de la población tienden a frenarse, los índices de infertilidad crecen en los cuerpos cada vez más llenos de toxicidades y, las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Pero el capital ya se la jugó, el ordenamiento de Bogotá y la sabana está montado sobre el incremento de la población. ¿Será la violencia en las regiones, la desposesión y apropiación de los medios de vida y la destrucción de sus ecosistemas la fórmula necrológica para generar los nuevos 10 millones de almas bogotanas? De verdad espero que no.
Para nada se trata de plantear un escenario de víctimas y victimarios, he querido presentar que lo que existe es una compleja red de actores humanos y no humanos, con capacidades y posibilidades asimétricas, pero potencialidades múltiples. Como parte de esa red y bicho que genera residuos, esta discusión que ofrezco busca aportar elementos para pensar, sentir y actuar políticamente ante las relaciones de descarte urbano, las políticas de la basura y la ambientalización democrática de la ciudad. Empezar a reconocer que el “nuevo” esquema de aseo de la actual administración no modifica sustancialmente el régimen de basura de Bogotá es importante y es un deber ciudadano.
Bogotá, mayo de 2026