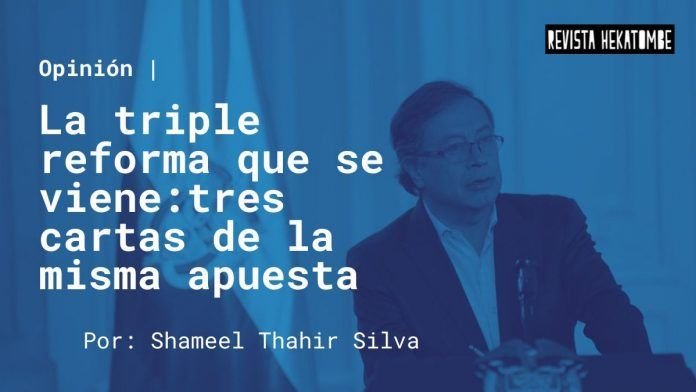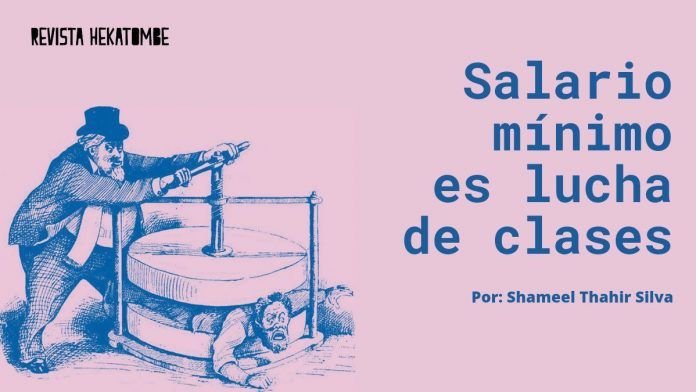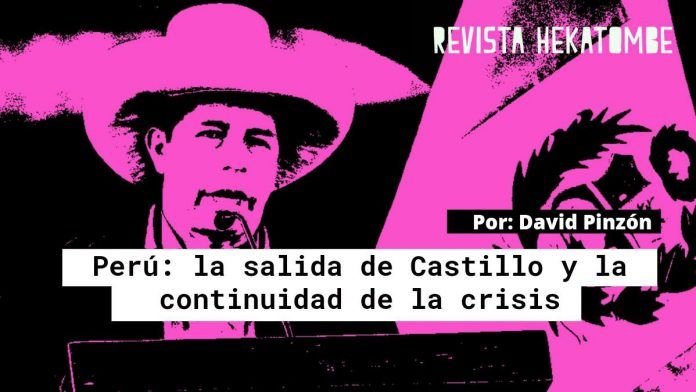Hace ya dos semanas comenzó la discusión sobre cuál será el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2023.
Existe toda una historia reaccionaria que explica la oposición a mejorar el nivel de vida de las personas trabajadoras en países como el nuestro, que hoy se expresa en la típica posición neoclásica/tecnocrática —de cada diciembre— que parte del hecho debatible de que un aumento por encima de la inflación + productividad generará desempleo y más inflación. Esa posición desconoce el lugar del trabajo en la economía de un país.
Históricamente los gobiernos nacionales han tenido un sesgo pro elites empresariales que ha llevado a que los costos de la economía los asuman, en mayor medida, las personas que viven de su trabajo.
Históricamente los gobiernos nacionales han tenido un sesgo pro elites empresariales que ha llevado a que los costos de la economía los asuman, en mayor medida, las personas que viven de su trabajo. Y no solo eso, ese sesgo también ha implicado la negación del papel de la lucha sindical en la configuración de la débil democracia colombiana.
La lucha sindical no puede entenderse al margen de las dinámicas autoritarias que se desprenden de la guerra constante en la que está envuelto el país desde hace años. Solo la semana pasada, en medio de esta discusión del mínimo, conmemorábamos los 94 años de la masacre de las bananeras.
El sindicalismo hace magia en este país
La lucha sindical conquistó la aprobación de la licencia de maternidad en 1938, el salario mínimo en 1949 y las 48 horas semanales —que perdimos con la apertura neoliberal y la reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez— en 1934.
No se nos puede olvidar que el Código Sustantivo del Trabajo (CST) en Colombia, aunque incluye el derecho a la huelga, surgió como una prohibición producto del decreto de Estado de Sitio del gobierno de Laureano Gómez (1950-1951) que le dio vida.
Antes de 1983 el salario mínimo no estaba unificado a nivel nacional y variaba entre el sector rural y urbano y según la rama económica del trabajador. De hecho, esas posiciones neoclásicas/tecnocráticas —que han sido hegemónicas en los últimos 30 años— nos quieren devolver a la diferenciación de salarios según región y sector como antes de 1983. Porque parten de otro supuesto debatible y es considerar al trabajo humano como una mercancía cualquiera que está hecha para ser comprada y vendida al mejor postor.
No se nos puede olvidar que el Código Sustantivo del Trabajo (CST) en Colombia, aunque incluye el derecho a la huelga, surgió como una prohibición producto del decreto de Estado de Sitio del gobierno de Laureano Gómez (1950-1951) que le dio vida.
Como el derecho a la huelga y la protesta social es criminalizado en Colombia, la negociación colectiva no es lo común en el país. Hoy en día, dos de cada tres huelgas son declaradas ilegales por la Corte Constitucional. La misma Corte que después de 1991 constitucionalizó el salario mínimo. La razón de esas declaraciones de ilegalidad sigue siendo ese sesgo pro elites empresariales que pone toda la carga de la prueba sobre el trabajador que, cabe destacar, no está en igualdad de condiciones que los dueños del capital.
Hoy sabemos que entre 1971 y 2018 fueron asesinados 3240 sindicalistas; a casi 2000 los desplazaron, y a más de 7000 los amenazaron, según tres informes presentados por 14 organizaciones sindicales a la Comisión de la Verdad.
Ese sesgo pro elite empresarial de las instituciones colombianas está cruzado por la violencia estructural que ha destruido, a punta de muerte, a ese mismo sindicalismo que sufrió la masacre de las bananeras y ha sobrevivido a pesar de ese CST.
Hoy sabemos que entre 1971 y 2018 fueron asesinados 3240 sindicalistas; a casi 2000 los desplazaron, y a más de 7000 los amenazaron, según tres informes presentados por 14 organizaciones sindicales a la Comisión de la Verdad, en los que se identifica a FECODE como a la organización con más victimizaciones (6192 casos); SINTRAINAGO (1027); USO (783); y CUT (524); siendo Antioquia el departamento con más víctimas (4701) seguido por el Valle (1898); Santander (1376); Cesar (1007) y Bogotá (776).
No es casualidad tampoco —a propósito de los asesinatos, desplazamientos y amenazas al sindicalismo— que en el discurso mediático-corporativo que replican muchas personas en la cotidianidad, se siga repitiendo que FECODE, la USO o la CUT son sólo organizaciones de “gente vaga” que “quiere todo regalado” y que se la pasa protestando como “excusa” para no trabajar. Se trata, nuevamente del sesgo pro elite empresarial atravesando toda la discusión sobre los derechos y la dignidad de quienes viven de su trabajo en este país.
Por otro lado, en Colombia el empresariado colombiano y quienes tradicionalmente han hecho parte del gobierno nacional han ignorado las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la huelga y sus garantías. Por ejemplo, en la legislación internacional existe la huelga de protesta, la operación tortuga, la huelga intempestiva, la huelga de solidaridad, pero ninguna de esas modalidades son posibles en Colombia dentro del marco del CST.
Una discusión sobre la dignidad del trabajo en Colombia pasa por actualizar, en el marco de los derechos humanos, al siglo XXI el Código Sustantivo del Trabajo, y estoy seguro que la ministra Gloria Inés Ramirez, que viene precisamente de esa lucha sindical, lo tiene claro: ¿será que esos tecnócratas neoclásicos que en estos días están tan preocupados por el salario mínimo lo tienen también claro o será que no les importa?
En el 99,6% de las empresas privadas en Colombia no hay negociación colectiva ni sindicatos y por lo tanto no se practica el derecho a la huelga. Adicional a esto la mitad de los conflictos colectivos —cuando los sindicatos presentan un pliego de peticiones y se inicia una negociación— no se resuelven cada año en Colombia ya que los propios sindicatos desisten o se enredan en los tribunales de arbitramento.
El salario mínimo en la economía política del capitalismo
Uno de los primeros políticos que impulsó un salario mínimo en la historia del capitalismo moderno fue William Pember Reeves, que fue ministro de Trabajo en Nueva Zelanda entre 1892 y 1896, con el expreso objetivo de prevenir huelgas y paros nacionales. Es la razón por la cual se ceden derechos a las personas que viven de su trabajo en cualquier parte del mundo; no son regalos de los patrones, nunca lo han sido.
Uno de los primeros políticos que impulsó un salario mínimo en la historia del capitalismo moderno fue William Pember Reeves, que fue ministro de Trabajo en Nueva Zelanda entre 1892 y 1896
Para Jhon Stuart Mill —uno de los economistas clásicos de referencia— los salarios de la clase trabajadora dependían del capital en sus primeras reflexiones, pero en la reseña del libro de un amigo suyo titulado “On Labor” cambió de opinión y señaló: “la doctrina enseñada hasta ahora por la mayoría de los economistas (incluido yo mismo) que negaba la posibilidad de las negociaciones colectivas (trade combinations) puedan aumentar los salarios (…) ha perdido su fundamento científico y debe ser rechazada”.
Mill murió en 1873 y se dio cuenta por su cercanía a las luchas sindicales que su posición pro elite empresarial era equivocada, quienes lo estudiamos sabemos que sus posiciones de economía política estuvieron también muy influenciadas por su dialogo constante con su esposa Harriet Taylor Mill, destacada líder feminista obrera de la época. Si Mill lo entendía a finales del siglo XIX ¿Qué hacemos en el siglo XXI en esta discusión sino es estar del lado de esas élites empresariales?
Al cambiar Mill de opinión y darse cuenta de que la lucha obrera por el salario digno no era un problema exclusivamente técnico sino político, el economista de referencia para las clases altas en Inglaterra y el mundo capitalista en pleno desarrollo de la segunda revolución industrial fue Alfred Marshall, que cuando opinaba sobre el aumento de los salarios de los trabajadores dijo en alguna de sus conferencias que son objeto de estudio de esos neoclásicos/tecnócratas: “personas comunes y corrientes no ven que, si fueran generalizadas, los medios más comúnmente recomendados empobrecerían a todo el mundo”.
El problema de esta posición política de Marshall era que carecía de su justificación teórica la cual se la vino a dar la economía neoclásica con la teoría marginalista, al partir del supuesto que el salario del trabajador estaba determinado por su productividad marginal. Una de las razones por las que hoy se discute ese aumento del salario —a partir del dato de inflación + productividad en las mesas de concertación del gobierno, sindicatos y empresarios— es precisamente la influencia de esta teoría marginalista en la economía política contemporánea y la formulación de las políticas públicas que se derivan de ella.
Uno de los principales exponentes de la teoría marginalista fue John Bates Clark, quien afirmaba sin tapujos que las personas son “desempleables” porque su productividad individual es demasiado baja como para merecer un empleo. Una versión neoclásica/tecnocrática de “el pobre es pobre porque quiere”. Algo similar señalaba Pigou hace ya 100 años: “cuando las consideraciones humanitarias conducen al establecimiento de un salario mínimo por debajo del cual no se contratará a ningún trabajador, la existencia de un gran número de personas que no valen ese salario mínimo es causa de desempleo”.
No es nuevo que quienes se dicen técnicos escondan su mezquindad en posiciones políticas pro elites empresariales que solo expresan su desprecio a las mayorías que viven de su trabajo.
A pesar de esa posición marginalista sobre los salarios, Pigou —contemporáneo de Keynes— entendía la importancia de la inversión pública y la transferencia y distribución de la riqueza: “entre los filántropos pragmáticos existe un acuerdo general de que se deben garantizar las condiciones mínimas de existencia para evitar situaciones de extrema miseria; y que es necesario poner en marcha las transferencias de recursos de las personas relativamente ricas hacia las relativamente pobres para alcanzar ese objetivo”.
¿Todo lo anterior qué significa para el salario del 2023 en Colombia?
Las discusiones económicas no son discusiones exclusivamente técnicas que nada tengan que ver con la correlación de fuerzas sociales ni con quien tiene el poder en un país como Colombia.
a mayoría de personas que viven de su trabajo en Colombia lo hacen en la informalidad, y es por eso que este gobierno está dirigiendo buena parte de sus esfuerzos al fortalecimiento y desarrollo de la “economía popular
La discusión sobre el salario mínimo en el país no puede aislarse de la situación del sindicalismo colombiano, y la necesidad de que las instituciones abandonen su sesgo pro elites empresariales y asuman una posición pro trabajadoras y trabajadores. Es lo justo y constitucional.
La mayoría de personas que viven de su trabajo en Colombia lo hacen en la informalidad, y es por eso que este gobierno está dirigiendo buena parte de sus esfuerzos al fortalecimiento y desarrollo de la “economía popular”, porque parte del cambio en el sentido común económico que quiere impulsar es dejar de creer que el bienestar de una economía se mide solo por el crecimiento de la misma, para impulsar la idea según la cual la fortaleza del capitalismo reside en la generación de empleos y el porcentaje de la riqueza del país que se queda en la gente que vive de su trabajo.
La discusión del salario mínimo en Colombia y su aumento para el 2023 es lucha de clases porque la lucha existe, siempre ha existido. En Colombia significó y significa la muerte de miles para el sindicalismo, pero está claro también que la voluntad de este gobierno es empezar a corregir esos errores históricos.
Este es un pequeño aporte a la discusión que sugiere conversaciones que no se pueden aislar de ese diálogo sobre el incremento porque la técnica aislada de la política solo les sirve a las élites de siempre. Quienes defienden que no se suba el salario mínimo en el 2023 por encima de la inflación+productividad están haciéndole el juego a las elites empresariales y traicionando a la ciudadanía trabajadora.