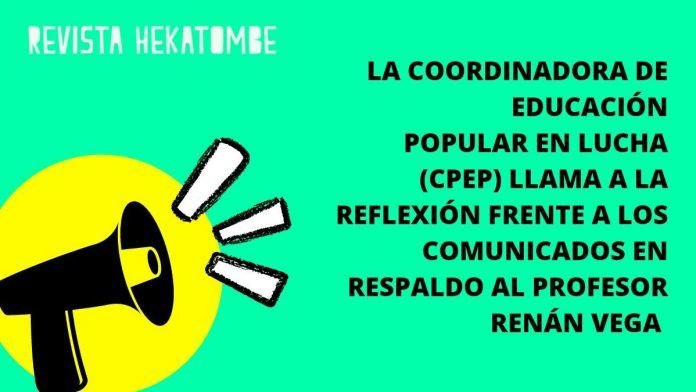Luego de la difusión de una panfleto anónimo denominado “Pedagogía del Terror” en el que se cuestionan diversas prácticas y discursos ortodoxos del profesor e historiador Renán Vega con respecto a la agenda y las teorías de género y diversidad, y poco cuidadosos frente a las realidades de algunas de sus estudiantes; y de la posterior emisión y difusión de múltiples comunicados escritos por sectores de la academia crítica y del activismo de izquierdas en respaldo al académico colombiano, La Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha (CPEP) —organización que articula distintas experiencias de Bogotá y la sabana, inspiradas en la propuesta pedagógica del educador brasilero Paulo Freire— publicó el siguiente posicionamiento.
desde una perspectiva sensata y centrada en el contexto, se reflexiona sobre los efectos adversos que puede suponer el hecho de no analizar de forma concienzuda la denuncia inicial que desató la polémica, y de no revisar, desde el pensamiento crítico que se invoca en comunicados de respaldo al profesor
Se trata de un escrito colectivo en el que, desde una perspectiva sensata y centrada en el contexto, se reflexiona sobre los efectos adversos que puede suponer el hecho de no analizar de forma concienzuda la denuncia inicial que desató la polémica, y de no revisar, desde el pensamiento crítico que se invoca en comunicados de respaldo al profesor, los discursos y prácticas de quienes integran el campo de izquierdas y alternativo en la academia institucionalizada y no institucionalizada, ya que pueden reproducir, a la larga, un discurso antifeminista, conservador y poco riguroso.
Desde Revista Hekatombe compartimos el texto completo e invitamos a su lectura, por cuanto analiza, sin sobredimensionar hechos y acciones, los argumentos y los lugares de enunciación de las partes implicadas:
POSICIONAMIENTO DE LA COORDINADORA DE PROCESOS DE EDUCACIÓN POPULAR EN LUCHA FRENTE A LAS RESPUESTAS EN DEFENSA DEL PROFESOR RENÁN VEGA CANTOR
En las últimas semanas, se ha difundido una serie de comunicados y cartas en respuesta a un texto que, a finales de agosto, circuló en formato físico por las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. El texto es una denuncia escrita por estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales contra el profesor Renán Vega Cantor. Lo que parecía ser un asunto interno de la licenciatura, se amplifica y se vuelve un tema de interés de los distintos estamentos de la universidad y de diversos sectores de la izquierda; situación que puede explicarse, en gran medida, por la figura de Vega, quien es un reconocido historiador e investigador.
La denuncia y las respuestas a ella, se enmarcan en un contexto de tensiones, abordajes poco cuidadosos e ineficacia institucional para tramitar casos de violencia y prácticas machistas que han sido visibilizados por el estamento estudiantil. Esta situación ha generado, entre otras cosas, una estigmatización del movimiento feminista y sus herramientas de lucha contra las violencias machistas y la impunidad, lo que, claramente, genera que la universidad no sea un espacio seguro para quienes deciden denunciar cualquier situación que tenga que ver con la violencia patriarcal y la discriminación.
La reacción abiertamente antifeminista de colectivos, individualidades y medios alternativos de comunicación que se enuncian desde las pedagogías alternativas e incluso desde la educación popular, nos obliga a pronunciarnos. Pareciera una obviedad aclararlo, pero las feministas, muchas de ellas también educadoras populares (1) , no somos, como se ha escrito en varios comunicados, una moda intelectual, una nueva forma de inquisición ni mucho menos promovemos el capital. Desde nuestras heridas en común y con nuestras estudiantes, hemos construido alternativas para pensarnos la vida digna al margen de las lógicas del capital; hemos cuestionado, una y otra vez, las relaciones de poder y el punitivismo dentro y fuera del aula y nos hemos apropiado de herramientas como el escrache para denunciar lo que la justicia patriarcal históricamente nos ha negado.
Como una nueva generación de educadoras populares nos es extraño e incluso doloroso, el respaldo que 85 profesoras y militantes de diversos sectores de la izquierda (entre ellas, educadoras populares con las que nos encontramos y a quienes consideramos referentes teóricos) le han dado al profesor Vega y la poca atención sobre lo denunciado por las estudiantes. De ahí que, nos parece clave compartir algunas reflexiones que surgen de las discusiones que como organización hemos dado frente a este asunto a partir de los pronunciamientos que han circulado por redes sociales. La postura que hoy defendemos se enmarca en el análisis que hicimos de dichos pronunciamientos.
A propósito de la denuncia hecha por las estudiantes
Reconocemos que la intención comunicativa de la denuncia es rechazar algunos comentarios que el profesor Vega ha hecho en relación con las disidencias sexogénericas y las mujeres, así como actitudes que desconocen «(…) realidades históricas, identidades raciales y condiciones de salud» (2) de sus estudiantes.
En ese sentido e independientemente de si se está calumniando o no a Vega, la denuncia no es una amenaza contra la vida e integridad del profesor. Hacemos énfasis en esta cuestión porque, como veremos más adelante, la respuesta de Vega y las cartas en su apoyo van a construir su defensa a partir de asegurar que en la denuncia se amenaza y pone en riesgo su vida e integridad. Si nos remitimos a la denuncia de las estudiantes, en los primeros párrafos se presenta, sin mayor detalle, las situaciones y comentarios que se quieren denunciar y solo se dirigen directamente a Vega en el párrafo final para decirle que acepte los cambios de paradigma, asuma la crítica y no interprete la denuncia como un ataque. Entonces, ¿por qué se afirma que el texto es una amenaza clara y contundente?, básicamente, por el uso de la imagen de una vaca que está marcada con una cruz. Como se ha mencionado en varios comunicados, la imagen de la vaca puede tener diferentes interpretaciones pero, para nosotras, si se entiende como parte de un todo, es decir, del texto de denuncia (donde está el texto escrito y la imagen), la interpretación más acorde es que es una representación de la vaca sagrada, forma en la que se define al profesor Vega.
Ahora bien, si le diéramos el beneficio de la duda a la idea de que la cruz es símbolo de muerte y no de lo sagrado, la interpretación que podría surgir es, entonces, la de la muerte de la vaca sagrada, lo cual no implica, necesariamente, la muerte de Vega como sujeto particular, es decir, la vaca marcada podría significar la muerte de lo que representan las vacas sagradas: personas intocables e incuestionables. Algo parecido sucede con la consigna feminista muerte al macho, con ella no se está amenazando de muerte a todos los hombres machistas, es figurativo no literal, así como cuando, desde la teoría marxista, se dice que hay que acabar con la burguesía como clase, esto no quiere decir que se quiera eliminar a las personas que hacen parte de la clase burguesa.
Ahora bien, con el ánimo de seguir profundizando en las lecturas críticas de lo expuesto en la denuncia, nos parece que hay algunas afirmaciones que no se sustentan como lo de la pedagogía del terror o la situación donde se menciona lo de los comentarios racistas. Por lo dicho en el documento, no podríamos afirmar que hay una práctica sistemática de infundir terror en las estudiantes que cursan asignaturas con Vega y tampoco que la afirmación sobre el departamento del Valle sea un comentario que desconoce sus realidades, más aún cuando reconocemos que el profesor hace poco publicó un libro sobre las luchas que los corteros de caña de azúcar han desarrollado en este territorio.
Finalmente, queremos enfatizar en un dato no menor, en la denuncia las estudiantes mencionan que les produce miedo confrontar a alguien que tiene mucho respaldo y la carta con 85 firmas de profesoras y personas de renombre académico, junto con la difusión de la respuesta de Vega por parte de diversos medios alternativos de comunicación son un claro ejemplo de que las estudiantes no estaban exagerando. El profesor goza de un capital social y simbólico que lo ubican en un lugar de privilegio y de poder que las estudiantes, evidentemente, no tienen.
A propósito de las respuestas a la denuncia
Como lo hemos mencionado, la denuncia de las estudiantes ha generado múltiples reacciones que se concretan en comunicados, cartas públicas y discusiones por redes sociales. A continuación, presentamos algunas consideraciones respecto a la carta suscrita por profesoras y demás personas reconocidas en el campo académico, así como a la respuesta del profesor Vega.
– La supuesta amenaza a la vida e integridad del profesor, sustentada en el uso de la imagen de una vaca marcada con una cruz. La discusión pública ha centrado su atención en la interpretación que se le da a la imagen de la vaca y no aborda el tema central de la denuncia: los comentarios y actitudes del profesor Vega. En ese sentido, podríamos decir que la imagen de la vaca se usa como un sofisma de distracción ya que, como lo mencionamos anteriormente, esta imagen puede tener diferentes interpretaciones y si la relacionamos con lo expuesto en la denuncia no hay una relación clara con la idea de que la vaca marcada es una amenaza de muerte para Vega. Este punto es central porque, por ejemplo, las firmantes de la carta en apoyo al profesor argumentan que no van a aceptar críticas que vengan acompañadas de amenazas, es decir, invalidan y no tienen en cuenta lo que se denuncia a partir de afirmar, categóricamente, que el texto es una amenaza clara y frontal contra el investigador.
Por tanto, hay un desconocimiento de la denuncia hecha por las estudiantes, así, en la carta de las profesoras se menciona que la denuncia está hecha a partir de frases fuera de contexto. Es la única referencia a este asunto. Es interesante que no se niega que Vega haya pronunciado dichas frases, por el contrario, se afirma que fueron sacadas de contexto. Y aquí nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo se puede sacar de contexto la frase sexista sobre el cuerpo de las estudiantes?, ¿bajo qué contexto podría siquiera justificarse el comentario? Reconocemos que al no considerar lo denunciado, se niega la posibilidad de hacer una reflexión crítica y autocrítica sobre las prácticas, discursos y comentarios machistas, sexistas, racistas, etc., que se reproducen en diversos campos, incluyendo, el educativo.
Por su parte, el profesor Vega afirma que la denuncia está hecha de mentiras, calumnias y tergiversaciones, y que no hay una sola prueba en su contra. Al respecto, creemos que el profesor debió pronunciarse frente a las 3 situaciones que aparecen en la denuncia y señalar en cuál de ellas se le está calumniando y por qué y en cuál se está tergiversando sus posturas, es decir, interpretando erróneamente lo que ha dicho en sus clases. Así tendríamos más elementos para el debate y para construir nuestras posiciones sobre este caso.
– La crítica a las denuncias anónimas y el elogio a la figura de Vega como un rebelde que siempre ha puesto su cara para defender el pensamiento crítico. En los textos de respuesta se presentan estas dos ideas, por un lado, se enfatiza en el anonimato y nunca se refieren a las personas que escribieron la denuncia como estudiantes e incluso el profesor Vega pone en duda que lo sean. Por otro lado, la carta de las profesoras se explaya en definir a Vega como un rebelde y controversial profesor que de forma pública, explícita y directa ha dado complejos debates sobre diversos temas.
Esta apuesta argumental tiene como finalidad comparar el actuar de las estudiantes y su decisión de no “dar la cara” con la trayectoria pública, académica y militante de Vega. En ese sentido, la comparación nos resulta injusta porque no tiene en cuenta los lugares de enunciación de las partes involucradas y que están condicionados, entre muchas cosas, por relaciones de poder en las que estudiantes, mujeres, disidentes y personas racializadas están en una posición de subordinación. También, nos parece pertinente mencionar que el anonimato ha sido la opción que algunas víctimas y sobrevivientes de violencia patriarcal y de discriminación han asumido como una forma de resguardarse, no exponerse y no cargar con el estigma de las violencias sufridas. En este caso, la decisión de no firmar con nombre propio y enunciarse como estudiantes se explica, como lo mencionan las autoras de la denuncia, por el miedo de confrontar al profesor Vega y experimentar algún tipo de represalia.
– «Formas de silenciamiento y prácticas sociales de eliminación» 3 : el debate sobre el escrache y las denuncias públicas. En la carta de las profes así como en la respuesta de Vega se compara la denuncia de las estudiantes con el actuar del paramilitarismo, el terrorismo de Estado, la inquisición y la eugenesia social franquista, además, se hace uso de consignas de organizaciones de víctimas y de Derchos Humanos como el Nunca Más. La forma como se justifica esta comparación es a partir de afirmar que la intención de la denuncia es silenciar y eliminar a quien piensa diferente, sin embargo, es difícil sostener que las estudiantes que redactaron la denuncia tienen el poder para censurar y acallar al profesor y a sus colegas. La carta de las profesoras y la difusión que ha tenido la respuesta de Vega es evidencia de quiénes tienen los medios para amplificar su voz y ser escuchadas.
Este punto nos recuerda los debates que se han generado respecto al escrache y a la denuncia pública; herramientas que no solo ha usado el movimiento feminista, de hecho, su origen esta relacionado con las acciones de denuncia que desarrollaban las víctimas de la última dictadura militar en Argentina. Para no extendernos, creemos que es importante señalar que el movimiento feminista ha puesto sobre la mesa la discusión sobre los medios que están a nuestro alcance para exigir verdad, justicia y no repetición de violencias machistas y de discriminación. El escrache, con sus limitaciones, es uno de esos medios y como sociedad tenemos la responsabilidad de leer críticamente lo que se denuncia y discutir, analizar, ponderar, matizar y sopesar cada caso, solo así tendremos conversaciones que superen el amarillismo, el moralismo, la estigmatización y la repetición acrítica. También, es clave mencionar que las personas denunciadas tienen la posibilidad de defenderse y que incluso la Corte Constitucional colombiana se ha manifestado al respecto para afirmar que las denuncias públicas no vulneran, de por sí, el derecho a la intimidad, el buen nombre y la honra.
Finalmente, reconocemos que los señalamientos que se han hecho respecto a la denuncia de las estudiantes no solo cierran cualquier posibilidad de diálogo sino que, además, son una respuesta desproporcionada, ligera, peligrosa y violenta. La denuncia y el cuestionamiento a comentarios y actitudes discriminatorias de quienes ejercen la docencia no es una afrenta contra la libertad de cátedra y, mucho menos, contra el pensamiento crítico.
– Los comentarios y actitudes de carácter sexista, machista y estigmatizadores no son pensamiento crítico. En los textos de respuesta a la denuncia se define a sus autoras como inquisidoras que persiguen a quienes piensan críticamente, a la par que se afirma que el profesor Vega nunca ha posado de ser políticamente correcto, de ahí, su carácter rebelde, crítico y controversial. Si nos remitimos a lo que se denuncia, es claro que en los comentarios que se le atribuyen al profesor no hay una crítica puntual a las teorías feministas y queer. En ese sentido, es, por lo menos, arrogante igualar el ejercicio crítico que muchas académicas del movimiento social, feministas o no, hacen al debatir máximas de los estudios de género que parecen intocables, con un comentario suelto y desatinado que se burla de los cuerpos ajenos. Asimismo, es clave problematizar que querer marcar distancia de lo “políticamente correcto” no significa, en ningún sentido, que se tiene vía libre para ejercer algún tipo de violencia contra grupos subalternizados.
– La movilización de las profes y su respuesta celera y en bloque. Las profes justifican su respuesta a la denuncia a partir de afirmar que como docentes no pueden quedarse calladas ante la injusticia y que, en ese sentido, ponen su palabra y se movilizan ante este caso. Esta justificación nos inquieta porque ante el acoso, el abuso y otras violencias machistas que han sido visibilizadas por el movimiento feminista (tanto en la Universidad Pedagógica como en otros espacios) no hay una respuesta si quiera parecida en cuanto a la celeridad y apoyo, por el contrario, en los casos recientes de acoso sexual y violación algunas profesoras que suscriben la carta han optado por el silencio y por la quietud.
– El saludo a la bandera de llamar a abrir múltiples mingas por la palabra para sentipensar y recuperar la confianza. En uno de los últimos párrafos de la carta de las profesoras se menciona que es importante generar espacios de diálogo entre la comunidad educativa, sin embargo, es difícil creer que existe una voluntad real de dialogar cuando se tilda a las interlocutoras de inquisidoras y se compara su accionar con el de las fuerzas paraestatales y con el terrorismo de Estado. Es difícil creer en su voluntad de diálogo cuando ni siquiera se tiene en cuenta y se pasa por alto lo que las estudiantes están denunciando.
Y en este punto nos surgen otras preguntas: ¿no es acaso la apuesta de la educación popular, de las pedagogías críticas y alternativas el sentirnos dialogantes, interpeladas y receptivas ante las educandas?, ¿no es con estas tradiciones educativas que aprendimos a enseñar con las condiciones materiales y emocionales presentes?, ¿no son las educaciones alternativas el espacio idóneo para pensar que las relaciones de poder son dinámicas? y, en ese sentido, ¿qué tanto poder tiene una estudiante para callar a un profesor como Vega y a 85 más?
Para finalizar, nos parece importante mencionar que nuestra organización hará parte de la dinamización de la mesa sobre feminismos y disidencias en el V Encuentro de Educaciones Populares. En este encuentro confluyen educadoras de diversas generaciones y con distintas posiciones frente a este caso (algunas de ellas las han presentado públicamente), en ese sentido, en la Coordinadora evaluamos nuestra participación, así como la pertinencia y coherencia de la mesa; tras nuestras discusiones, reconocimos que es clave debatir sobre las dificultades que implican los procesos de despatriarcalización y el porqué es fundamental criticar y enfrentar las posiciones antifeministas, discriminatorias y antidialógicas que subsisten en nuestras colectividades, juntanzas, espacios formativos y quehacer pedagógico, solo así podremos avanzar en la prefiguración de las transformaciones radicales para que la vida digna y un mundo libre de opresiones sean lo inédito viable.
La educación popular será feminista o no será.
¡Por espacios educativos seguros y libres de violencia y discriminación!
Coordinadora de Procesos de Educación Popular En Lucha
4 de octubre del 2022
- El uso del femenino es intencional y obedece al concepto no sexista de persona que nos permite nombrar las distintas formas de identificación y experimentación de los géneros y los sexos.
- Anónimo. (2022). Pedagogía del Terror y Renán Vega. [Denuncia Pública].